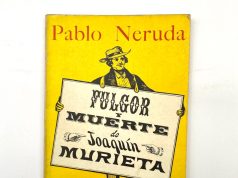Arturo Alejandro Muñoz
Estar hospitalizado y pasar varios días de tratamiento médico en una sala común puede ser asunto muy desagradable, más aún si la enfermedad que lleva a una persona a ese lugar es delicada y dolorosa. Además, sepa usted estimado lector que si allí los días son angustiantes, las noches pueden ser peores.
Es difícil, si no imposible, dejar de sentirse desvalido en un establecimiento hospitalario. Allí no tienen cabida los egos, los títulos, las etéreas famas ni nada que se les parezca. En un hospital los pacientes son exactamente eso, pacientes. Están al amparo y al cuidado vital de lo que médicos, enfermeras y asistentes puedan realizar en beneficio de quien reposa lastimeramente sobre una de las camas dispuestas para los enfermos. En estricto apego a la realidad, en un hospital todos interesan de la misma forma como seres humanos necesitados de atención especializada, nadie es superior a otro llegado el momento que su cuerpo requiera tratamiento de urgencia.
Y en un hospital de provincia lo anterior es todavía más notoriamente cierto. La hotelería puede ser la mínima necesaria, pero si la calidad profesional y la amable atención son óptimas, lo anterior pasa desapercibido incluso para quien esté quizás habituado a otro tipo de alhajamiento.
En una sala común donde yacen seis pacientes, cada cual con un drama médico mayor que el del vecino, la conversación se hace imperiosa y vital llegada la noche. Y si algunos de esos pacientes provienen de zonas rurales (pueden ser agricultores y campesinos), es un hecho que tarde o temprano habrán de aflorar en esa misma noche historias que merecen relatarse por otras vías. Es lo que pretendo hacer con aquellos ‘cuentos’ relatados por tres de mis compañeros de sala en un hospital de la provincia de Colchagua, mientras en el negro exterior de ese recinto las nubes vaciaban su contenido líquido mediante una lluvia copiosa y fría.
Las historias y leyendas que escuché esa noche de labios de esos queridos viejujos que estaban en camas como la mía en aquella sala común, merecen ser escuchadas. Sé que son falsas (talvez no), pero entretenidas y muy hijas del folclor que se engalana en los labios de nuestra gente maravillosa del Chile profundo, del Chile campesino, montañés y aperrador. Aquí van las tres que considero mejores y más pintorescas.
I.- El Pejechalla
En la alta cordillera, sobre los tres mil metros, entre San Fernando y Curicó, rumbeando hacia la laguna del Planchón, en la primavera tardía comienzan a arribar los primeros hatos de ganado para las próximas veranadas, y con ellos, obviamente, los arrieros y sus perros. Se distribuyen a lo largo de la feraz cordillera y arman sus campamentos en los que deberán descansar y pernoctar hasta avanzado el mes de marzo cuando el otoño les haga los primeros guiños.
Más arriba de los tres mil metros pocos varones se atreven a explorar, y maldicen a la suerte si un ‘bicho’ (un novillo) se escabulle del lote rumbeando hacia las alturas para mordisquear mejor hierba.
<< Naiden se atreve a patiperrear tan allá arriba -contaba el viejo Flavio esa noche de hospital- y los bichos cuando se arrancan lo hacen siempre de noche; es un misterio>>
<¿Y qué problema puede haber si un novillo sube algunos metros desde el campamento?> -pregunté
<<El bicho no tiene niun problema, pero el humano que va a buscarlo puede encontrarse con el Pejechalla>> Y Flavio se largó relatando la leyenda.
<<Hace muchazos años atrás, tres compipas se instalaron por estos rumbos cuidando una partida de 30 bichos traídos desde las cercanías de Chimbarongo, o de Teno. Esto fue en siglos pasados, cuando el presidente de Chile era don Eusebio Lillo>>
<Pero Eusebio Lillo no fue presidente de Chile>, protesté.
<<¿Ah, no fue ná presidente? No importa, pero esto que le estoy contando ocurrió en esa época>>
<Okey, fue en el siglo dieciocho entonces>, argumenté.
<<Güeno, si usté lo dice, fue en el dieciocho, pero no me interrumpa,.. mire que se me le va la idea>> Y de ahí en más, Flavio relató la leyenda del Pejechalla.
Allá por el lejano año 1860 comenzó esta historia. Tres arrieros se separaron del grupo principal y decidieron subir hasta los cuatro mil metros en esa ignota zona cordillerana. Hicieron campamento a la orilla de un hermoso curso de agua entre hondonadas que les protegían del viento nocturno. Hartos de comer charqui y conejo, decidieron probar suerte pescando en lo que al parecer era un tímido afluente del Tinguiririca. Todo iba bien los primeros días; buenas truchas asaban al fuego de la hoguera encendida al atardecer, las devoraban entre chascarros y chistes picantes.
Sin embargo, un mediodía jornadas más tarde, la pesca fue inusitadamente mayor. Un enorme pez, de casi un metro de largo, cayó en sus redes. Era hermoso, de color plateado, y ofrecía suculenta cerna para esa noche. Así fue. Saborearon la mejor de las comidas… “pero no rezaron ná un padrenuestro para agradecer al gran patrón por esa maravilla”, apuntó Flavio.
En los días siguientes corrieron con la misma suerte, pues cada jornada al amanecer pescaban una de esas enormes presas. Hasta que una mañana las presas fueron dos; un gran pez, plateado, y el otro, un gigante anaranjado, casi cobrizo. Los arrieros estaban felices. Dos maravillas para cenar varias noches.
Sin embargo, no se percataron que sus seis fieles perros habían abandonado el campamento cerro abajo cuando pescaron la enorme trucha anaranjada, y que sus caballos piafaban nerviosos.
Esa noche, como nunca antes, el fuego de la hoguera paría llamas más altas que de costumbre. Tampoco le dieron importancia. Los perros seguían ausentes. Un trueno sonó desde el Planchón remeciendo el ambiente. El cielo se encapotó y algunos relámpagos fulguraron en las alturas. “Parece que vamos a tener agua esta noche -acotó uno de los arrieros- mejor apuramos la comida y nos refugiamos luego en la carpa”.
Al momento de querer abandonar sus puestos frente a la hoguera, desde las aguas del límpido afluente surgió intempestivamente una tétrica y gigantesca figura chisporroteando fuego alrededor de su cuerpo. Carecía de rostro y cada segundo crecía más y más hasta ocultar todo el paisaje; la noche se tornó negra y cálida, húmeda y con aromas de azufre. El vozarrón de aquel diabólico ente atronó la cordillera espantando a los arrieros que temblaban de pavor.
<”¡¡Ustedes osaron matar a mis Pejechallas, y también invadieron mis terrenos sin siquiera preocuparse por sus propias miserables existencias!!!”
<<¡El mandinga, Ave María Purísima!, gritaron los despavoridos arrieros en coro.
<<¡¡No soy el de la Luz Bella, pero sí soy miembro de su corte infernal, y este es mi territorio aquí en la tierra!! ¡¡Deberán pagar caro por su atrevimiento, insignificantes mortales!! ¡¡No pidan socorro a sus divinidades, ni siquiera rezaron un vulgar padrenuestro cuando pescaron al primero de mis queridos Pejechallas… ¡! Ustedes no merecen vivir>>
¿Qué sucedió allá arriba? ¿Quién era ese endemoniado ente maléfico? ¿Y por qué las Pejechallas resultaban ser tan especiales para un habitante del averno?
Sólo uno de los tres arrieros logró descender de la montaña y contar lo ocurrido. Nadie le creyó. Dijeron que había enloquecido con “el mal de altura”, o que tal vez había asesinado a sus compañeros por líos sentimentales, o producto de una riña de borrachos. Miembros de una patrulla militar que rondaba por el valle le condujeron hacia el lejano pueblo de San Fernando. Allá podrían revisarle la menta los médicos y los curas para saber qué mal le aquejaba, y también poder llegar a la verdad de lo ocurrido en la alta cordillera.
Pero el arriero, rezando uno y cien padrenuestros, murió en el camino a lomo de mula. La verdad nunca se supo; sólo quedó aquello que el desdichado alcanzó a relatar cuando bajó de la montaña.
Hoy, casi dos siglos después de estos hechos, en esa zona los arrieros no se arriesgan más allá de los tres mil quinientos metros de altura. Algunos han osado hacerlo, pero retroceden y bajan de inmediato mil o más metros no bien escuchan extraños ladridos de perros, o un trueno cerca del Planchón.
Tampoco ninguno de ellos ha intentado siquiera pescar pequeñas truchas en los afluentes de las alturas. Temen atrapar involuntariamente un Pejechalla y ser visitados por el dueño de aquellos lugares.
II.- Las morenas de San Pancracio y la moneda de oro
Que nuestra hermosa cordillera de los Andes tiene embrujo, nadie lo discute, pero lo que a continuación les relataré (y que escuché de labios de mis compañeros de sala en el hospital de San Fernando) ocurrió en la otra cordillera, la de la Costa, elevación de montes y cerros más antigua que la bella andina, por lo tanto, cuenta también con más historias y leyendas que su compañera del oriente.
Dicen los viejos campesinos y leñadores, laceros y mineros que deambulan por las montañas que impiden el paso hacia el litoral de Arauco y de Malleco -la cordillera de Nahuelbuta (“Puma Grande”, en mapudungún)- que hay un lugar de acceso extremadamente difícil para cualquier humano, a 1.000 metros de altitud, donde existe una poza de mediana profundidad y aguas cristalinas, rodeada por parajes encantadores en los que destacan los robles, raulíes, lengas y araucarias. Desde allí se escucha el canto de los chucaos y es posible toparse cara a cara con algunos zorros y pudúes… pero, también con el puma, amo y señor de aquellos parajes.
¿Existe un lugar así en Nahuelbuta? Mis viejos compañeros de hospital aseguran que sí. Y defienden su postura alegando que por algo, y no por nada, existe una leyenda nacida en ese sitio. Es la leyenda de la moneda de oro (o ‘dioro’) y las morenas de San Pancracio.
Los más viejos y sabios campesinos de esos lugares contaban que una vez, mucho tiempo atrás, cinco muchachones mapuches supieron arribar a ese sitio encantador. Disfrutaron del paisaje y de las aguas de la poza. Comieron frutas silvestres a voluntad, y como les sorprendió la noche, decidieron hacer fuego y dormir en el lugar.
No bien oscureció y con la luna menguante caminando por el cosmos e iluminando débilmente aquel sector de altura, uno de los jóvenes determinó que era momento de mostrar valor, y sin pensarlo mucho se lanzó a las aguas de la poza a la vez que festivamente llamaba al resto de sus amigos a hacer lo mismo. Todos le siguieron, y en breves minutos los cinco muchachos retozaban desnudos en las límpidas aguas.
Extraña e inusitadamente, la luna menguante iluminó con fuerza el lugar y desde los matorrales aparecieron cuatro muchachas, cuatro morenas hermosas ataviadas con trajes y platería mapuche. Sin decir palabra, se sentaron en torno a la hoguera mientras los jóvenes no se atrevían a salir desnudos desde la poza. Estaban estupefactos. Las chiquillas eran realmente bonitas, dueñas de cuerpos casi perfectos. “¿Quiénes son ustedes?”, preguntó tímidamente el muchachón que oficiaba como jefe del grupo. Una de las mujeres contestó en mapudungún: <<somos las morenas de San Pancracio; él nos destinó a cuidar este lugar sagrado>>
Cuenta la leyenda que las cuatro morenas ingresaron desnudas a la poza de aguas límpidas. Que cantaron y rieron junto a los jóvenes, que después les secaron con suaves hojas de árboles y los perfumaron con flores aromáticas, ayudándoles a vestirse sin dejar nunca de cantar melodías desconocidas por los muchachos. Terminado ese proceso, una de las morenas preguntó: “¿ustedes tienen algunas monedas?”. No tenían. “¿Ni siquiera una modesta monedita?”. No, ni tan siquiera eso.
Entonces, abruptamente, todo cambió. Las mujeres se transformaron en enormes águilas y atacaron a los hombres, desgarrándoles la piel, sacándoles los ojos a picotazos. Luego, revisaron las vestimentas y bolsicos de los muchachos en busca de monedas. Al no hallarlas, volaron raudas hacia las alturas del monte y desparecieron de escena.
Muchos años más tarde, un joven mapuche se aventuró y alcanzó esos parajes. Iba en busca de “las morenas de San Pancracio”. Estuvo dos días frente a la poza esperando inútilmente la llegada de las mujeres. Al tercer día decidió meterse al agua, desnudo claro está. Otra vez la luna se encontraba en menguante, y al igual como había escuchado en los relatos de su abuelo, el paraje se iluminó de pronto. Miró fijamente hacia los matorrales que se encontraban al oeste de su posición esperando, siempre esperando…
La cantarina voz de una mujer respondió a sus expectativas. Cuatro jóvenes muchachas surgieron desde los matorrales. Sonreían, y sus rarilonkos y trapelacuchas parecían brillar bajo la débil luz de la luna. Al momento que las chiquillas se sentaron en torno a la pequeña fogata, el joven mapuche salió presto del agua y, desnudo, las encaró. <<Sé quiénes son ustedes, morenas de San Pancracio, y también sé qué es lo que buscan; ¿monedas, verdad? Pues yo tengo monedas>>
<< ¿Pero, entre tus monedas está aquella que es ‘dioro’ y tiene la cara de fray Tomás de Torquemada?>>, preguntó una de las morenas, la más bella de las cuatro. <<Andas con suerte, mujer hermosa -respondió el joven- esa moneda con el rostro del maldito inquisidor y asesino Torquemada también la tengo, pero no la regalo ni la presto gratuitamente>>
<< ¿Qué pides por ella?>> inquirió la morena, gesticulando nerviosamente, inquieta y deseosa de ver la mentada moneda.
<<¿Por qué se interesa San Pancracio por un asesino y genocida como Torquemada?>>
<< ¿Qué pides por esa moneda?>> gritó desaforada y violenta la morena desatendiendo la pregunta del joven.u é,pidespormella?>>Q
<<Bueno, bueno, te contesto ya. Sólo exijo dos cosas. Primero, que San Pancracio me bendiga permitiéndome obtener riquezas prontamente>>
<<Cuenta con ello>> respondió presurosa la morena. << ¿Y cuál es tu segunda exigencia?>>
<<Que ustedes cuatro se hinquen junto a mi y recemos un rosario dedicado a San Pancracio>>
De inmediato el mundo se vino a negro. Todo cambió en milésimas de segundo. Las morenas se transformaron en enormes gárgolas amenazantes y rodearon al joven dispuestas a destrozarlo, a la vez que a voz en cuello gritaban en coro: <<la moneda, la moneda, la moneda ‘dioro, entréganos la moneda’ o te mueres aquí mismo y nos llevamos tu alma a las manos de nuestro patrón>>
Dicho eso, se echaron sobre él con verdadera fiereza comenzando revisarle sus vestiduras en búsqueda de la famosa moneda de oro. No la encontraron. Sólo hallaron monedas de cobre. Furiosas le exigieron entregar lo que ellas buscaban, de lo contrario lo matarían, tal como habían hecho tantas veces con otros visitantes.
<<Terminemos de una buena vez con este absurdo teatro -terció otra de las morenas- no hay San Pancracio alguno… y no querrás conocer nunca a nuestro amo. Él necesita esa moneda y nosotras tenemos que llevársela. Aquí en esta zona los soldados del rey de España la perdieron el siglo dieciséis, Desde esa época hemos estado en esta zona…por fin terminaremos nuestra tarea. Danos la moneda y vete de inmediato, o muere, si nos has mentido>>
El joven, invadido por el miedo, apuró tembloroso la respuesta.
<<Cálmense, la moneda no estaba en mis ropas, la tengo bien segura en otro lugar>> Y recogió del suelo una bota de cuero mostrándola a las gárgolas que se aproximaron para observarla a placer
<< ¿Está dentro de esa bota?>>, inquirió una de las morenas que se había convertido en gurgulio.
<<Sí, ahí está; en el lugar más seguro. Para sacarla debo hacer lo siguiente…>>, respondió el muchacho abriendo su boca y derramando en su interior el líquido que contenía la bota de cuero.
Inesperadamente, mientras las gárgolas observaban los movimientos del muchacho, este escupió el líquido lanzándolo al pecho de los cuatro cuerpos frente a él, como si hubiese sido una regadera.
Fue algo instantáneo. Las gárgolas comenzaron a humear despidiendo un desagradable hedor. Rápidamente se trasformaron nuevamente en las morenas muchachas, y estas, gritando despavoridas e insultando al joven mapuche, cambiaron sus bellos rostros por un continente físico pavoroso, plagado de verrugas y carachas sanguinolentas. A los gritos y chillidos destemplados de “traidor”, “infame”, “cobarde”, al mismo tiempo que sus cuerpos eran consumidos por una especie de lava ardiente, agregaron múltiples amenazas casi al desaparecer del lugar convertidas en vaho. “Volveremos, volveremos, y te buscaremos”.
La paz y soledad regresaron al paraje de la poza. No quedó rastro alguno de las morenas. El joven mapuche se percató que entre los matorrales había una gran cantidad de monedas acuñadas en siglos anteriores. Un verdadero tesoro que, por cierto, llevó consigo en su regreso al terruño.
¿Qué era ese líquido que él escupió a las caras de las morenas transformadas en gárgolas? Nunca lo dijo. Fue su secreto. Sin embargo, muchos, pero muchos años después se supo que se trataba de una extraña mezcla: agua bendita, ruda, ají cacho de cabra y hojas de canelo. La fórmula se la había entregado su abuelo…uno de aquellos cinco muchachones que fueron los primeros en toparse con las morenas de San Pancracio.
Hoy, algunos valientes intentan encontrar una vez más aquel lugar en las alturas de la cordillera de Nahuelbuta, poco antes de llegar a la Piedra del Águila, desde donde se puede observar en lontananza el océano Pacífico. Buscan valiosas monedas antiguas, quieren riquezas y dicen no tener miedo porque van premunidos de botellas con agua bendita, ruda, ají cacho de cabra y hojas de canelo.
Creen estar seguros con esa pócima…eso creen.
III.- Un bicho de otro mundo
Lo vieron por primera vez una noche de verano el año 1975. Deambulaba por los gallineros que don Felipe tenía en su parcelita allá en Punta Loros, y una sinfonía coral de perros anunciaba el peligro… pero los quiltros no se le aproximaron ni hicieron intentos por atacarlo. Cuentan los lugareños que el Mañungo le habría acertado con un escopetazo, sin embargo, el bicharraco escapó hacia los cerros. Indemne, al parecer, porque meses más tarde lo vieron nuevamente, esta vez rondando la porqueriza del ranchito de doña Melania al amanecer. Fue raro, porque los perros se mantuvieron quietos y en un silencio que nadie pudo explicar razonablemente.
En un primer momento la gente creyó que estaba siendo visitada por el chupacabras. Esa opinión cayó al tacho de la basura al comprobar que no había muertes de gallinas ni de cabríos ni de patos ni de cerdos. No era el chupacabras. Entonces, ¿qué era ese enorme bicho de continente oscuro, fornido y con velocidad de rayo? Las versiones especulativas surgieron por decenas. Don Filidor, dueño del fundo “Las Pestañas”, hombre adinerado y malas pulgas que años anteriores había sufrido la voracidad del inefable chupacabras que le desangró doscientas gallinas y tres terneritos, recurrió a dos amigos de su hijo Hernán, quien se había titulado hacía meses nada más como químico farmacéutico. Dos médicos y un biólogo visitaron a don Filidor, escucharon los relatos de los campesinos, recorrieron el sector, los gallineros, las porquerizas, los establos, el granero…y no tuvieron respuesta a las interrogantes planteadas por todos.
Los amigos del hijo de don Filidor regresaron a la ciudad, pero antes dejaron su opinión final sobre tan intrincado asunto.
<<Dicen que parece un oso de menor tamaño, pero eso es imposible…en Chile no hay osos. Otras personas creen que se trata de un ánima desolada que vagabundea por estos lados pidiendo una misa para el eterno descanso de su alma…pero deja huellas parecidas a las de un oso, así que tampoco se trata de un ánima. Talvez estamos rompiéndonos el mate para explicar algo que hasta ahora no tiene respuesta: pero bien podría ser algún humano chistocito que gusta de las bromas, mas, si el Mañungo le acertó un escopetazo hace cuatro meses, y nunca se supo de alguien herido, ni tampoco llegó persona alguna a la posta rural del ‘Encorvado’ con perdigones en el cuerpo, entonces, también debemos descartar esa posibilidad>>
Las viejas del sector corrieron la información que se trataba del Mandinga. <<El mesmito malulo anda corcoveando por estos rumbos…de seguro busca a alguien. Hagamos tres misas y mandemos a ese diablo de vuelta al infierno>> Dicho y hecho. Pero, tres misas después, de nuevo vieron al bicho oscuro y fornido por esos entornos; ahora, merodeando un corral de cabrería. Como siempre, los perros se habían mantenido quietos y silentes.
Una madrugada de jueves apareció en el villorrio la vieja Zulema, considerada ‘loca’ por muchos de sus vecinos debido a su forma ermitaña de vivir y a sus predicciones catastróficas que nunca se cumplían. Defendía su ‘don’ con la sempiterna frase: “no predigo para hoy ni para mañana, mis pronósticos se cumplirán en veinte años más, ya lo comprobarán, brutos descreídos”. Su hogar, una morada de verdad muy humilde, estaba en la cima de una pequeña colina distante a doce kilómetros del poblado, desde donde tenía una vista panorámica privilegiada, ya que podía observar a placer todo el valle.
Zulema, muy de tarde en tarde visitaba el villorrio. Lo hacía únicamente si requería abastecer su cocina con algunos productos esenciales, como la harina, frijoles, azúcar rubia, yerba mate, cigarrillos, velas y fideos. Pero, esta vez no necesitaba nada de ello. Quería conversar con los viejos a cargo de la seguridad del poblado, pues sabía que todos allí andaban muy temerosos por la presencia de un ser cuyo origen desconocían.
<<Es un buen tipo y nos sirve mucho -dijo Zulema a los viejos que la recibieron con mate y tortilla de rescoldo- no tiene nombre, aunque yo lo llamo “Rufián”. Varias veces le he dejado algo de comer cerca de la puerta de mi rancha. Le encantan los porotos con riendas, los devora. No lo maten. Si lo hacen, nunca más vendrán a visitarnos los pequeños seres de la estrella violeta que está oculta por el planeta Marte, y que tanto bien le hacen a la humanidad>>
El revuelo que se armó tuvo características cómicas. Los viejos inundaron la cabaña con sus carcajadas, y algunos palmotearon con cierto aire de misericordia las espaldas de Zulema. Sólo el abuelo Gustavo se mantuvo en silencio y pensativo. Tomó del brazo a Zulema y la sacó de ese lugar invitándola a conversar en un rincón de aquella cabaña. Y la vieja Zulema habló.
<<“Rufián” es un animal típico del planeta del cual procede. Un cazador nato, como acá en la Tierra lo es una leona o un águila. Sus amos son seres maravillosos, inteligentes, pacíficos, bondadosos; se parecen a nosotros, pero con menos estatura, pocos músculos y carentes de dentadura. Ellos aseguran provenir de acá mismo, de este planeta celeste, el que hubieron de abandonar hace tres millones de años cuando las luchas por el poder y la riqueza económica desataron guerras nucleares que estragaron regiones, continentes y el clima. Hubo millones de muertos. Los que sobrevivieron a esas guerras abandonaron la Tierra y se establecieron en un pequeño planeta que para nosotros está lejano, y oculto detrás de Marte. De ahí dicen ser ellos, ese es su hogar. Nos visitan desde hace más de tres mil años, y siempre nos dejan adelantos que podemos usar para nuestro mejor crecimiento. ¿Quieres ejemplos de esto, Gustavo? Mayas y egipcios podrían dártelos, pero yo te entregaré ejemplos de hoy día, de este año 1999: la televisión satelital, la microcirugía, los microchips, la telefonía celular, los microondas, y ahora, “Rufián”>>.
<< ¿’Rufián’?>> -preguntó exrañado el viejo Gustavo.
<<Sí, a él lo trajeron el año pasado para cumplir una sola tarea: cazar a los seis chupacabras que se les escaparon de una nave hace más de un siglo. Cumplida esa noble misión, a ‘Rufián’ lo llevarán de regreso a su hogar, allá detrás de Marte. No lo persigan, no lo asusten. Él no es de aquí, no le hará daño a ningún humano ni a ninguno de nuestros animales. Su tarea es otra; es la que te acabo de contar>>
Nuevas risotadas del resto de los contertulios. Era una historia fantástica, mejor que cualquier leyenda. “¿Cómo puedes tú, vieja querida, saber todo esto; esos seres alienígenas te lo contaron?”.
<<Sí, -respondió con convicción Zulema- ellos me lo contaron la vez que estuvieron visitándome una noche en mi rancha. Y no son alienígenas como ustedes los llaman, son nuestros propios antepasados. Tienen contactos permanentes con científicos destacados de todo el mundo, y porque yo no soy científica ni sé nada de ciencias, tampoco logro explicarme por qué me honraron con su visita. Sólo sé que debemos dejar tranquilo a “Rufián” para que haga lo suyo. Si lo perseguimos y hostigamos, a ‘Rufián’ se lo llevarán nuestros amigos de allá arriba antes que cumpla su encomienda, y deberemos vivir otra vez cuidando a nuestras aves de corral, a nuestros cabritos y cerdos, porque uno o más de uno de esos seis chupacabras volverá por estos lados a matarlos a voluntad. Es todo loque sé>>.
La dejaron sola en la cabaña y siguieron riéndose de ella durante largos minutos. Zulema recogió sus pilchas y emprendió el regreso a su rancha en la cima de la colina. Ya había cumplido lo prometido a los seres pequeños: informarles a los vecinos del villorrio lo que les contó en la cabaña durante la conversación a viva voz con el abuelo Gustavo. Que los viejos le creyeran o no le creyeran, ya no era asunto de su responsabilidad…y la dura verdad es que tampoco le preocupaba.
La semana anterior a estos sucesos, una partida de cuarenta mocetones armados hasta los calcetines había salido a recorrer la comarca. Llevaban armas de todos los tipos y calibres; revólveres, escopetas, rifles, navajas, viejos sables del ejército, e incluso, cartuchos de dinamita y una jauría conformada por los perros más bravos del sector. Durante seis días caminaron y exploraron sin cesar todo sitio, todo lugar, todo recodo de senderos, caminos y potreros. No encontraron lo que buscaban. Sin embargo, el séptimo día, al iniciar el regreso al villorrio, los nueve perros de la jauría por fin ladraron. A ciento cincuenta metros de los hombres, apareció la figura de un ente de mediana estatura, grueso, sin formas muy definidas y con el ancho rostro cubierto por grueso pelaje al igual que todo su cuerpo. Sus brazos y piernas parecían extremadamente largas; el torso era más bien pequeño y sus movimientos resultaron ser fantásticamente rápidos, como pudieron constatar los cuarenta campesinos que se paralogizaron al encontrarlo frente a sus ojos. Era. a no dudar, un ser de enorme fuerza y velocidad, pues si bien arrastraba un grueso tronco de árbol cual fuese una camiseta, al ver a los mocetones desapareció de la escena como por arte de magia. El tronco quedó tirado sobre el césped; los hombres confirmaron que pesaba más de cien kilos.
La huida del ente los envalentonó y decidieron seguirle. Cargaron sus armas y soltaron a los perros. Comenzó una carrera frenética tras los pasos del ser oscuro. Comenzaba a anochecer y las sombras de árboles y matorrales nacían solamente gracias a la luz de la luna llena. Los perros se habían adelantado medio kilómetro; a la distancia podían oírse sus ladridos de furia. Estaban detenidos, lo que significaba que tenían acorralado al ente oscuro. Los hombres aumentaron la velocidad de sus carreras, armas en ristre con los corazones latiendo en sus pechos a ritmo de tambor de guerra.
Corriendo como desalados, al comenzar a bajar la pequeña colina tras la cual los perros ladraban furiosos, y en cuya cima se encontraba la humilde rancha de la ’loca’ Zulema, quedaron congelados por la visión que les ofrecía el magno espectáculo.
Una nave extraña, del tamaño de treinta aviones comerciales, semi ovalada, brillante, suspendida en el aire a escasos metros del suelo, había bajado una rampa por la que en ese preciso momento el ente oscuro y fornido subía para ingresar al interior.
Pocos segundos después, la nave se elevó a velocidad media, y ya en lo alto, como bala disparada por un fusil, se perdió en lontananza dejando estelas de colores bailando lúdicamente en el firmamento de la noche.
Al llegar de regreso al villorrio, los hombres fueron informados de las estupideces contadas por la vieja Zulma. ¿Serían nuevas fantasías de aquella ‘loca’, o podía haber algo (un mínimo al menos) de cierto en todo ese cuento? Era la duda de algunos pocos.
Pero ellos, los cuarenta mocetones, ya lo sabían.
Colofón:
Soy consciente que estas “leyendas” nadie las ha conocido antes porque, simplemente, no existen como tales más que en la verborrea maravillosa de esos viejos lindos que me hicieron grata -con sus relatos- la primera noche de hospital en aquella sala común, que es siempre la más dura de las noches de hospitalización debido al aislamiento que nos deja lejos de nuestros seres queridos.
No he inventado nada… solo transcribí lo escuchado aquella noche del 18 de mayo mientras la lluvia caía fuerte sobre San Fernando. Por cierto, he intentado mejorar la sintaxis de los relatos y he agregado alguna (no mucha en verdad) coherencia literaria a los mismos.
Mis cinco queridos compañeros de sala (campesinos todos) en el hospital San Juan de Dios de San Fernando, provenían de localidades rurales, y dos de ellos hubieron de ser bajados casi a lomo de mula desde sus moradas en la cordillera para trasladarlos al hospital.
Me reí mucho con sus fantasías y sus chistes subidos de tono. Son unos inolvidables y queridos viejos mentirosos (todos con edades cercanas o superiores a los 80 años) …pero… ¿y si las leyendas que contaron tienen un leve viso de veracidad?
No lo sé. Mejor me abstengo de opinar al respecto.