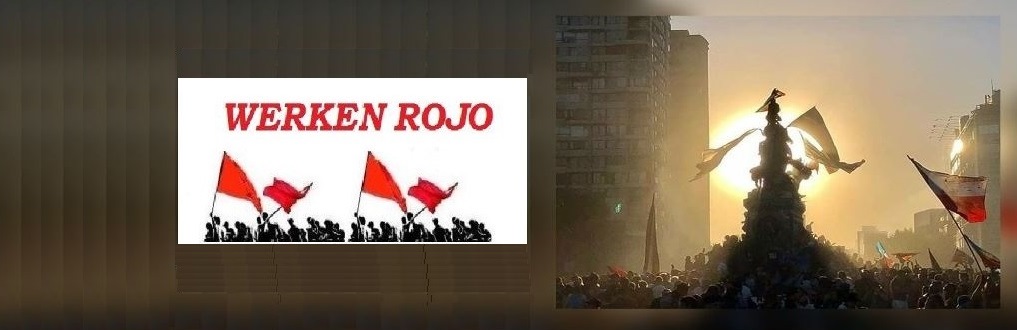El Clarín de Chile
por Paul Walder
El politólogo Juan Carlos Gómez Leyton analiza las elecciones del 16 de noviembre y sostiene que el país vive una prolongada hegemonía conservadora, más allá de los cambios de gobierno. A su juicio, el voto obligatorio y la fragmentación de la derecha no alterarán el dominio del modelo neoliberal.
A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, el escenario político chileno se muestra incierto. La derecha llega dividida en varios frentes y el oficialismo busca sostener la gobernabilidad tras un ciclo de desmovilización social. En conversación con El Clarín, el politólogo Juan Carlos Gómez Leyton, académico y analista de la política chilena contemporánea, examina los rasgos estructurales de esta coyuntura y el lugar que ocupa la ultraderecha en un país que, según afirma, “ha sido de derecha desde 1973”.
¿Qué probabilidades reales ves de que el próximo gobierno en Chile sea de ultraderecha?
Desde 2023 se consolidó una tendencia visible: la derecha domina el escenario electoral, pero lo hace de forma fragmentada. El primer proceso constituyente fue rechazado con un 62%, y el segundo —redactado por la derecha dura— también fracasó, con un 54% en contra. Aun así, se instaló la idea de que el próximo presidente sería de derecha, con Evelyn Matthei como figura moderada.
Todo es posible. La derecha vive una guerra interna: Kast, Kaiser y Matthei se disputan el mismo electorado, debilitándose entre sí. Algunos sectores del empresariado ven en Matthei una figura “gobernable”, pero la derecha chilena depende históricamente del voto popular y de clase media. Si esos sectores se dispersan, su fuerza electoral se reduce drásticamente.
En ese escenario, Kaiser podría obtener cerca del 17%, Kast un 19% y Matthei apenas un 12%, mientras Jeannette Jara podría rondar el 35%. Aunque en teoría la suma de todas las derechas alcanza el 50%, eso no garantiza unidad en segunda vuelta. Muchos votantes de Parisi podrían abstenerse o incluso votar por Jara, como ocurrió con Boric.

Juan Carlos Gómez Leyton
Muchos jóvenes ven hoy a la izquierda como parte del statu quo. ¿Cómo se invirtió ese sentido de la política?
Hay que distinguir de qué jóvenes hablamos. Los de 15 a 18 años —que no votan— son los más activos políticamente: se movilizan, protestan y enfrentan la represión. Pero están fuera del sistema, invisibilizados por los medios y por una clase política que incluso rechazó darles derecho a voto a los 16 años.
Los mayores de 18, en cambio, expresan su rechazo absteniéndose o votando nulo. Buscan otra forma de hacer política: una que no esté mediada por los partidos ni por el Estado. Son, como los llamo, los “subpolíticos”: actores que actúan en los márgenes, con otra ética y otro horizonte.
Para ellos, la izquierda institucional —desde el PC hasta el PPD— forma parte del orden neoliberal. Por eso no se sienten representados por ningún candidato, salvo quizá por Eduardo Artés, el único que propone transformar el modelo. En este contexto, el “octavo candidato” es el voto nulo: una forma consciente de decir no a todos, de ejercer la política desde la negación del sistema.
Ese discurso —importado del caso Milei— tiene eco en ciertos sectores, pero no es hegemónico. En Chile atrae sobre todo a lo que llamo “ciudadanos neoliberales no políticos”: personas que no militan, desconfían del Estado y buscan un gobierno de mano dura que garantice orden. Son los que valoran la figura del “protector” más que la del demócrata.
Sin embargo, ese público es minoritario. El bloque neoliberal que rechazó la Constitución en 2022 está dividido. Pasó del 62% de entonces al 54% en 2023, y esa erosión continúa. Además, el discurso “motosierra” no encaja del todo en Chile: aquí la población no rechaza las políticas sociales, las valora. Nadie quiere eliminar bonos o pensiones.
La ultraderecha chilena habla de limpiar el Estado, pero no menciona la corrupción militar ni judicial. Su retórica no es una ruptura real, sino un ajuste dentro del orden existente. Por eso, más que un fenómeno estructural, es un síntoma: el reflejo de una sociedad que teme, pero que aún no está dispuesta a entregarse a un proyecto abiertamente autoritario.
Hoy la derecha se expresa en al menos cinco vertientes: la neoliberal conservadora (Kast y Kaiser), la tradicional, la gremialista, la nacionalista y una emergente derecha populista. Todas comparten raíces en la que apoyó la dictadura, aunque hoy se presenten con rostros nuevos.
Desde 2010, la derecha se fragmentó. Kast rompió con la UDI acusándola de haber “traicionado” el legado de Guzmán. A su vez, el empresariado se divide entre quienes apoyan a Matthei, que garantiza estabilidad, y quienes coquetean con Kast o Kaiser.
En el fondo, la derecha chilena no ha cambiado mucho: sigue siendo oligárquica, conservadora y antipopular. Lo nuevo es su dispersión. Y eso puede ser fatal para sus aspiraciones. Si Matthei pasa a segunda vuelta, los republicanos se abstendrán; si pasa Kast o Kaiser, la derecha liberal podría negarse a apoyarlos. Es una derecha enfrentada consigo misma, como si se preparara para su propio harakiri político.
Porque el bloque de derecha perdió cohesión. En las municipales de 2024 obtuvieron cerca del 55%, menos que el 62% del Rechazo. La fragmentación entre Kast, Kaiser, Matthei y Parisi impide que una sola figura capitalice ese voto.
El electorado neoliberal que votó Rechazo no quiere conflictos sociales, quiere estabilidad. Y el gobierno de Boric, tras abandonar la agenda constituyente, ha ofrecido justamente eso: una paz neoliberal que tranquiliza a parte del país.
Por eso, la correlación actual no refleja dominio absoluto de la derecha, sino su dispersión. El miedo a la inseguridad y al desorden es real, pero no suficiente para imponer un proyecto autoritario. Si Jara logra sobrepasar los 30 puntos, podría abrir una diferencia decisiva.
En realidad, Chile no vive un auge de la ultraderecha, sino la consolidación del neoliberalismo. Lo que se fortalece no es el pensamiento fascista, sino la defensa del modelo económico instalado desde 1975.
Todos los gobiernos, desde la Concertación hasta Boric, lo han administrado. Las reformas progresistas no lo han modificado: las AFP, las ISAPRES y la banca siguen intactas. Por eso, el capital no necesita un gobierno autoritario; le basta con la estabilidad institucional.
La ultraderecha cumple un rol ideológico: canaliza el miedo y distrae de los problemas estructurales. Incluso el gobierno actual ha adoptado parte de su discurso en materia de seguridad. En Chile, el poder real sigue siendo neoliberal, no fascista. Kast y Kaiser son solo sus expresiones más ruidosas.
Chile es, estructuralmente, una sociedad de derechas. Lo ha sido desde 1973. El neoliberalismo es su lenguaje común: Matthei lo encarna en su versión tecnocrática, Jara en su forma socialdemócrata. Ninguna pretende transformarlo, sólo gestionarlo.
¿Cómo podría cambiar el voto obligatorio el mapa político?
La incorporación de millones de nuevos votantes no garantiza un cambio real. Muchos de esos electores son lo que llamo “no electores”: ciudadanos volátiles, marginales o simplemente ausentes. Algunos votarán nulo o blanco; otros arriesgarán multa antes que participar.
El voto obligatorio puede generar una “abstención activa”: gente que vota por deber, pero expresa su rechazo desde la papeleta. En las parlamentarias, ese fenómeno podría ser aún mayor por la sobreoferta de candidatos y la desconfianza general.
En resumen, el voto obligatorio no traerá más legitimidad, sino más distancia entre la política y la ciudadanía. El elector más común seguirá siendo “nadie”: el que vota sin fe ni representación.
¿Podría haber una sorpresa el 16 de noviembre?
Siempre. Las elecciones son, por definición, imprevisibles. Las encuestas no son profecías, y América Latina está llena de “sorpresas” que solo demostraron la desconexión entre analistas y realidad.
Si Jeannette Jara ganara en primera vuelta, o si los dos finalistas fueran de derecha, se hablaría de sorpresa, pero ambos escenarios están dentro de lo posible. La única certeza es la incertidumbre: las elecciones no existen para confirmar encuestas, sino para expresar lo que el país decide.
El 16 de noviembre sabremos si Chile sigue apostando por la estabilidad neoliberal o si abre un nuevo ciclo político. Hasta entonces, todo está en manos del votante soberano: el único capaz de desmentir a todos los pronósticos.