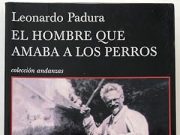Y no es mentira; allí cayó abatido finalmente. Eso ocurrió en Curicó hace muchos años, cuando los inviernos eran de verdad lluviosos y fríos
A mediados de la década de 1950 yo tenía dulces diez años de edad y me apasionaba escuchar las historias de terror y macabrerías contadas por los viejos que acostumbraban reunirse alrededor de un brasero –con mate en mano- en las frías noches invernales de entonces, muchas veces bajo un aguacero que bien podía estragar las ondas radiales de las radioemisoras santiaguinas y provocar catástrofes en el pueblerino y dulce Curicó campechano de aquella época.
De esas reuniones (inolvidables para mí) recuerdo cuentos y leyendas que los chicuelos de entonces creíamos ciertas a pie juntillas. Y los viejos se solazaban con nuestros miedos. Hasta que una noche de junio (llovía condenadamente sobre Curicó), el cura de la Iglesia del Carmen –al que todos llamaban “el potro” por su voz y prestancia–, quien siempre participaba en esas reuniones de cálido brasero, lluvia inclemente, mate, aguardiente y trozos de queso con tocino, contó por vez primera la historia del asesinato del maldito mandinga, el detestable diablo, el malulo, el cornamentado, el cola de flecha.
-Fue en Rauco –dijo el cura- En la chacra del finado Alejandro Ugarte, que el Señor tenga en su Reino, una noche de viernes, en septiembre poco antes de las fiestas patrias. Allí se despacharon al risueño de los cachos.
– Ave María Purísima –contestaron a coro todos los presentes, y yo también, en un susurro inaudible pero colmado de temor a Dios y de fe a cualquier arcángel que pudiese socorrerme en ese aciago instante. .Que miedo tan grande me invadía en aquel momento, pero por ningún motivo iba a abandonar mi puesto ubicado en la segunda fila detrás del brasero, refugiado a medias en los brazos de mi madre (sólo a medias, porque tratándose del mandinga….nunca se sabe).
Acaparada la atención que el ‘potro’ exigía cada vez que tomaba la palabra, la historia comenzó a desarrollarse ante mis asustadizos y adolescentes ojos. Hela aquí.
Sucedió en Rauco, que en la época cuando se desarrolla esta historia (década de 1940) era una pequeña localidad rural distante de pocos kilómetros de Curicó. Allí, en algún sitio cercano a la ribera del río lugareño, los trabajadores agrícolas y varios pequeños agricultores tenían como frontera nocturna el entablado puente que los comunicaba con el resto de la zona. Cruzarlo después de la medianoche abría la posibilidad cierta de encontrarse cara a cara con el maldito mandinga y perder no solamente la vida, sino también el alma.
Muchos lugareños juraban haberlo visto, o al menos haberle escuchado sus risotadas con las que espantaba a seres humanaos y animales. Llegada la medianoche, esos habitantes quedaban encerrados en sus lares sin posibilidad de comunicarse con el resto de la localidad. El miedo era cosa viva y ya había más de una versión respecto a la maldad del demonio que procuraba almas para su averno y mujeres para saciar sus instintos.
Se decía que aparecía abruptamente desde la nada…o desde la profundidad del bosque de eucaliptos, y en la negrura de su estampa sólo era posible distinguir el ígneo de unos ojos malévolos. Terrorífico asunto, en verdad.
Así pasó más de un año. Ni las misas, ni los mil rosarios rezados a coro por las mujeres del lugar, ni las bendiciones del cura que llevaron para exorcizar el bosque y sus alrededores tuvieron éxito, pues el mandinga siguió apareciéndose ante quienes osaban cruzar el puente después de la medianoche.
Al segundo año del inicio de tanta maldición, cuando caía la tarde de un día del mes de septiembre de 1942, llegó hasta la chacra de don Alejandro Ugarte un hombre joven que los lugareños conocieron como sobrino del viejo agricultor. Tancredo –así se llamaba el hombre- iba canino a Vichuquén, pero detuvo su andar para visitar a su tíos y pasar algunas jornadas junto a ellos. Relatan los viejos de esos sitios que el tal Tancredo era amable y caballeroso, aunque de ceño duro, porte fuerte y mirada firme; que había llegado montando un caballo plomizo de pecho ancho…eso dicen quienes le conocieron.
– ¿Y ustedes van a Rauco o a Curicó, a las ramadas de las fiestas patrias? –habría preguntado a su tío.
Entonces se enteró de la maldición que asfixiaba a la zona. Imposible viajar a Rauco para disfrutar de unas deliciosas empanadas, vasos rebosantes de chicha y cuecas bien zapateadas si no podían regresar a sus ranchos porque el diablo impedía el paso después de la medianoche.
– Con o sin mandinga yo iré a Rauco mañana en la tarde…no me pierdo un buen costillar con un par de botellas de vino tinto y la posibilidad de conquistar a alguna mujer de pechos generosos –dijo el sobrino con absoluta certeza de realizar lo que estaba prometiendo; y agregó el cogollo que dejó temblando a sus tíos-: no me quedaré en Rauco, volveré de madrugada.
Y así fue. Tancredo regresó de Rauco cuando la madrugada aún no amenazaba con sus luces. Por cierto, venía con bastante vino en el cuerpo, pero pese a ello sus sentidos no estaban del todo embotados. Además, no requería tampoco activar el sentido de orientación, ya que su pingo plomizo tranqueaba fieme hacia el rancho del tío…es decir…hacia el sitio donde estaban el bosque de eucaliptos y el puente.
En la quietud del amanecer sonaron tres disparos que lograron despertar a muchos vecinos, pero fueron solamente dos de ellos los que se atrevieron a dejar sus viviendas y acercarse a la orilla del río lugareño. Lo que vieron es ya parte de la leyenda.
Montado en caballo plomizo, Tancredo mantenía en su diestra el revólver que nadie supuso siquiera que podía haber portado bajo su manta. Frente al caballo, tirado sobre la tierra húmeda, yacía un cuerpo envuelto en una especie de grueso y negro poncho.
– Apareció de repente, gritando como un condenado y con los brazos abiertos, corriendo hacia mí –explicó el sobrino de don Alejandro- Saqué el revólver y le mandé tres guaracazos…
La tremolina despertó al resto de los vecinos y horas después alguien se atrevió por fin a voltear el cuerpo del difunto para constatar su identidad. Nadie lo conocía. Era un hombre de ciertos años, tal vez medio siglo, y llevaba su rostro ennegrecido con carbón y alrededor de sus ojos tenía una delgada capa de una pintura roja. A media mañana descubrieron el ‘campamento’ que ese individuo tenía en medio del bosque de eucaliptos; una humilde carpa armada mantas, fácilmente desmontable para trasladarla a otro lugar cuando quisiera.
Que el hombre no era de Rauco y que nadie lo conocía…esa fue la explicación que los lugareños dieron días más tarde a las autoridades. El caso pasó a manos de la justicia en Curicó, y Tancredo fue detenido. El difunto no tenía parentela alguna; nadie reclamó su cuerpo a la morgue y debió ser sepultado en una fosa común. Tancredo hubo de pagar por su crimen viviendo algunos años en la cárcel. Al quedar en libertad no regresó a Rauco, pues sus pasos se perdieron hacia el norte, tal vez a Santiago, tal vez.
¿Ahí terminaba esa historia? No, por supuesto que no. El cura curicano –el ‘potro’- disfrutaba el final cada vez que contaba el asunto. Sonreía con especial ironía para recordarnos que el ’malulo’ tenía mil y una forma de jodernos la existencia.
– En Rauco y en la zona del bosque de eucaliptos, nunca más se vio al diablo, ni nada ni nadie se apareció de nuevo después de la medianoche –decía el sacerdote- pero, sin embargo, en el septiembre del año siguiente, poco antes de las fiestas patrias, en aquel lugar se escucharon claramente las risotadas del demonio, las cuales cesaron cuando también se escuchan tres balazos.
Y la pregunta quedó flotando en el ambiente alrededor del brasero. ¿Mataron o no mataron al mandinga en Rauco el año 1942? Por cierto, nadie quiso ir a comprobarlo…
.