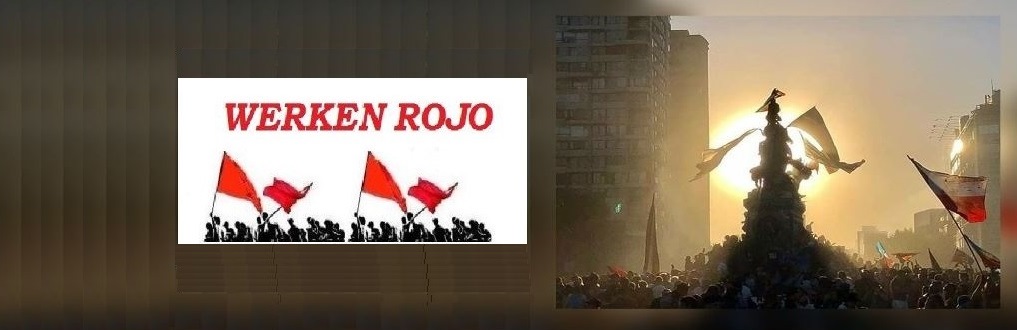![]() 𝘾𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙛𝙖𝙨𝙘𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙝𝙖𝙗𝙡𝙖, 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙡𝙖; 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙢𝙖𝙥𝙪𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚, 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙨𝙩𝙞𝙜𝙖.
𝘾𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙛𝙖𝙨𝙘𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙝𝙖𝙗𝙡𝙖, 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙡𝙖; 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙢𝙖𝙥𝙪𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚, 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙨𝙩𝙞𝙜𝙖.
Hace solo unos días, Chile fue testigo de unas declaraciones profundamente alarmantes. Johannes Kaiser, actual candidato presidencial de la ultraderecha chilena, insinuó abiertamente la necesidad de un nuevo golpe militar en el país. No fue una metáfora ni una frase sacada de contexto: sus palabras apuntaban directamente al uso de la fuerza armada para suprimir la disidencia, restaurar el autoritarismo y, como en 1973, hacer desaparecer a los opositores políticos.
Lo más preocupante no fue solo la declaración en sí, sino el silencio cómplice que la siguió. Ningún tribunal lo citó. Ningún medio masivo lo interpeló con fuerza. Ningún partido institucional levantó cargos o lo denunció por apología del terrorismo de Estado. La violencia simbólica, cuando viene desde las élites blancas y conservadoras, pasa inadvertida. No se judicializa. No se condena. Se normaliza.
Este tratamiento contrasta brutalmente con la forma en que el Estado chileno trata a quienes, desde fuera del marco institucional, cuestionan el orden dominante. El caso del werken Héctor Llaitul, vocero histórico de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), es ilustrativo. Llaitul fue condenado recientemente a 23 años de prisión por declaraciones políticas que llamaban a la resistencia mapuche y a la recuperación del territorio ancestral. Su “delito” fue ideológico: pensar desde una lógica distinta al Estado, y levantar un proyecto propio de autonomía territorial.
La justicia chilena no es neutral. Está al servicio del orden establecido. Hay justicia punitiva para los pueblos originarios que resisten, y total impunidad para los representantes del poder blanco que evocan los peores crímenes del pasado reciente. Mientras Kaiser propone una reedición del golpe militar sin consecuencias, Llaitul es perseguido con toda la maquinaria judicial por defender los derechos históricos del Wallmapu.
Desde una mirada indigenista, este doble estándar judicial evidencia la persistencia del colonialismo interno. El Estado chileno no ha roto con su matriz racista ni con su lógica centralista. La autodeterminación del Pueblo Mapuche sigue siendo vista como subversión, mientras que el golpismo criollo es tratado como una simple opinión política.
La condena a Llaitul no busca justicia: busca escarmentar. Busca enviar un mensaje claro a las comunidades mapuche en lucha: que el pensamiento autónomo y el proyecto político mapuche son peligrosos y, por tanto, inaceptables para los poderes fácticos. Se criminaliza la palabra mapuche cuando es digna, rebelde y descolonizadora, mientras se protege el discurso violento de quienes sueñan con restaurar el terror de Estado.
Frente a este escenario, urge levantar una reflexión crítica. No podemos hablar de democracia mientras se encarcela a los que resisten y se ampara a los que incitan al odio. No puede haber justicia real sin reconocer la deuda histórica con los pueblos originarios, ni reconciliación sin restitución territorial ni verdad.
Porque mientras a un mapuche se le condena por hablar de tierra y dignidad, a un racista se le premia con micrófonos, candidaturas y silencio judicial.