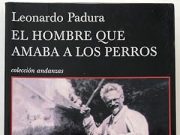Felipe Portales
Otra expresión de la mantención del antisemitismo vaticano durante la segunda guerra mundial y después
de ella fue la actitud totalmente contraria de Pío XII a la emigración de judíos a Palestina y a la creación del
Estado de Israel. Conducta que en ningún momento se debió a una preocupación especial por la eventual
afectación de los derechos del pueblo palestino; sino exclusivamente por la negación a considerar aquello
como un derecho de los judíos -¡y ni siquiera como un expediente legítimo para librarlos del Holocausto!- y
por el “daño” que ello podría significarle a la cristiandad y a los intereses de la Iglesia Católica en Tierra
Santa.
Ya el Vaticano había expresado su antisemitismo respecto de este tema cuando en 1904 Theodor Herzl
le había solicitado ayuda a Pío X, respecto de su proyecto sionista para que los judíos escaparan de la
atávica persecución en Europa. Sin hacer ninguna mención en defensa de los derechos de los palestinos
(entonces bajo la dominación otomana), el Papa le negó toda forma de simpatía a los judíos. Así, de
acuerdo a Herzl, aquél le dijo: “Los judíos no han reconocido a nuestro Señor, de modo que nosotros no
podemos reconocer al pueblo judío (…) La religión judía sirvió de fundamento a la nuestra, pero fue
sustituida por las enseñanzas de Cristo y no podemos concederle ninguna validez ulterior” (Daniel
Goldhagen.- La Iglesia Católica y el Holocausto. Una deuda pendiente; Taurus, Buenos Aires, 2003; p. 262).
Y frustrado por la negativa papal, Herzl le respondió que “‘el terror y la persecución no pueden ser los
medios apropiados para iluminar a los judíos’. Pío X no repudió el uso de tales medios, sino que más bien
los justificó de forma tácita, dado lo que desde la perspectiva eclesial se interpretaba como obstinación
de los judíos: ‘Por consiguiente, los judíos –dijo a Herzl en tono vehemente- tuvieron tiempo de reconocer
su divinidad (de Jesús) sin presión alguna. Pero al día de hoy siguen sin hacerlo’” (Ibid.).
Posteriormente, durante la segunda guerra mundial, la actitud contraria del Vaticano a salvar judíos
europeos a través de su emigración a Palestina -entonces bajo dominio británico- se hizo patente en 1943.
En efecto, en marzo de ese año, el entonces delegado apostólico en Turquía, Angelo Roncalli (futuro Juan
XXIII) transmitió al Vaticano la petición del representante de la Agencia Judía para Palestina, Chaim Barlas,
de que hiciese esfuerzos con el gobierno eslovaco (como vimos presidido por el sacerdote católico Josef
Tiso) para que “permitiera que a 1.000 niños judíos se les permitiese emigrar a Palestina” (John Morley.-
Vatican diplomacy and the Jews under the Holocaust 1939-1943; Ktav Publishing House, New York, 1980;
p. 92). En dicha petición, Roncalli “indicaba que el gobierno británico les permitiría a los niños establecerse
en Palestina” (Ibid.). Al mismo tiempo, el delegado apostólico en Londres, el arzobispo William Godfried,
había enviado un mensaje similar al Vaticano, “con la diferencia que aquel se refería a niños judíos de
toda Europa” (Ibid.).
Preparando una respuesta negativa, en abril el subsecretario de Estado, Doménico Tardini, escribió en sus
notas: “La Santa Sede no ha aprobado nunca el proyecto de hacer de Palestina un hogar judío. Pero,
desgraciadamente, Inglaterra no se rinde ¿Y el tema de los Santos Lugares? Palestina es ahora más sagrada
para los católicos que para los judíos” (Ibid.). Y el secretario de Estado, Luigi Maglione, respondió el
telegrama de Godfried el 4 de mayo de 1943 señalando que “la Santa había hecho todo lo posible para
ayudar a los judíos, y especialmente a los niños judíos. Adicionalmente, le recordó a Godfried que el
Vaticano desde hace mucho se ha opuesto a la noción de un hogar judío en Palestina. La tierra de
Palestina era sagrada para los católicos porque fue la tierra de Cristo y, el cardenal se preocupaba de
que los católicos temerían justificadamente por sus derechos si la tierra fuese ocupada alguna vez por una
mayoría de judíos” (Ibid.; p. 93).
Y dado que organizaciones judías le habían planteado las mismas demandas al delegado apostólico en
Washington, el arzobispo Amleto Cicognani; Maglione le respondió a este último en el mismo sentido.
Concretamente, le señaló que habían dos problemas envueltos: “El primero era el tradicional derecho
de control que los católicos habían ejercido desde hace siglos sobre los numerosos lugares santos en
Palestina”. Y el segundo se refería a Palestina misma: “De acuerdo a Maglione, los católicos de todo
el mundo veían a Palestina como una tierra santa debido a que fue el lugar de nacimiento del
cristianismo. Si, no obstante, Palestina llegaba a ser predominantemente judía, la piedad católica se
vería ofendida y los católicos estarían comprensiblemente angustiados respecto de si podrían continuar
disfrutando pacíficamente de sus derechos históricos sobre los santos lugares” (Ibid.).
Además, Maglione le agregaba: “Es verdad que en un tiempo Palestina fue habitada por judíos. Pero
¿cómo se podría adoptar históricamente el criterio de traer a la gente de vuelta a territorios donde
estuvieron fuera desde hace diecinueve siglos? (…) no sería difícil en el caso que haya un deseo de crear
un “hogar judío” de encontrar otros territorios que serían más adecuados para dicho propósito; mientras
que Palestina, bajo una mayoría judía, provocaría nuevos y graves problemas internacionales, disgustaría
a los católicos en todo el mundo, provocaría la justa protesta de la Santa Sede y malamente respondería
a las caritativas inquietudes que la misma Santa Sede ha tenido y continúa teniendo por los judíos” (Ibid.).
Por último, Maglione le encareció al delegado en Washington de hacer esta opinión conocida por Myron
Taylor, el representante personal del presidente Roosevelt ante el Papa; y le advirtió que alertara a los
obispos estadounidenses de cualquier cambio en la opinión pública respecto de Palestina que pudiera ser
dañina a los intereses católicos (ver ibid.).
Era tan fuerte el antisemitismo vaticano a este respecto, que el propio Angelo Roncalli, que tanto ayudó
a los judíos europeos perseguidos, ¡manifestó tener que vencer sus propias aprensiones a este respecto!
Así, le escribió a Maglione el 4 de septiembre de 1943 que “confieso que este convoy de judíos a Palestina,
ayudado específicamente por la Santa Sede, parece como una reconstrucción del Reino Hebreo, y de este
modo despierta ciertas dudas en mi mente” (Peter Hebblethwaite.- Pope John XXIII. Sheperd of the Modern
World; Doubleday & Company, New York, 1985; p. 192).
Por tanto, luego de la guerra y pese al Holocausto, Pío XII continuó opuesto a la creación del Estado de
Israel, prefiriendo que los judíos sobrevivientes gravemente desplazados y con temor a volver a sus lugares
de origen, emigraran a Estados Unidos en lugar de Palestina (ver Michael Phayer.- The Catholic Church and
the Holocaust 1930-1965; Indiana University Press, Bloomington, 2000; p. 176). El cardenal holandés
Johannes Willebrands sintetizaba los fundamentos últimos de la postura vaticana -¡sin estar de acuerdo
para nada con ella!- en la tesis de que “debido a que los judíos como pueblo eran culpables de la muerte
de Cristo, habían sido condenados a un eterno peregrinaje a través del mundo fuera de la tierra de Israel”
(Ibid.).
Por ello, no reconoció al nuevo Estado de Israel creado por la ONU en 1947, fundamentando dicha actitud
L’Osservatore Romano en que “el Israel moderno no es el auténtico heredero del Israel bíblico sino un
Estado secular. Por lo tanto, la Tierra Santa y sus sagrados lugares pertenecen a la cristiandad, el auténtico
Israel” (Goldhagen; p. 262). O sea, no influyó para nada el que eventualmente se considerare que la
creación de dicho Estado pudiese estar afectando los derechos del pueblo palestino…
Pío XII mantuvo su actitud hostil al nuevo Estado. Testigo de ello fue James McDonald, representante
especial de Estados Unidos ante el gobierno provisional de Israel, que “informó que el pontífice se oponía
al control israelí de la ciudad de Jerusalén porque no confiaba que los israelíes mantuvieran sus promesas
respecto de los derechos religiosos de las Iglesias cristianas” (Phayer; p. 176). Por su parte, el cardenal
Eugene Tisserant aconsejó al Papa a que fuese conciliatorio y buscara un compromiso con los israelíes, sin
obtener resultado alguno (ver ibid.).
E incluso, cuando el ministro israelí de asuntos Religiosos, Jacob Herzog, visitó el Vaticano en 1948,
esperando dar seguridades de protección de las propiedades de la Iglesia, “no pudo ni siquiera hablar
con los subsecretarios de Estado Juan Bautista Montini y Doménico Tardini, y menos aún con el Papa”
(Ibid.).