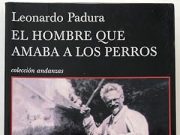Gilbert Achcar *
Viento Sur, 20-5-2022
La idea de reparto social de las riquezas, así como su práctica histórica a distintas escalas, son muy anteriores a la aparición del término socialismo a comienzos del siglo XIX. Oriente, en particular, la conoció desde varios siglos antes, sobre todo bajo expresión religiosa, que era la forma mundialmente dominante de las utopías sociales hasta el siglo XVIII. Jesús de Galilea, Mazdak de Persia o los Qarmates de Arabia fueron momentos importantes de la historia global de los socialismos desde el alba de la humanidad. El cristianismo, nacido en Oriente, jugó además un papel determinante en la historia del socialismo europeo, tanto bajo la forma de colectivismos religiosos anteriores a la Ilustración, por ejemplo, el de Thomas Müntzer, como de manera directa o indirecta en la génesis de los diversos socialismos del siglo XIX.
Sin embargo, la figura bajo la que apareció Oriente en las doctrinas socialistas europeas del siglo XIX fue la de sus fantasmales representantes en el seno de Occidente, los judíos, cuya imagen estereotipada los asociaba al mundo de las finanzas, que los socialistas aborrecían por definición. De Fourier a Blanquí, y después a Bakunin, los socialistas del siglo XIX –y muy en particular los franceses– participaron de los prejuicios antijudíos heredados de una tradicion cristiana que hundía sus raíces en la Edad Media. Contra estos judíos, que solían ser llamados hebreos o israelitas para vincularlos a Oriente, de donde tenían fama de ser originarios –estos judíos sobre los que Proudhon, en un momento de ruindad, escribió en sus Carnets en 1847 que había que “expulsar a esta raza a Asia, o exterminarla”–, se extendió hacia finales del siglo XIX la noción de antisemitismo, inspirándose en las elucubraciones de Ernest Renan, confirmando su asimilación al ámbito oriental de las lenguas semíticas de las que surgieron las tres grandes religiones abrahámicas.
El deplorable balance sobre la cuestión judía en la mayor parte de las doctrinas socialistas del siglo XIX es la prueba, si hiciera falta una, de que oponerse a la plutocracia no implica en absoluto una ruptura con el conjunto de la episteme dominante. Esto es sobre todo cierto en cuanto a los tópicos sobre diferencias no coincidentes con el reparto de la riqueza, como son los prejuicios sobre la raza y el género, o el orientalismo, como manifestación del etnocentrismo occidental, según la acepción contemporánea del término popularizada por Edward Saïd y adoptada en lo que viene a continuación. Por lo general, el odio a los judíos formaba parte de un desprecio a Oriente, el otro de Occidente por excelencia.
Sin embargo, en Henri de Saint-Simon, cuya posteridad fue la más importante entre los socialistas utópicos, se encuentra un enfoque más generoso sobre el Oriente musulmán. En contra del orientalista típico que fue Volney, en 1808 sostenía que los árabes constituyeron la “vanguardia de la humanidad” en los ámbitos político y científico de los siglos VII al XII. Desde entonces, es cierto, el Oriente musulmán había caído en la decadencia y había sido sustituido por Europa en el papel de vanguardia, pero Saint-Simon seguía convencido de que las sociedades no europeas podían progresar por la vía trazada por Europa, a condición sin embargo de que esta última los guiase en su transición del “estadio teológico” al “estadio positivo”. Su Catecismo de los industriales (1824) recogía la idea de que “todos los pueblos de la tierra, bajo la protección conjunta de Francia y de Inglaterra, se elevarán sucesivamente, y tan pronto como el estado de su civilización lo permita, al régimen industrial”.
El principal discípulo de Saint-Simon, Prosper Enfantin, llamado el Padre, quedó prendado de Oriente, donde esperaba encontrar a la Madre (“de raza judía”, pensaba), suscribiendo así una erotización de la relación Occidente/Oriente muy extendida en el siglo XIX. El terreno predilecto del gran proyecto de los saint-simonianos fue Egipto: tras haber intentado en vano ganar para su causa a su wali otomano MehemetAli, pasaron a preconizar un dominio franco-inglés directo sobre el país. Su proyecto favorito fue la apertura de un canal en el istmo de Suez cuya paternidad, para su gran pesar, se la atribuyó Ferdinand de Lesseps. El fracaso de la ambición egipcia empujó a los saint-simonianos a orientarse hacia Argelia: aunque partidario ferviente de la colonización del país por Francia, Enfantin reprobó sin embargo las masacres que perpetraban las tropas francesas. Fiel a la creencia de Saint-Simon en la posibilidad de cambiar el mundo por medio de la persuasión, soñaba en 1840 con ganar a las virtudes del espíritu “positivo” francés al conjunto del Oriente musulmán bajo dominación otomana. Pero por encima de sus excentricidades, la filosofía saint-simoniana de la historia es paradigmática del pensamiento colonial de izquierda, adepto paternalista y bienpensante de la misión civilizadora de Europa hacia las poblaciones bárbaras del sur planetario.
Elevado a reflexión filosófica, el orientalismo –esa lectura esencialista del Oriente, explicada por unas culturas consideradas perennes, incluso inmutables– no es en el fondo más que un avatar de la interpretación idealista de la historia. La expresion acabada se encuentra en el summum de la filosofía idealista de la historia que encarnó Hegel: sus Lecciones sobre la filosofía de la historia (1821-1831) son un compendio de estereotipos culturalistas, tanto sobre Oriente como sobre Occidente. Se deduce de ello que la primera condición para superar el orientalismo, como cualquier esencialismo, es una ruptura epistemológica con la lectura de la historia a través del prisma de la cultura. Antes de concluir su ruptura intelectual con el hegelianismo de izquierda, el joven Marx, a pesar de su ascendencia judía, había flirteado con los clichés esencialistas antijudíos de Bruno Bauer en su crítica a este último.
Después de su descubrimiento con Engels de la eficacia heurística de la interpretación materialista de la historia, que ambos profundizaron al redactar en 1846 La Ideología alemana, los dos amigos atribuyeron las diferencias de desarrollo entre los países a factores materiales y, prioritariamente, a factores económicos. Pero quedaron prisioneros de la episteme eurocéntrica de su época, atribuyendo un papel histórico progresista a la empresa colonial europea. En su mentalidad, no se trataba ya de una misión civilizadora en el sentido de educación de los bárbaros, sino en el sentido de expansión universal del modo de producción capitalista. Desde este ángulo, El Manifiesto comunista (1848) es un himno a los prodigios civilizadores supuestamente realizados por la burguesía, que “lleva la civilización incluso a las naciones más salvajes [y] les obliga a implantar en su seno la llamada civilización” –esa burguesía que, igual que había sometido “el campo al imperio de la ciudad”, sometía “los países bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente”.
La civilización y la barbarie ya no son considerados aquí atributos culturales: lo que distingue a Occidente de Oriente en la comprensión de Marx y Engels no es una aptitud intelectual superior, sino una diferencia de posicionamiento en la escala histórica del desarrollo burgués. Al igual que, para Saint-Simon, Europa había sucedido a los árabes colocándose a “la vanguardia de la humanidad” desde el punto de vista del espíritu científico, para Marx y Engels se había situado a la cabeza del desarrollo económico como espacio en cuyo seno había alcanzado su auge el modo de producción capitalista moderno. Esto asignaba a la burguesía europea la tarea de extender la civilización industrial al resto del mundo.
De igual manera que la subordinación del campo a las ciudades en la propia Europa, la subordinación de las naciones bárbaras a las naciones civilizadas y de Oriente a Occidente no podía hacerse sin brutalidad. Como buenos materialistas, Marx y Engels sabían que la violencia es “la partera” del potencial de progreso que encierra toda sociedad, como la calificará más tarde Marx en El Capital (1867). Así, a la vista de la historia, pensaban que la brutalidad de la expansión imperial de Europa en Oriente y en Africa, así como la de sus vástagos al otro lado del Atlántico, era el precio a pagar por la realización de su misión de progreso. En suma, el fin civilizador de la expansión europea justificaba los medios bárbaros a los que recurría.
Esta perspectiva escatológica fue expresada por Marx y Engels de manera muy característica respecto a Oriente al comienzo de su común itinerario intelectual. El artículo sobre Argelia que publicó Engels en The Northern Star en 1848 es una sorprendente ilustración de todo esto. “Aunque sea condenable la manera como han hecho la guerra soldados brutales como Bugeaud, la conquista de Argelia es un hecho importante y propicio para el progreso de la civilización”, escribía el joven Engels. La misma perspectiva se puede encontrar en Marx en su famoso artículo de 1853 sobre la India. Aun apiadándose por la suerte de las víctimas indígenas de la dominación colonial británica, prevenía a los lectores contra cualquier tentación romántica de idealizar la India precolonial, invitándoles a “no olvidar que estas idílicas comunidades rurales, pese a su aspecto inofensivo, han sido siempre una sólida base del despotismo oriental”. Su conclusión complementaba la de Engels sobre Argelia: “Cualesquiera que fuesen los crímenes de Inglaterra, fue un instrumento inconsciente de la historia” al transformar la sociedad india.
Esta ruptura no bastaba para deshacerse de los estereotipos orientalistas dominantes en el ámbito gnoseológico y mediático europeo
Habiendo roto epistemológicamente con el idealismo hegeliano, Marx y Engels habían roto también con el orientalismo como explicación culturalista de la historia. Pero esta ruptura no bastaba para deshacerse de los estereotipos orientalistas dominantes en el ámbito gnoseológico y mediático europeo que era el suyo, y que se pueden encontrar con profusión en los comentarios de su primera década de colaboración, en particular sobre la Turquía otomana y la India. En efecto, para librarse de estos estereotipos no basta con atribuir su génesis a factores materiales. El “despotismo oriental” ya venía también determinado por las condiciones climáticas y geográficas en el propio Montesquieu. Mientras Marx y Engels seguían siendo tributarios de la episteme europea de su época, y limitados por su acceso exclusivo a fuentes que la contenían, seguían adhiriéndose en parte a la perspectiva orientalista. Su eurocentrismo podía tomar la forma de un reconocimiento del papel histórico progresista del capitalismo, pero no dejaban de suscribir el mito de la misión civilizadora de la dominación europea.
Les faltaba todavía completar su ruptura epistemológica con el idealismo histórico con una ruptura con la episteme de la dominación europea. Habiendo abrazado el punto de vista del proletariado en su relación con el capital, les faltaba desprenderse de los prejuicios etnocéntricos dominantes en su espacio geopolítico con el fin de adoptar el punto de vista de los oprimidos de la humanidad no europea en su relación con Europa y sus vástagos. En este sentido, Irlanda ocupó un lugar central en la evolución de las ideas de Marx y de Engels, comenzando por este último. Su cambio de perspectiva sobre los irlandeses fue muy llamativo: mientras en La condición de la clase obrera en Inglaterra (1845) se hacía eco de los prejuicios étnicos suscitados entre los obreros ingleses por la condición miserable de los inmigrados irlandeses, Engels se dedicó años más tarde con gran pasión a la causa irlandesa, que animó hasta el fin de sus días.
La obrera Mary Burns, su primera compañera irlandesa, tuvo un papel clave en su educación. La visita a Irlanda que realizaron juntos en 1856 cambió de arriba abajo su interpretación de la cuestión irlandesa. Relatando su viaje en una carta a Marx, fechada el 23 de mayo de 1856, en la que calificaba a Irlanda de primera colonia de Inglaterra, Engels explicaba cómo varios siglos de guerras de conquista habían “destruido por entero el país”. Años más tarde, en una carta del 19 de enero de 1870, informando a Marx de los progresos de su investigación sobre la historia irlandesa, lo confirmaba: “Cuanto más estudio el tema, más claro me resulta que Irlanda, a consecuencia de la invasión inglesa, fue despojada de su propio desarrollo y arrojada siglos atrás”.
¡A la basura, por tanto, la idea del colonialismo como factor de progreso económico! Este cambio de perspectiva iba a colocar a Marx y Engels resueltamente en el campo de los enemigos del colonialismo. Desde 1857, Engels revisó de arriba abajo su valoración sobre Argelia en el artículo que redactó sobre este país para The New American Cyclopaedia. Los argelinos ya no eran ese “pueblo de ladrones cuyos principales medios de existencia consistían en hacer incursiones contra unos y otros” y a quien el colonialismo francés, a pesar de su brutalidad, aportaba “la civilización” y la industria, como había explicado en el artículo de 1848. Por el contrario, eran los franceses quienes devastaban el país, a la manera de las invasiones bárbaras: “Las tribus árabes y cabilas (…) fueron sometidas o disuadidas por medio de espantosas razias durante las cuales sus haciendas y sus bienes fueron incendiados y saqueados, sus cosechas destruidas, y los desgraciados habitantes abatidos in situ o librados a todos los horrores de la brutalidad o del desenfreno”.
Asimismo, en los artículos que escribió en 1857-58 para el New-York Daily Tribune sobre la “revuelta de los cipayos”, el primer gran estallido independentista indio, Marx iba a convertirse en el abogado de los insurgentes contra el imperio británico, denunciando la crueldad de sus tropas y su explotación de los autóctonos. Engels adoptó también la defensa de los chinos contra los europeos en su comentario de 1857 sobre la segunda guerra del opio. A mil leguas de las ilusiones de antaño sobre el papel civilizador del colonialismo, el capítulo del primer volumen de El Capital (1867) de Marx dedicado a la “Génesis del capitalista industrial” describe el papel de la expansión colonial en “la acumulación primitiva” de capital en las metrópolis a costa de los países colonizados y de sus recursos naturales.
El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. (…). El sistema colonial hizo madurar, como plantas de invernadero, el comercio y la navegación. Las ‘sociedades Monopolia’ (Lutero) constituían poderosas palancas de la concentración de capitales. La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Los tesoros expoliados fuera de Europa directamente por el saqueo, por la esclavización y las matanzas con rapiñas, refluían a la metrópoli y se transformaban allí en capital.
Sin embargo, a pesar de su nuevo punto de vista hipercrítico sobre el colonialismo, no se puede esperar encontrar en Marx y Engels una teoría acabada de la emancipación de los pueblos colonizados. Su giro epistemológico en la comprensión del papel de la dominación colonial en la creación y la perpetuación de una configuración jerárquica del mundo no bastaba por sí solo para desprenderse por entero de los prejuicios eurocéntricos persistentes en su espacio cultural. Seguirán encontrándose en sus escritos, hasta el final, rastros de estos prejuicios. Pero más que elementos claves de su visión del mundo, solo eran ya residuos culturales.
Engels definió en 1882 la posición que debería adoptar el movimiento obrero europeo sobre la cuestión colonial en caso de victoria. En una carta a Karl Kautsky fechada el 12 de setiembre, el compañero de Marx formulaba los siguientes principios, refiriéndose en particular a Argelia, Egipto e India: el proletariado metropolitano debe conducir a los países coloniales a la independencia tan rápido como sea posible; debe rechazar toda guerra colonial, incluso aunque las revoluciones nacionales en los países coloniales adopten un cariz violento; la independencia de los países colonizados es para el proletariado europeo la mejor solución; solo por el ejemplo y la atracción económica debe el proletariado europeo convencer a los países coloniales para avanzar hacia el socialismo; no se puede imponer su política social a otro pueblo.
A juicio mío (…) los países sometidos nada más, poblados por indígenas, como la India, Argelia y las posesiones holandesas, portuguesas y españolas tendrán que quedar confiadas provisionalmente al proletariado, que las conducirá lo más rápidamente posible a la independencia. Es difícil decir cómo se desarrollará este proceso. La India quizás haga una revolución, es incluso probable, y, como el proletariado que se emancipa no puede mantener guerras coloniales, habrá que resignarse a ello; eso no sucederá, evidentemente, sin destrucciones, pero son inherentes a toda revolución. Lo mismo puede ocurrir en otros sitios, en Argelia y Egipto, por ejemplo, lo que sería, por cierto, para nosotros, lo mejor. Tendremos bastante que hacer en nuestro país. Una vez Europa esté reorganizada, así como América del Norte, eso dará un impulso tan fuerte y será un ejemplo tan grande, que los países semicivilizados seguirán ellos mismos nuestra senda; de ello se ocuparán, por sí solas, las demandas económicas. Las fases sociales y económicas que estos países tendrán que pasar antes de llegar también a la organización socialista, no pueden, creo yo, ser sino objeto de hipótesis bastante ociosas. Una cosa es segura: el proletariado victorioso no puede imponer la felicidad a ningún pueblo extranjero sin comprometer su propia victoria.
Como se sabe, Kautsky se erigió después en guardián de la ortodoxia marxista en el seno de la socialdemocracia alemana y de la Segunda Internacional, sobre todo contra el revisionismo reformista de Eduard Bernstein. Es menos conocido que esta defensa de la ortodoxia se produjo también en la cuestión colonial: Kautsky fue fiel a la línea trazada por Engels, cuya carta publicó en anexo a su folleto de 1907 Socialismo y política colonial. Respondía así a Bernstein que, en un artículo aparecido ese mismo año, había defendido “la necesidad histórica de la colonización” y la idea de que el proletariado de las metrópolis tendría interés en una política colonial moderada.
Este colonialismo socialista se expresó por primera vez en la Segunda Internacional tres años antes, en el Congreso de Ámsterdam (1904). El socialdemócrata holandés Henri van Kol propuso entonces un proyecto de resolución que justificaba el mantenimiento de la colonización bajo un gobierno obrero, invocando una versión socialista de la misión civilizadora. Ello suscitó un vivo debate en el seno de la Internacional, en el momento en que la expansión colonial estaba en su apogeo a escala mundial y los partidos socialistas europeos en pleno crecimiento, habiendo accedido a sus parlamentos nacionales, se confrontaban a la cuestión del imperialismo.
El debate continuó y se zanjó en el Congreso de Stuttgart (1907). Van Kol volvió a la carga con el apoyo de la mayoría de la delegación alemana en la que participaba Bernstein. Al calor del debate, pronunció expresiones vulgarmente racistas que mostraban bien la hipocresía de la actitud paternalista de tipo saint-simoniano de la que se jactaba. Merecen citarse estas palabras tan escandalosas –así como la reacción de una parte de la audiencia–, porque son reveladoras de la mentalidad colonial de una gran parte de la socialdemocracia en el momento de su apogeo. Eran un anuncio en perspectiva del alineamiento de la mayoría de las secciones de la Segunda Internacional tras sus respectivos gobiernos en la guerra de reparto colonial del mundo que fue, en gran medida, la Primera Guerra mundial. Kautsky preconizaba una ayuda al desarrollo en sustitución del colonialismo:
Tenemos todo el interés en que los pueblos primitivos alcancen una cultura superior, pero cuestiono que para ello haya que practicar la política colonial. (…) Si queremos actuar como civilizadores de los pueblos primitivos, lo primero que necesitamos es ganar su confianza, y esta confianza solo la ganaremos cuando les demos la libertad.
Van Kol replicó:
Si enviamos una máquina a los negros del África central, ¿sabéis lo qué harán? Es muy probable que ejecuten una danza guerrera alrededor de nuestro producto europeo (risas) y es también probable que el número de sus innumerables dioses aumente en una unidad más (más risas). (…) Si nosotros, los europeos, vamos a África con nuestras máquinas europeas, seríamos las víctimas de nuestra expedición [Van Kol había explicado que “podría ocurrir que (los indígenas) nos despellejen, o hasta que nos coman…”]. Deberemos por el contrario tener las armas a mano para defendernos eventualmente, aún cuando Kautsky llame a esto imperialismo (gritos de muy bien en algunas bancadas).
La izquierda triunfó, aunque por poco, a pesar de todo el prestigio de Kautsky. Este debate opuso a mayorías de derecha provenientes de países colonizadores (a excepción de los rusos, mayoritariamente de izquierda) frente a minorías de izquierda de esos mismos países, apoyados por las delegaciones de los países no colonizadores. Entre estas últimas estaba la delegación polaca, en la que participaba Rosa Luxemburg, cuyo libro La acumulación del capital, aparecido en 1913, será el primer trabajo teórico marxista de envergadura en conceder un amplio espacio al universo colonial, aunque faltase una teoría política del anticolonialismo. La comprobación de la naturaleza de las divisiones en el congreso de Stuttgart llevaría a Lenin a elaborar su teoría de la aristocracia obrera sostenida por la explotación imperialista, con la que explicó el giro social-chovinista mayoritario de la mayor parte de los partidos socialdemócratas de los países beligerantes.
La abortada revolución de 1905 en Rusia, así como la victoria de Japón, potencia oriental, en la guerra ruso-japonesa de 1904/05, catalizaron convulsiones revolucionarias en Persia, Turquía y en China, tres países en ósmosis cultural con el espacio colonial del imperio zarista. La Primera Guerra Mundial galvanizó la radicalización política en estos tres países, así como en India y en otros países de Asia y norte de África. Los bolcheviques, llegados al poder en Rusia por la revolución de Octubre de 1917, apostaron cada vez más por los movimientos nacionales y revolucionarios de Oriente para romper su aislamiento, sobre todo después del fracaso de la revolución alemana de 1918/19 y ante la guerra emprendida contra ellos por las fuerzas de la Entente a partir de 1918.
La Tercera Internacional, fundada en 1919, reagrupando a la izquierda radical de la socialdemocracia anterior a la guerra, incluyó las cuestiones nacional y colonial en la agenda de su segundo congreso en 1920. El contenido de los debates fue muy diferente al de Stuttgart: ya no se trataba de la actitud en las metrópolis ante el colonialismo, cuestión sobre la cual la posición de la Internacional comunista era conforme a la ortodoxia, sino de la actitud a adoptar ante los movimientos nacionalistas de los países coloniales y semicoloniales, tanto por los comunistas de las metrópolis como por los comunistas de esos mismos países, cuya representación en el seno de la nueva internacional fue de entrada más importante de lo que había sido en la precedente.
Sobre esta cuestión se injertaba la actitud de los bolcheviques llegados al poder respecto a los pueblos y naciones del imperio colonial ruso. Desde 1913 en particular, Lenin se había hecho un ardiente defensor del derecho de las naciones a la autodeterminación, con ocasión de diversas polémicas, la más famosa de ellas la que le enfrentó a Rosa Luxemburg. Abogó por el respeto estricto de este derecho por el nuevo poder, frente a la convergencia de una actitud izquierdista, muy representada en las filas bolcheviques, con la persistencia de un desprecio hacia las poblaciones atrasadas en nombre del interés del nuevo Estado, identificado con el interés del proletariado.
¿Qué es lo que podemos hacer respecto a pueblos como los kirguizes, uzbekos, tadzhikos y turkmenos, que hasta hoy se encuentran bajo la influencia de sus mulhas? (…) ¿Podemos nosotros dirigimos a estos pueblos y decirles: Nosotros vamos a derrocar a sus explotadores? No lo podemos hacer, porque se encuentran dominados totalmente por sus mulhas. Es necesario esperar que se desarrolle la nación de que se trate y que el proletariado se disocie de los elementos burgueses, lo cual es inevitable,
exclamaba Lenin en el congreso del partido bolchevique en 1919, pidiendo que los bolcheviques se abstuvieran de imponer su voluntad a los pueblos hasta entonces oprimidos por el zarismo. Fue en vano: en sus últimas notas de diciembre de 1923 sobre la cuestión de las nacionalidades, el fundador del bolchevismo se reconocerá culpable de no haber peleado con suficiente vigor por el principio de la autodeterminación, llegando a describir al nuevo Estado ruso como un aparato que “hemos tomado del zarismo limitándonos a cubrirlo ligeramente con un barniz soviético”.
La diferencia no se limitaba desde luego al barnizado: el nuevo Estado intentó también instrumentalizar los movimientos autóctonos de Oriente haciéndose su campeón, a veces indistintamente, desde el momento en que se oponían a las potencias occidentales. El principal momento de esta tentativa fue el Congreso de los Pueblos de Oriente, reunido en Bakú en 1920 bajo la presidencia de Grigori Zinoviev, cuyos participantes (1.891, entre ellos solo 55 mujeres) pertenecían de forma muy mayoritaria al antiguo espacio colonial zarista. El comunista indio M. N. Roy, que había tenido un papel importante en los debates de la Tercera Internacional sobre la cuestión colonial, se negó a tomar parte en esta empresa que calificó de Zinoviev circus, según relatan sus memorias aparecidas en 1960. Leídas hoy día, sus palabras hacen pensar en la crítica del orientalismo transformado en orientalismo al revés: Roy reprocha a los dirigentes rusos, en efecto, pintar de rojo el nacionalismo y el panislamismo anticoloniales y no aplicar a los pueblos de Oriente el criterio de análisis de clase que aplicaban a los pueblos occidentales.
Se encuentra ahí una bien conocida fuente de tensión entre el nuevo Estado bolchevique y los comunistas de los países coloniales, al no coincidir necesariamente los intereses diplomáticos estatales con el internacionalismo revolucionario. Una de las primeras muestras de esta tensión fue la insistencia de Moscú por describir al nuevo dirigente turco Mustafa Kemal como un revolucionario, a pesar de la persecución de su gobierno contra el jovencísimo Partido Comunista de Turquía. La cuestión china fue otra ocasión de tensión entre la tendencia de Moscú a flirtear con los dirigentes nacionalistas de los países de Oriente, fuera de la Unión Soviética, y los comunistas locales perseguidos por esos mismos dirigentes nacionalistas. A la inversa, cuando el Komintern bajo Stalin, en su VII Congreso en 1935, confirmó su giro a la derecha a favor del más amplio frente antifascista, se invitó a los partidos comunistas de los países de Oriente bajo dominación británica o francesa a desolidarizarse de la lucha anticolonial. Bajo la dirección de Maurice Thorez, el Partido Comunista francés fue un adepto particularmente celoso de esta nueva política del Komintern que reforzó la tendencia al colonialismo socialista, ya importante en su interior, en particular respecto a Argelia.
Solo con la llegada de los comunistas chinos al poder en Pekín en 1949 se iba a socavar profundamente la dominación occidental sobre el movimiento comunista internacional, con su tendencia natural a reproducir una perspectiva orientalista. El cisma chino-soviético fue la culminación de esta gran divergencia. Ahora bien, de la cuestión del Tíbet a la actual de Xinjiang, el propio Estado chino iba a reproducir a su vez una actitud colonial, incluso islamófoba en este último caso. Ni Marx ni Engels podrían reconocerse en ninguno de los gobiernos que reclamaron su herencia durante el siglo XX. La combinación en el poder del socialismo y de la democracia radical, así como la puesta en práctica de una política basada en un verdadero internacionalismo que repudie todos los etnocentrismos y se niegue a subordinar la lucha revolucionaria a los intereses estatales, está todavía por inventar.
* Gilbert Achcar es profesor de Estudios de Desarrollo y Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de varias obras sobre esta y otras áreas de estudio.
Texto de la entrada “Colonialismo / Imperialismo / Orientalismo”, en Histoire globale des socialismes, XIXe-XXIe siècle, bajo la dirección de Jean-Numa Ducange, Razmig Keucheyan y Stéphanie Roza, París, PUF, 2021, pp. 109-122.