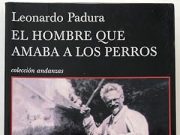Jacobin
A tres años de la revuelta de octubre en Chile y con mucha agua corrida bajo el puente, no debemos perder de vista la mayor enseñanza que nos dejó: mostrar que nada es definitivo y que, tal como ha sido construido, puede ser desmantelado.
Imagen: El estallido social en Chile nos recordó que hemos sabido vivir de otras formas. Y nos enseñó que podemos volver a hacerlo. (Foto: Ricardo Greene)
El texto que sigue es un fragmento adaptado de la introducción del libro Crónicas alienígenas (Aparte, 2022).
Ey, vamos
vengan para acá
no importa dónde están
tenemos que juntarnos
debajo de este árbol
que no ha sido plantado todavía.
—June Jordan
Tuve un buen amigo que vivió al borde de la muerte. Nació con una malformación cardíaca y los doctores le dieron «no más de cuatro años, si tiene suerte». No sé si se le puede llamar suerte, pero logró pasar los cuarenta entrando y saliendo de hospitales con la calma y frecuencia con que el resto nos cortamos el pelo. Un día cualquiera, una bacteria se hizo camino por una herida en su pierna y lo mandó internado a la clínica. «Lo de siempre», me dije, y no le presté atención. Pero pasó el tiempo y como seguía hospitalizado fui a visitarlo. No supe sino hasta salir del ascensor que la infección se había convertido en septicemia, y que Rodrigo había muerto diez minutos antes de llegar a su habitación.
Hay cosas que intuimos, que vemos venir, pero ignoramos el cuándo y el cómo. No podemos clavarles un alfiler. «O la posición o la velocidad», diría Heisenberg, y así navegamos el mundo, ciegos y videntes a la vez, sabios e ignorantes, como el viejo Odín, quien decidió sacrificar su ojo izquierdo a cambio de conocimiento.

La revuelta de octubre llegó de modo similar. Las trompetas de la impunidad, la precarización y el menosprecio anunciaban su llegada, pero aun así nos tomó por sorpresa. Nadie hubiera apostado que la gran subversión del siglo veintiuno arrancaría con un puñado de escolares saltando torniquetes, pero esa fue la forma que el azar nos entregó. No fue precisamente un estallido —un vómito, un rayo, una explosión— sino una revuelta, un tiempo aparentemente excepcional donde las fronteras se desdibujan y el orden de las cosas se trastoca y trasviste.
Las tecnologías de movilidad devinieron espacios de detención, las fuerzas de orden operaron instaurando caos y los cuerpos dóciles opusieron resistencia. El flujo del tiempo mutó, y tuvo como epicentro plaza Baquedano—de sobrenombre plaza Italia, antes llamada Quinta Alegre y ahora rebautizada Dignidad—, tradicional casa matriz de nuestras protestas y festejos.
Durante semanas el lugar se vistió de excesos: ruido, tacto, cariño, euforia, violencia, todo desbordante y efervescente, bien una fiesta o un funeral. «En el alarido de la noche de fiesta nuestra voz estalla en luces, y vida y muerte se confunden», escribe Octavio Paz, y es cierto que allí se perdían los límites del cuerpo y se reactivaba un cuerpo colectivo, que como en los dibujos animados —dos o tres niños bajo un sobretodo— apenas sabía andar. Trastabilla, se ríe, se levanta y revuelca. A tropezones cruza la frontera hacia la terra nullius con la sensación de estar por lograr algo importante, de que al fin la historia está en sus manos.
Las fuerzas conservadoras fueron enfáticas en denostar los eventos señalando que nada bueno podía surgir de una subversión al orden; que rechazaban la violencia, dijeron, «viniera de donde viniera». Y luego reaccionaron en consecuencia: a golpes. Lumas, lacrimógenas, cámaras de vigilancia, detenidos, escopetas, blindados, torturas, escudos, bastones, bombas de humo, drones, soldados y policías transformaron una manifestación colectiva en un campo de batalla.

¿Cuántos crímenes se cometieron en nombre de la propiedad privada? Para los cuerpos del orden, no es asunto de interés. Solo se levantan contra la violencia de los vidrios quebrados, de las barricadas y del mobiliario en llamas, a lo que sea que obstruya la libre circulación del capital. En la República de la Propiedad no se condena la violencia del extractivismo, de la corrupción, de la discriminación o del racismo; la de un Estado que despliega acciones y tecnologías para sostener el capital y purificar el cuerpo social. Nada de eso es violencia, chistan, sino solo la real naturaleza de la cosas[1].
Por otro lado, así como las fuerzas de orden (capitalista) intentaron deslegitimar el desorden fraternal de la revuelta, también trabajaron por apropiársela y reconducirla, y en buena medida lo lograron. En sus primeras semanas, la calle fue polifónica; un amasijo de asociaciones, foros, asambleas, talleres, colectivos y medios improvisados que clamaban por asuntos tan disímiles como el acceso a la salud, el cuidado de los mares, la igualdad y diversidad de géneros, la educación sin lucro, las jubilaciones dignas, la regionalización y la autonomía del Wallmapu.
Sin embargo, a medida que las semanas pasaron y una salida institucional se fue perfilando, el marco de lo imposible comenzó a estrecharse. Antes que arrancar el modelo de raíz, las voces que prevalecieron no fueron las que buscaban construir una sociedad donde «quepamos todos», como se leía en las pancartas, sino una donde pudiéramos competir en igualdad de condiciones. Una inclusión articulada con y desde el mercado que se revela en esa meta tan manoseada por la izquierda de «emparejar la cancha», que le asigna a la política el rol asegurar un punto de partida común para todos y todas, y no uno de llegada.
Nada de esto debiera llamarnos la atención: rara vez los movimientos sociales han sido anticapitalistas. En simpatía con la moral burguesa, trabajadores y trabajadoras han buscado controlar el capital más que desmantelarlo. No por nada Marx y Engels advertían que «la clase obrera no puede tomar, simplemente, posesión de la máquina ya expedita del Estado y ponerla en marcha para sus propios fines». En una tecla similar el anarquista italiano Pietro Gori escribió en 1896:
¿Es orden esto que no se mantendría siquiera un día si no estuviese sostenido por la violencia; esto que los gobiernos defienden con tanta profusión de medios policíacos y belicosos? El orden defendido contra nosotros con tanta profusión de leyes restrictivas de la libertad y tanta policía es precisamente el caos legalizado, la confusión reglamentada, la iniquidad codificada, el desorden económico, político, intelectual y moral, erigido en sistema.
Los 120 años que han transcurrido desde sus palabras debieran ser señal suficiente para comprender que el objetivo de la lucha no es ganar la conducción del Estado ni reformar la policía, sino trabajar para que ninguna sea necesaria. Como dijera Ranciere, «si la soberanía del pueblo tiene un sentido, es el de socavar el concepto mismo de soberanía».
Pero este es un consejo que el 18O no atendió. Porque si un fantasma recorrió la revuelta, fue el fantasma del capitalismo. Atormentada por ese espectro, Lucero de Vivanco se hace a sí misma la siguiente advertencia: «He sentido en estos días la revolución dentro de mí, la utopía, la esperanza. Pero por momentos también me ha asaltado el escepticismo, el cinismo, incluso el miedo de que nada bueno vaya a salir de aquí; de que no haya cambios; de que gane finalmente el sistema, por ser sistema precisamente».
La energía antiépica de esta lectura puede parecer antojadiza, pero es evidente que el 18O arrancó desde una desconfianza aguda en la institucionalidad —o quizás, podríamos especular, en las personas que le daban carne— y sin embargo ningún poder fue mayormente desestabilizado. No hubo renuncias políticas en ningún aparato del Estado, y el poder judicial no fue mermado ni un centímetro durante la insurrección. Hubo suspensión de normas y se crearon algunas nuevas; hubo profanaciones, ridiculizaciones, performances y transgresiones, pero nada que apuntara hacia una articulación alternativa del nosotros.

Las cárceles no se abrieron, las comisarías siguieron activas, los jueces mantuvieron su autoridad y los protocolos no perdieron su vigencia. De parte de quienes protestaban, y descontando los saqueos, tampoco hubo mayores actos de justicia y restitución. Todo lo contrario. Conforme las semanas pasaron, las voces predominantes se desmarcaron de las facciones más rebeldes, aislándolas y abrazando la promesa de una nueva Constitución, en tanto salida institucionalizada cuyas garantías las daba el propio sistema que se intentaba cambiar. Porque finalmente fueron los propios políticos quienes dieron por clausurada la revuelta con la firma de un acuerdo.
El continuismo que terminó fagocitando la revuelta puede verse también en las instituciones paralelas que se levantaron en 2019, como los cabildos ciudadanos, que no buscaron configurarse como propuestas realmente alternativas sino más bien como formas de conducir el desencanto y de colaborar a la reforma del sistema marchito. Los movimientos ciudadanos —no todos, las ollas comunes siguen siendo nuestro baluarte— se reorganizaron en nuevos partidos políticos y desde allí participaron, casi sin excepción, del proceso constituyente; un proceso que, con enormes aciertos en términos de género y medioambiente, de identidades y ruralidad, de descentralización y plurinacionalidad, no modificó radicalmente la estructura del Estado ni sus relaciones de poder. Intentó cambiar algunas reglas para seguir jugando el mismo juego.
La propuesta de nueva constitución prolongaba un estado presidencialista, con bajos mecanismos de democracia directa y un tímido bozal a las fauces del capitalismo. Difícil confiar en sus promesas de un «otro futuro», por lo demás, cuando desde izquierda y derecha se le pide a trabajadores y empresarios que hagan crecer al país, aumentando el capital para financiar programas sociales. ¿No es suficiente para vivir, y vivir bien, aquello con lo que ya contamos? En un mundo que tira el 20% de la comida que produce y quema el 30% de las ropas recién manufacturadas, ¿es necesario seguir produciendo a toda máquina, endeudando el planeta con promesas de crecimientos futuros, a costa quizás de la existencia misma de la vida? El capitalismo no sabe moverse sino hacia la acumulación, y lo que requerimos hoy es una economía de la subsistencia[2].
Como otros, yo también me dejé hechizar por la revuelta. Por su fulgor monumental. Por lo que prometió ser. Pero he podido ver que las revoluciones no son en realidad manifestaciones excepcionales que arrasan con todo (mal que mal, una revolución es una vuelta, un retorno), y que la sociedad se transforma en prácticas y asociaciones moleculares cotidianas, que gotean hasta horadar la piedra.
Como escribe Marina Mariasch, «las revoluciones, sabemos, se dan al ritmo en que se desplazan las placas tectónicas». Estos movimientos mínimos, tras acumularse, generan terremotos; eventos singulares, visibles y sonoros que sirven de hito ratificatorio, de cambio de época. Su llegada puede ser necesaria, pero su función es más bien simbólica y ritual, ya que en ese punto la transformación ya ocurrió. Ya somos otrxs. La revuelta de octubre cumplió esa función, siendo un espectáculo de fuegos artificiales para las transformaciones reales en las que se ancló, y que siguen aún en marcha; en particular, la lucha feminista y la ecologista, que dan cuenta de nuevas subjetividades fraguadas en el paisaje de lo cotidiano. Más que excepcional, por tanto, el 18O fue un evento ya previsto en el orden esperado de la sociedad, que nada descarriló, realmente.
Pero la revuelta no solo miró al pasado, también nos lanzó al futuro. Era tanta la imaginación cercenada que el mundo se había vuelto cosa detestable, y los hechos cambiaron el relato de lo posible, remeciendo nuestra escenografía de palos amarrados. Quizás la mayor revelación fue mostrar que nada es definitivo sino frágil, y que tal como ha sido construido, podemos desmantelarlo.

El 18O no fue un momento de fuerza sino de fragilidad; una realidad que se conmociona, una enfermedad crónica que se manifiesta. Y si bien, como apunta Arendt, las grandes revoluciones son una ilusión —un tesoro perdido que reaparece cada tanto, misteriosamente, para luego desaparecer—, vivirlas nos brinda la posibilidad de darnos cuenta de que, por fuera del Estado, por fuera del capitalismo, no reina el caos sino una infinidad de órdenes posibles, muchos de ellos mejores. La familia nuclear como norma no tiene más de 300 años y el estado-nación 200, no siendo más «que una de las formas revestidas por la sociedad en el curso de la historia», como dirá Kropotkin. Toda nuestra realidad, finalmente, es delicada y arbitraria.
Cortar cercas, reparar lo que se estropea, decrecer, ridiculizar la burocracia, vivir con menos, trabajar menos, ayudarnos, cuidar un jardín, asociarnos, desear, enamorarnos de lo inútil, generar experiencias no alienadas y abrazar la libertad de desobedecer a la autoridad. Reapropiarnos de los lugares, las palabras, el tiempo y la experiencia vital, tal como nos mostró el 18O. Si todo podemos imaginarlo de otro modo, para qué prolongar una vida de trabajos sin sentido, de deudas, soledad y devastación. De extinción. Por qué no pensar, como sugiere Abensour, en una democracia insurgente, o en una «librada a furores frenéticos», como aquella que aborrecía Tocqueville.
Dejemos ir la aparente necesidad de exigirle derechos al Estado como si necesitásemos de su aprobación. Tomémoslos. Creémoslos. Nada nos puede asegurar derechos sino su propio ejercicio, y para ello es imprescindible imaginar nuevas formas de organización social colectivas, no capitalistas, coercitivas ni patriarcales, que nos permitan caminar hacia un mundo sin fronteras, lejos de toda violencia, discriminación y dominación. Hemos sabido vivir de otras formas y podemos volver a hacerlo.
Notas
[1] No se trata, valga aclarar, de tomar aquí una posición moralista sobre la violencia. El mismo Ghandi, tan citado en estos temas, escribió que siempre es mejor oponerse a la injusticia con medios no-violentos que con medios violentos, pero también que es mejor oponerse a la injusticia con violencia antes que no hacer nada. La violencia es perfectamente legítima —aunque usualmente ineficiente— como mecanismo de defensa. Su problema es otro, ya advertido por el Tao: que nadie sale indemne. «Supongo que el terror de la isla no me abandonará nunca», dice el protagonista de La isla del doctor Moreau, porque escapar de la isla no es escapar del horror, y quizás una de nuestras tareas es preocuparnos de que las nuevas generaciones sepan el daño y la violencia de la que somos capaces, y puedan evitarlos.
[2] Que no sea, como bien nos mostró Sahlins, una economía de la miseria.