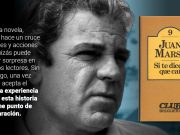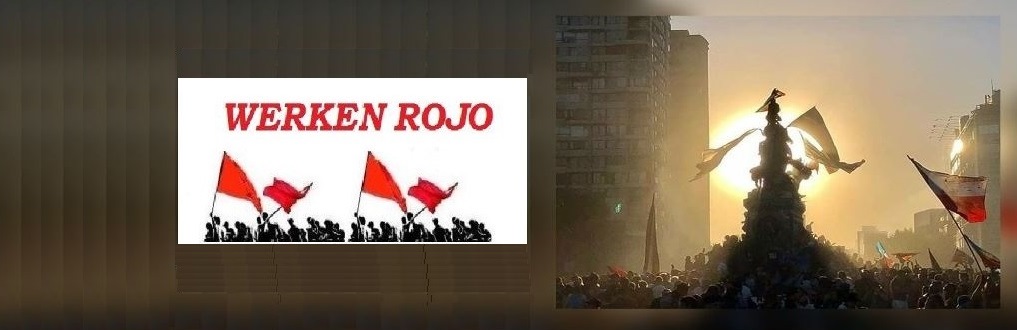Sean Figg, CIT
El 27 de enero, el Movimiento 23 de Marzo, respaldado por el gobierno de Ruanda, anunció la captura de la ciudad congoleña de Goma y, el 17 de febrero, la de Bukavu. Estas ciudades, ambas capitales provinciales, se encuentran en la frontera con Ruanda. Su captura marca una dramática escalada en el conflicto que dura décadas. La vida está volviendo a dar un vuelco para la población de la región, cansada de la guerra. Millones de personas ya han sido desplazadas desde que comenzó la nueva fase del conflicto en 2021. Miles de personas murieron en los combates para tomar Goma, incluidas masacres brutales a medida que avanzaba el M23, y muchas más resultaron heridas. La interrupción del suministro de agua, electricidad y salud está provocando brotes de enfermedades, más muertes y más sufrimiento.
El M23, que se formó en 2012, debe su nombre a la fecha en que se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno congoleño y su predecesor, el 23 de marzo de 2009. El incumplimiento de los términos de este acuerdo es una de las razones que se esgrimen para justificar la reanudación del conflicto. La otra es que el M23 está defendiendo a la minoría congoleña-tutsi en el este de la República Democrática del Congo. Las raíces del M23 se remontan a la década de 1990, y sus principales dirigentes fundadores sirvieron en el Frente Patriótico Ruandés (FPR). El FPR tomó el poder en Ruanda en 1994, encabezado por Paul Kagame, que hoy es presidente del país. Tanto en la Primera Guerra del Congo (1996-97) como en la Segunda (1998-2003), el régimen ruandés-FPR invadió la República Democrática del Congo, luchando junto a los predecesores congoleños del M23 y otros. En la Primera Guerra del Congo, el FPR y sus aliados derrocaron al dictador congoleño Mobutu Sese Seko e instalaron como presidente a su entonces aliado congoleño, Laurent Kabila. La amenaza del M23 de marchar sobre Kinshasa y derrocar al actual gobierno de Félix Tshisekedi será tomada muy en serio por las élites congoleñas.
El propio Tshisekedi, presidente desde 2019, comparte la responsabilidad de la escalada de los combates. En un intento de conseguir apoyos y reforzar su posición interna, ha recurrido cada vez más a la retórica nacionalista antirruandesa y, a partir de 2023, comenzó a alentar la formación de nuevas milicias en el este de la República Democrática del Congo para luchar contra el M23 junto con el ejército congoleño.
Las raíces coloniales y capitalistas del conflicto
El brutal legado del colonialismo es decisivo para entender el conflicto. En la República Democrática del Congo y Ruanda, setenta y cinco años de dominio colonial directo y sangriento fueron seguidos por intervenciones imperialistas. Esto ha afectado profundamente al desarrollo de la sociedad. Las décadas de conflicto reflejan la debilidad de las élites gobernantes de la región. No han sido capaces de convertirse en clases dirigentes más unidas capaces de construir Estados nacionales unificados en las fronteras que les legó el colonialismo. Esas fronteras no coinciden exactamente con los diferentes grupos de población sobre los que las élites de la región intentan establecer una base social. Kigali, la capital de Ruanda, por ejemplo, está a sólo 100 kilómetros al este de Goma, mientras que Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, está a 1.500 kilómetros al oeste.
Las élites gobernantes de la región están divididas en una miríada de facciones, divididas en líneas étnicas, tribales, de clan, lingüísticas y religiosas, que se han agudizado intencionadamente en antagonismos por las políticas coloniales del pasado. Atrapadas en una posición subordinada en la economía capitalista mundial e incapaces de desarrollar la sociedad sobre la base del capitalismo, las élites recurren a diferentes formas de nacionalismo para legitimar su gobierno o su aspiración a gobernar. En el contexto del capitalismo africano subdesarrollado, esto suele significar un nacionalismo étnico y tribalismo. Las potencias imperialistas desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de estos principios en su búsqueda de aliados locales para promover sus intereses geopolíticos y económicos. Sin embargo, esto por sí solo no suele ser suficiente para estabilizar su gobierno, que debe reforzarse con una severa represión, restricciones a los derechos democráticos y dictaduras.
Relación entre hutus y tutsis
La relación entre los grupos étnicos hutu y tutsi es un rasgo particularmente importante del conflicto en la región. Las migraciones precoloniales, la política colonial belga y los movimientos más recientes de refugiados que huyen de la violencia étnica, especialmente la guerra civil y el genocidio de Ruanda de principios de los años 1990, en los que las milicias de extrema derecha del «Poder Hutu» respaldadas por el gobierno masacraron a tutsis y opositores políticos hutus, han dado lugar a un complejo mosaico de poblaciones hutus y tutsis que se extienden a ambos lados de las fronteras.
El FPR, dirigido por los tutsis, llegó al poder en 1994 y gobierna Ruanda, cuya población es en un 85% hutu, como una dictadura, aunque mantiene una pantomima de democracia. Los opositores políticos derrotados del FPR, el «poder hutu», incluidas las milicias responsables de perpetrar el genocidio, se reorganizaron como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y operan desde el otro lado de la frontera, en la República Democrática del Congo, donde viven junto a cientos de miles de refugiados tutsis y hutus ruandeses desplazados en la guerra civil y el genocidio.
Kagame, el FPR y la élite ruandesa que se ha desarrollado bajo su protección ven en esta situación una amenaza existencial. El propio FPR surgió de los refugiados tutsis ruandeses desplazados a Uganda en los años 1960 y 1970. Con el apoyo del régimen ugandés, armado por éste y operando desde su territorio, el FPR pudo derrocar al gobierno ruandés del «poder hutu» e instalarse en el poder. El FPR considera que el control de las provincias de la República Democrática del Congo en su frontera, donde existen las fuerzas sociales potenciales para su propio derrocamiento, es crucial para su supervivencia. Esto va de la mano con la necesidad de un régimen amigo en Kinshasa que no esté dispuesto a respaldar a estas fuerzas de la misma manera que Uganda respaldó en su día al FPR. Los diferentes regímenes de Kinshasa se han bloqueado episódicamente con las FDLR, lo que alimenta las sospechas, aunque no ha habido ninguna incursión importante de las FDLR en Ruanda desde 2001.
Proliferación
Las poblaciones congoleñas tutsi y congoleñas hutu del este de la República Democrática del Congo han sufrido en repetidas ocasiones la discriminación oficial de las élites de Kinshasa, incluida la incitación a la violencia étnica contra ellas. Junto con las poblaciones de refugiados, las élites de Kinshasa y Kigali tienen la materia prima necesaria para organizar grupos y milicias de poder. Sin embargo, ninguna de las principales fuerzas congoleñas apoyadas por Ruanda ha sido un simple títere del régimen ruandés del FPR. Los diferentes regímenes de Kinshasa han tenido éxito en comprar a sectores de las élites que los dirigen, lo que ha llevado a un ciclo de «muerte» y «renacimiento», siendo el M23 la quinta encarnación (al menos) surgida de este proceso de cooptación parcial y posterior fragmentación.
En respuesta a los combates, otros grupos de población del este de la República Democrática del Congo se han armado para defenderse a lo largo de los años. Algunos, vinculados a instituciones tribales, se han formalizado y han actuado como auxiliares del ejército congoleño en diferentes fases de los combates. Otros, que surgen de la juventud, los campesinos y los habitantes de las aldeas, gozaron inicialmente del apoyo popular e incluso celebraron elecciones para elegir a sus comandantes. Pero el carácter extremadamente localizado de estos grupos, basados en comunidades rurales y carentes de cualquier programa político, los ha dejado vulnerables a la degeneración en conflictos intercomunitarios de base ética, especialmente cuando se mezclan con cuestiones como el acceso a la tierra, el empleo y los recursos. De estas capas también pueden surgir nuevas élites aspirantes oportunistas, para quienes la posición social y la riqueza que se puede acumular por la fuerza hace que el bandidaje se convierta en una forma de vida permanente.
Los ejércitos de la región complican aún más la situación. No son ejércitos genuinamente «nacionales», encargados de defender los intereses generales de una clase dirigente establecida, sino feudos de diferentes camarillas de élite. Un comentarista sobre la región, por ejemplo, describe a la Fuerza de Defensa de Ruanda (RDF) y al FPR que la comanda como «un ejército con un Estado», y no al revés. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), debido al enorme tamaño del país, operan como un paraguas de redes de élite superpuestas, a veces cooperando y a veces compitiendo, lo que conduce a motines endémicos y deserciones a grupos rebeldes. Hoy, el M23 está planteando el fracaso del gobierno congoleño a la hora de cumplir las promesas de «integración» en las FARDC como una razón para reanudar su lucha armada -la «integración» equivale a una «licencia para saquear». Esto importa mucho más a los comandantes del M23 que su supuesta defensa de la población congoleña-tutsi.
La República Democrática del Congo posee una enorme riqueza mineral, de la que la gran mayoría se extrae mediante métodos modernos que requieren un uso intensivo de capital, generalmente en colaboración entre empresas estatales congoleñas (pero controladas por la élite) y multinacionales con sede en países imperialistas. Sin embargo, en la región oriental de la República Democrática del Congo, devastada por la guerra, pocos capitalistas están dispuestos a realizar grandes inversiones, lo que ha llevado a la proliferación de la llamada «minería artesanal», un término acuñado por una ONG y adoptado por el Banco Mundial para referirse a la minería a pequeña escala, no mecanizada, peligrosa y con un uso intensivo de mano de obra, que se realiza con «pico y pala». En la región oriental de la República Democrática del Congo existen alrededor de 3.000 de estas minas, cuyo control y «impuestos» son un enorme combustible para el conflicto.
El resultado de todo este proceso es que hoy en día hay unos 120 grupos armados diferentes activos en el este del Congo. Todos ellos han cometido abusos contra las poblaciones locales. Sin embargo, el este del Congo está lejos de estar en un estado de «guerra total» entre poblaciones civiles armadas y movilizadas. El pequeño tamaño de los diferentes grupos armados y milicias es sorprendente en comparación con los aproximadamente veinte millones de habitantes de las tres provincias de la República Democrática del Congo afectadas por el conflicto. Se cree que el M23, con diferencia el grupo armado más fuerte, cuenta con sólo 6.000 combatientes. Muchos grupos armados sólo cuentan con unos cientos de combatientes. Esto refleja el débil apoyo social a los combates y el grado en que la población local reconoce el conflicto como una maniobra política armada de diferentes élites, que explotan el subdesarrollo, el desempleo, la pobreza y avivan las divisiones étnicas y tribales para reclutar combatientes. Esto indica el enorme potencial latente de la población para intervenir y poner fin a las luchas impulsadas por las élites que asolan la región, especialmente si se organizan sobre una base multiétnica no tribal bajo control democrático.
Objetivos de la guerra
No se descarta que el M23 intente llevar a cabo su amenaza de avanzar sobre Kinshasa y derrocar a Tshisekedi. Sin embargo, su aliado ruandés-FPR ya ha tenido problemas en este sentido. Tras el fin de la Primera Guerra del Congo, Kabila se distanció rápidamente de sus antiguos aliados. Esto era necesario para consolidar su frágil base de apoyo congoleña en la lejana Kinshasa, que rechazaba cualquier insinuación de que era un «títere» ruandés. La «traición» de Kabila al FPR contribuyó a provocar la Segunda Guerra del Congo. Entre la gran mayoría de las élites congoleñas, el dominio ruandés sigue siendo un anatema, un problema insoluble desde el punto de vista del FPR.
Lo más probable es que el M23 y el régimen ruandés-FPR intenten crear los Kivus, y posiblemente Ituri, como zona de amortiguación permanente o región «autónoma» administrada por aliados congoleños, bajo la protección del FPR ruandés, proporcionando al mismo tiempo una vía para desviar la riqueza de la región. La revista The Economist , en su último artículo, declaró que «Ruanda hace un Putin en el Congo», estableciendo un paralelo con las tácticas utilizadas por el imperialismo ruso en el este de Ucrania a partir de 2014, combinando el apoyo a milicias intermediarias y la intervención armada con la explotación de los agravios nacionales para crear pequeños estados títeres en el Donbas.
Conflicto regional
El peligro de que los combates se conviertan en un conflicto regional, como ocurrió en la Segunda Guerra del Congo, es muy real. Las dimensiones regionales más amplias de esa guerra nunca desaparecieron de la República Democrática del Congo, incluso después de su conclusión; sólo cambiaron de forma. Desde 1999, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MONUSCU) ha tenido alrededor de 14.000 soldados de varios países africanos sirviendo en la República Democrática del Congo bajo su paraguas. Durante la captura de Goma, el M23 sitió una base militar sudafricana. Catorce soldados sudafricanos murieron, lo que derivó en un importante incidente diplomático. El gobierno sudafricano ha enviado refuerzos.
En un reflejo de la agudización de las tensiones regionales, Tshisekedi ha ordenado a las tropas de la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EACRF), desplegada en la República Democrática del Congo desde noviembre de 2022 y formada por tropas de Burundi, Kenia, Sudán del Sur y Uganda, que abandonen el país. La República Democrática del Congo no se incorporó al bloque regional de la Comunidad de África Oriental (EAC), del que Ruanda es miembro desde hace mucho tiempo, hasta 2022. Sin embargo, no es automático que estas tropas se marchen como se les ha pedido. Los gobiernos individuales podrían ordenarles que se queden y apoyen a una u otra facción, incluso si se disuelve su anterior bandera «multilateral».
Las tropas de todas estas fuerzas multilaterales han sido responsables de abusos contra la población, lo que ha hecho que los civiles congoleños las vean con sospecha o abierta hostilidad. Tshesikedi, cediendo a esta actitud, había prometido ordenar la retirada de la MONUSCU, pero ahora ha incumplido su promesa, ya que su régimen está reequilibrando su orientación regional. En cambio, se ha renovado el mandato de la MONUSCU, mientras que una fuerza de 2.900 efectivos de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) está preparada para sustituirlos. La República Democrática del Congo es miembro desde hace mucho tiempo de este bloque regional, que, a diferencia de la EAC, no incluye a Ruanda. Las cumbres conjuntas de la EAC y la SADC convocadas tras la captura de Goma, y dos reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, no han logrado resolver nada.
Mundo multipolar
No es casualidad que el M23 y el régimen ruandés-FPR hayan elegido las primeras semanas de la presidencia de Trump para lanzar una nueva e importante ofensiva. Las administraciones anteriores de Estados Unidos han tratado de mantener la estabilidad en la región de forma proactiva, pero es poco probable que la segunda administración de Trump ejerza la influencia de Estados Unidos en la región de la misma manera, es decir, a través de instituciones multilaterales como la ONU. En Ucrania, Trump ha vinculado la continuación de la ayuda al acceso a los recursos minerales, lo que da una idea de la base más cruda sobre la que el imperialismo estadounidense puede abordar el conflicto en la República Democrática del Congo y la región esta vez: respaldando a los gobiernos, grupos y facciones dispuestos a hacer tratos más abiertamente en beneficio de los capitalistas estadounidenses.
La segunda administración Trump también está más dispuesta a acomodar el imperialismo estadounidense a las «esferas de influencia» de imperialismos rivales, como el régimen ruso en Ucrania. Puede dar el mismo margen de maniobra al régimen de Ruanda-FPR en la República Democrática del Congo. Trump está acelerando procesos que fortalecen el carácter multipolar del capitalismo mundial con consecuencias desastrosas en el mundo neocolonial. En la guerra civil en Sudán entre dos contrarrevoluciones rivales , que comenzó en 2023, junto con el respaldo de las principales potencias imperialistas a diferentes facciones, las potencias regionales más asertivas han sido más proactivas en respaldar a diferentes facciones, alimentando y prolongando el conflicto. El conflicto en la República Democrática del Congo ya está profundamente marcado por la interferencia de los regímenes vecinos, esto podría empeorar aún más en esta nueva fase del conflicto.
Junto con los EE.UU., la Unión Europea y el gobierno del Reino Unido prestan considerable ayuda y apoyo diplomático al régimen ruandés del FPR, en parte para apoyarse en él como contrapeso a la creciente influencia de China en la región. Con este fin, el FPR se ha desarrollado como un «policía local» en el continente, desplegado en ocho países africanos diferentes como parte de fuerzas multilaterales de «mantenimiento de la paz». El régimen ruandés del FPR aprovechará esto para obtener apoyo diplomático, o al menos para no actuar. El gobierno sudafricano también depende de los despliegues del FPR, con las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica luchando junto al FPR en el norte de Mozambique contra una insurgencia islamista. No se descarta que los EE.UU., la UE y el Reino Unido puedan ejercer presión sobre Kagame y el régimen ruandés del FPR, por ejemplo recortando o reduciendo la ayuda, pero no tendrán prisa por hacerlo. Kagame y el FPR probablemente calcularon que la combinación de todos estos factores hacía que ahora fuera un buen momento para forjar una esfera de influencia ampliada en el este de la República Democrática del Congo.
Rompiendo el ciclo
Las potencias imperialistas y los diversos «procesos de paz» que han patrocinado durante décadas dan por sentado que las élites depredadoras de la región necesitan ser atendidas y sus intereses protegidos en cualquier «solución» al ciclo de guerras e intervenciones extranjeras. Esto sólo ha preparado el terreno para la próxima ola de conflictos y ha perpetuado el subdesarrollo y la pobreza que arruinan las vidas de los pueblos de la región.
Por el contrario, las organizaciones de masas y los partidos de trabajadores, pobres urbanos y rurales, pequeños agricultores y jóvenes son la clave para romper el ciclo. Es necesario construirlos sobre una base no tribal y multiétnica para socavar las débiles bases sociales sobre las que las élites de la región intentan sostenerse, afirmando que sólo ellas defienden a un grupo en particular. Será crucial un programa que reconozca el derecho de los diferentes pueblos de la región a decidir democráticamente su propio futuro, especialmente las poblaciones tutsi y hutu de los Kivus.
En la República Democrática del Congo y Ruanda, las organizaciones de masas y los partidos de masas podrían unir a las masas en torno al objetivo de reemplazar los gobiernos de Kinshasa y Kigali por gobiernos de trabajadores y pobres. Esos gobiernos tendrían que estar armados con programas socialistas, incluidos programas de nacionalización de la enorme riqueza mineral de la región, bajo control democrático de los trabajadores y las comunidades, y programas que resolvieran la cuestión de la tierra.
En esta nueva fase del conflicto será importante renovar los esfuerzos para crear grupos comunitarios de autodefensa. Las organizaciones de masas en las ciudades y pueblos de la región serán fundamentales para unir a los grupos de autodefensa de las aldeas sobre una base democrática. Esto puede ayudar a llenar el vacío político, organizar democráticamente el acceso justo a la tierra y los recursos y superar el aislamiento que, de otro modo, puede alimentar el tribalismo. Es necesario armar a la población rural con un programa político socialista más amplio que pueda resolver los problemas que enfrenta sobre una base de clase, en alianza con la clase trabajadora y la población urbana.
La clase obrera y sus organizaciones en los países imperialistas deben hacer campaña contra el apoyo político y militar que los gobiernos imperialistas brindan a las élites de la República Democrática del Congo, Ruanda y la región. En toda África, la clase obrera y sus organizaciones, junto con los movimientos de los pobres, la población rural y la juventud, deben exigir la retirada de todas las tropas extranjeras.
Las relaciones sociales capitalistas de la región y su posición en la economía capitalista mundial son la causa fundamental del conflicto. Las tareas que afrontan los pueblos de la República Democrática del Congo, Ruanda, la región y el continente africano en su conjunto son fundamentalmente las mismas que afronta la clase obrera en los países capitalistas avanzados: el derrocamiento de estas relaciones sociales. En circunstancias muy diferentes, cada uno debe encontrar su camino hacia las ideas socialistas, el programa socialista y los métodos, estrategias y tácticas de clase necesarios para preparar la revolución socialista y forjar las organizaciones necesarias para llevarla a cabo. No importa cuán difícil pueda parecer el camino para lograrlo, es responsabilidad de los marxistas ayudar en este proceso.
El conflicto en el este de la República Democrática del Congo –como muchos otros conflictos brutales e insolubles en el mundo neocolonial– puede parecer a primera vista un “hundimiento en la barbarie”, una descomposición y desintegración social que desafía toda explicación racional y excluye toda esperanza. Pero incluso en estas circunstancias, la lucha de clases sigue siendo la clave para explicar el conflicto y el único método por el cual se puede ponerle fin. La tarea de los marxistas es identificar las fuerzas de clase involucradas, por más oscuras que sean, para señalar un camino a seguir, confiados en que los millones de trabajadores, pobres urbanos y rurales, pequeños agricultores y jóvenes, no sólo anhelan la paz, la seguridad y la transformación de sus niveles de vida, sino que estarán dispuestos a organizarse y luchar para lograrlo.