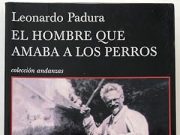Luis Casado / Resumen Latinoamericano / 11 de agosto de 2019
Es conocido el aforismo, atribuido al senador estadounidense Hiram Johnson, “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad” (1917).
La nota de nuestro amigo Haroldo Quintero, publicada por POLITIKA hace unos días, provocó diversas y encontradas reacciones. Personalmente, no resisto a la tentación de exponer algunos hechos. Para ello utilizo referencias tomadas del voluminoso texto del historiador y ex combatiente inglés Antony Beevor “La Segunda Guerra Mundial” (más de 1.300 páginas), y de las observaciones de mi amigo argentino Horacio Villalobos, cuya erudición siempre me es preciosa.
Un primer dato, atroz, necesita rectificación. La masa de víctimas europeas de la Segunda Guerra Mundial –soldados y civiles– suele ser estimada en más de 70 millones de muertos. Los 40 millones citados en la nota de Haroldo Quintero se quedan muy cortos. Dicho así, el horror parece ocultarse, como en los necios comentarios de los economistas, tras una estadística aséptica y banal. Por otra parte, los dramas multiplicados hasta el infinito no se limitan a los muertos. Muchos millones más tuvieron que afrontar el drama de seguir vivos, o escoger el suicidio como forma de ponerle fin a las secuelas de las vejaciones sufridas.
Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial no comenzó ni terminó en Europa. Las agresiones nazis contra los países vecinos no fueron el inicio, ni la capitulación alemana de mayo de 1945 fue el final.
Esa capitulación llevó a Japón a desplazar sus numerosos tropas que ocupaban China hacia la costa Este. Beever escribe:
“A pesar de la inminencia de la derrota, las atrocidades cometidas contra la población china, en particular las mujeres, continuaban en las zonas aún controladas por un millón de soldados japoneses. Como ocurría en otras regiones ocupadas, como Nueva Guinea y Filipinas, los soldados japoneses faltos de raciones consideraban la población local como una fuente de alimentos. El soldado japonés Enomoto Masayo confesó más tarde haber violado, asesinado y desmembrado a una joven china. ‘Solo traté de elegir las partes en que había más carne’, dijo. Luego, compartió la carne con sus camaradas. La describió como “buena y blanda. Era más sabrosa que el puerco’. Su comandante no lo regañó cuando el soldado le reveló el origen de su comida”.
Más adelante, Antony Beevor vuelve sobre el mismo tema:
“Numerosos prisioneros de los japoneses habían conocido una suerte particularmente atroz y cruel. El general MacArthur le había confiado a las fuerzas australianas la ingrata tarea de limpiar Nueva Guinea y Borneo de los últimos bolsones ocupados por los japoneses. A juzgar por los informes reunidos más tarde por las autoridades americanas y la Sección australiana encargada de los crímenes de guerra, los actos de canibalismo cometidos por los soldados japoneses en la guerra en Asia y en el Pacífico fueron más que simples incidentes aislados perpetrados por individuos o pequeños grupos sometidos a condiciones extremas, sino una práctica generalizada. Los testimonios indican que el canibalismo era una estrategia militar sistemática y organizada”.
“La práctica que consistía en tratar a los prisioneros como ganado humano no nació del derrumbe de la disciplina. En general era dirigida por los oficiales. Exceptuando a las poblaciones locales, entre las víctimas del canibalismo hubo soldados papúes, australianos, americanos y prisioneros de guerra indios que habían rehusado unirse al ejército de la India. Al fin de la guerra, sus guardianes japoneses habían mantenido en vida a los indios para poder matarlos y comérselos uno por uno. Ni siquiera la inhumanidad del ‘Plan del hambre’ de los nazis en el Este alcanzó nunca tales niveles. Esta cuestión era potencialmente tan devastadora para las familias de los soldados muertos en la guerra del Pacífico que los Aliados ocultaron todas las informaciones sobre el tema, y el canibalismo nunca fue citado en el Tribunal de crímenes de guerra de Tokio en 1946”.
Por doquier, los ejércitos japoneses organizaron burdeles de dimensión industrial para satisfacer los apetitos de sus soldados. Para nutrirlos, más de un millón de mujeres de diversas nacionalidades fueron obligadas a servir de “mujeres de confort”. Un soldado japonés podía castigar a la “mujer de confort” si sus prestaciones no lo satisfacían, e incluso matarla sin que ello fuese considerado una falta por sus superiores. Como quedó dicho más arriba, la atrocidad iba hasta comerse a la víctima. Los barcos de guerra japoneses embarcaban, además de la tripulación, una cierta cantidad de “mujeres de confort” destinadas a calmar la virilidad de los marineros, y muchas de ellas murieron cuando esos barcos fueron hundidos en el curso de la guerra. Hasta el día de hoy Japón se niega a reconocer este crimen de guerra, que afectó –entre otras– a medio millón de mujeres coreanas.
No sé si el tristemente célebre doctor Mengele fue la inspiración, el hecho es que Japón ya experimentaba con cobayas humanas en el año 1938. Beever escribe:
“Otros horrores ya eran conocidos de los Aliados. En 1938, la unidad 731 de guerra biológica había sido puesta en servicio en las afueras de Harbin en Manchuria (China), bajo los auspicios del ejército de Kwantung. Este enorme complejo, dirigido por el general Shiro Ishii, terminó por emplear 3.000 científicos y médicos egresados de las universidades y facultades de medicina del Japón, y un total de 20.000 personas en los establecimientos secundarios. Todos trabajaban en armas capaces de propagar la peste negra, la tifoidea, el ántrax y el cólera, y las probaron en más de 3.000 prisioneros chinos. También llevaron adelante experiencias con ántrax, gas mostaza y sabañones en sus víctimas, que habían apodado maruta o ‘troncos’. Estas cobayas humanas, alrededor de 600 por año, habían sido detenidas por el Kempeitai (policía militar del Ejército Imperial Japonés desde 1881 hasta 1945) en Machuria y transferidas hacia la unidad 731.”
“En 1939, durante los combates de Khalkhin Gol contra las fuerzas del futuro mariscal Joukov, la unidad 731 había esparcido patógenos de la fiebre tifoidea en los ríos vecinos, aunque no hay testimonios de sus efectos. En 1940 y 1941, bolsas de algodón y de arroz, contaminadas con la peste negra, fueron largadas desde un avión en el centro de China. En marzo del año 1942, el ejército imperial japonés consideró la utilización de pulgas portadoras de la peste contra los defensores americanos y filipinos de la península de Bataan, pero estos últimos se rindieron antes de que los científicos japoneses estuviesen listos. Más tarde, el mismo año, agentes patógenos de la tifoidea de la peste y del cólera fueron esparcidos en la provincia de Zhejiang en represalias por el primer bombardeo americano sobre Japón. Aparentemente, 1.700 soldados japoneses murieron infectados en la región así como cientos de chinos”.
“Un batallón de guerra biológica fue enviado a Saipan antes de los desembarcos americanos, pero la mayor parte de sus miembros fueron evacuados y se ahogaron cuando un submarino americano hundió su barco. Los marines, en Kwajalein, encontraron planes que preveían el bombardeo de Australia y de la India con armas biológicas, pero esos ataques nunca se concretizaron. Los japoneses también querían contaminar, antes de la invasión americana, la isla de Luçon en Filipinas, con el cólera, pero finalmente no lo hicieron.”
Todo lo que precede revela la determinación de Japón a utilizar cualquier arma a su disposición para conservar sus colonias, destruir a los ejércitos enemigos y dominar a las poblaciones conquistadas. Parece inoficioso decirlo, pero las guerras no se ganan con buenas intenciones ni con bombas de confeti. Si hubiese que aportar aun más pruebas del salvajismo del Imperio del Sol Naciente, Beever nos las aporta:
“La Marina Imperial había practicado, en sus bases de Truk y de Rabaul, experiencias sobre prisioneros de guerra Aliados, principalmente pilotos americanos capturados, inyectándoles sangre de víctimas del paludismo. Otros murieron en el curso de experiencias con diferentes inyecciones letales. En abril de 1945, aun, un centenar de prisioneros de guerra australianos –algunos enfermos, otros en buena salud– fueron utilizados para experiencias con inyecciones de tipo desconocido. En Manchuria, 1.485 prisioneros de guerra americanos, australianos, británicos y neozelandeses detenidos en Moukden, fueron utilizados para diferentes experiencias con agentes patógenos.”
Aun más terrible, dice Beever, que califica el hecho como “el elemento más chocante de toda la historia de la unidad 731″, fue el acuerdo pasado con el general MacArthur después de la capitulación de Japón, para garantizar la impunidad de todas las personas implicadas, incluyendo al general Ishii.
“Este acuerdo le permitió a los americanos obtener todos los datos acumulados por los japoneses gracias a sus experiencias. Incluso cuando MacArthur supo que prisioneros de guerra Aliados habían muerto en esas experiencias, ordenó que todas las investigaciones criminales fuesen abandonadas. Los soviéticos exigieron que Ishii y su equipo fuesen juzgados ante el Tribunal de crímenes de guerra de Tokio, pero sus demandas fueron firmemente rechazadas”.
No puedo sino repetir lo dicho más arriba: Parece inoficioso decirlo, pero las guerras no se ganan con buenas intenciones ni con bombas de confeti.
Algunos médicos japoneses que practicaron la vivisección sobre cientos de prisioneros chinos conscientes, en numerosos hospitales, nunca fueron inculpados.
Es el momento de decir que ni el Emperador, ni los altos oficiales del ejército Imperial, consideraron nunca capitular ante los ejércitos Aliados. Las instrucciones oficiales, así como la manipulación de los sentimientos patrióticos, apuntaban a preferir la muerte a la rendición.
Sin el conocimiento que aportan los estudios históricos, (“después de la guerra todos son generales”), el alto mando estadounidense solo disponía de las informaciones colectadas por sus servicios de inteligencia y, sobre todo, de lo que veía en la guerra real: la resistencia de los japoneses en Okinawa fue sangrienta para ambos bandos.
Los cálculos mostraban que tomar la isla de Kyushu –operación Olympic– costaría la vida de 100 mil soldados, y la invasión de la isla de Honshu –operación Coronet– no menos de 250 mil vidas más.
Los Aliados sabían que el bombardeo de Alemania, incluyendo el de Dresde en 1945, no había logrado la capitulación de los nazis. Tokio, la mayoría de cuyas viviendas eran de madera, había sido bombardeada e incendiada con bombas de fósforo, sin provocar un cambio en la renuencia japonesa a rendirse.
El ejército japonés había comenzado a lanzar ataques suicidas –kamikazes– y los contactos establecidos a través de los servicios diplomáticos mostraban su determinación a no capitular sin condiciones. Entre las condiciones estaba la de aceptar que Japón conservase sus colonias de Corea y de Manchuria, y el rechazo a considerarse responsables de la guerra y de los crímenes cometidos. El orgullo del bushido presidía las instrucciones del general Tojo a los militares que eran muy claras: “No sobreviváis en la vergüenza como prisioneros. Morid, para no dejar la ignominia detrás de vosotros”.
A pesar de que la Declaración de Postdam (26 de julio de 1945) ni siquiera mencionaba la figura del Emperador, y de que los EEUU se resignaban a aceptar que el soberano continuase en el poder como Emperador constitucional, la posición de Hirohito era ambigua.
Así, el 6 de agosto de 1945, Hiroshima recibió la primera bomba atómica de la Historia de los conflictos bélicos. Unas 100 mil personas perecieron en la atroz deflagración, y miles más como consecuencia de las radiaciones.
Dos días después el Ejército Rojo entró en Manchuria. Aun así, Tokio no reaccionó. El día 9 de agosto, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki, provocando 35 mil víctimas más.
La delicada sensibilidad del Emperador se vio afectada. La embajada de Japón en Suiza recibió garantías de que Japón podría elegir el tipo de gobierno que quisiera, si aceptaba capitular sin condiciones. Aun así los jefes militares japoneses rechazaron la capitulación. Finalmente, el 14 de agosto intervino el Emperador anunciando que aceptaba la Declaración de Postdam y que registraría un mensaje a la nación explicando su decisión (hasta entonces nunca se había dirigido a ella).
Esa noche, un grupo de oficiales del ejército intentaron un golpe de Estado para impedir la difusión del mensaje Imperial. Hirohito y su chambelán, el marqués de Kido, lograron ocultarse. Los golpistas fracasaron. Cuando las tropas leales acudieron, el comandante Kenji Hatanaka, principal oficial golpista, se suicidó, como otros jefes militares que lo secundaron y/o no aceptaron la capitulación.
A pesar de todo, algunos pilotos japoneses se lanzaron en una última misión de gyokusai, o “suicidio glorioso”. Casi todos fueron interceptados y abatidos por cazas estadounidenses.
No es cinismo considerar que las 135 mil víctimas de las bombas atómicas no equiparan los 20 millones de muertos chinos. Ni las decenas de millones de víctimas soviéticas. Ni los millones de soldados yanquis muertos en la guerra.
Somos conscientes de que las atrocidades no se limitan a las cometidas por Japón. Todos los ejércitos involucrados, todos, hubiesen podido ser juzgados por crímenes de guerra. A partir de la capitulación de Japón, la Segunda Guerra Mundial fue prolongada por la guerra civil en China, la guerra de Corea, la Guerra fría, y un sinnúmero de otras guerras, entre ellas las que condujeron a la descolonización en África y en Asia.
Otros tantos millones de muertos que pesan en la conciencia de la Humanidad deshumanizada. Esperando que el desastre climático y la destrucción del medio ambiente terminen de una vez con la especie animal más nociva para sí misma y para el planeta.
Politika