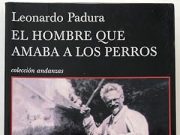por Luis Sepúlveda
QEPD
escritor, novelista.

Los mil días del Gobierno Popular fueron duros, intensos, sufridos y dichosos.
Dormíamos poco.
Vivíamos en todas partes y en ninguna.
Tuvimos problemas serios y buscamos soluciones.
Esos mil días pueden ser acompañados de cualquier adjetivo, pero si hay una gran verdad es que, para todos aquellos y aquellas que tuvimos el honor de ser militantes del proceso revolucionario chileno, fueron días felices, y esa felicidad es y será siempre nuestra, permanece y permanecerá inalterable.
Queridas compañeras, queridos compañeros.
¿Quién de nosotros puede olvidar la sonrisa de los hermanos Weibel, de Carlos Lorca, de Miguel y Edgardo Enríquez, de Bautista von Schowen, de Isidoro Carrillo, de La Payita, de Pepe Carrasco, de Lumi Videla, de Diana Arón, de Dago Pérez, de Sergio Leiva, de Arnoldo Camú, de todas y todos los que hoy, cincuenta años más tarde, no están con nosotros pero viven en nosotros?
Cada una y cada uno tiene en su memoria un particular álbum de recuerdos felices de aquellos días en que lo dimos todo, y nos parecía que dábamos muy poco, porque teníamos grabados sobre la piel los versos del poeta cubano Fayad Jamis: por esta revolución habrá que darlo todo, habrá que darlo todo, y nunca será suficiente.
Hubo quienes desde el cómodo y cobarde escepticismo disfrutaron de un tiempo muerto al que llamaron juventud.
Nosotros sí que tuvimos juventud, y fue vital, rebelde, inconformista, incandescente, porque ella se forjó en los trabajos voluntarios, en las frías noches de acción y propaganda.
No hubo besos de amor más fogosos que aquellos que se dieron en el fragor de las brigadas muralistas. El que besó a una muchacha rojinegra, o de la brigada Ramona Parra o Elmo Catalán, besó el cielo y no hubo sable capaz de quitar ese sabor de los labios.
Otros, desde la atroz cobardía de los que criticaron sin aportar nada, sin quemarse, sin jugarse, sin conocer el magnífico sentimiento de hacer lo justo y en el momento justo, en sus mansiones sin gloria, comiendo con la platería que heredaron de los encomenderos y bebiendo puro sudor de obreros, advertían que estábamos cometiendo excesos.
Claro que cometimos errores.
Éramos autodidactas en la gran tarea de transformar la sociedad chilena.
Metimos la pata muchas veces, pero jamás metimos la mano en los bienes del pueblo.
Otros conspiraban, nosotros alfabetizábamos.
Otros se aferraban con furia homicida a sus bienes mal habidos porque la propiedad de la tierra siempre viene del robo.
Nosotros permitimos que los parias de la tierra mirasen por primera vez a los ojos del patrón y le dijeran: «grandísimo hijo de puta, me has explotado, y a mis padres y a mis abuelos, pero a mis hijos y a los hijos de mis hijos no los vas a explotar».
Y esas palabras son parte de nuestro legado feliz, de nuestra memoria feliz.
Fumábamos marihuana de Los Andes mezclada con el tabaco dulzón de los Baracoas.
Escuchábamos al Quilapayún y a Janis Joplin, cantábamos con Víctor Jara, los Inti Illimani y The Mamas and the Papas. Bailábamos con Héctor Pavez, Margot Loyola y los cuatro muchachos de Liverpool hicieron suspirar nuestros corazones.
Usamos pantalones pata de elefante y nuestras chicas minifaldas que excitaron a dios y al diablo.
Y tuvimos modales propios porque una sola palabra bastaba para saber qué éramos y qué soñábamos:
Hola Compañera, hola Compañero.
Y con eso ya estaba dicho todo.
Ángel Parra, Rolando Alarcón, Isabel Parra., Charito Cofré y los mil cantores populares nos entregaron una nueva dimensión del amor, ese formidable verbo que empezamos a conjugar a nuestra manera.
Nos trazamos metas imposibles, SUR- Realistas, y las cumplimos.
Una sola vez en nuestra historia todos los niños de Chile mamaron medio litro de leche, de leche blanca y justa, de leche necesaria y proletaria, porque la financiaron justamente aquellos que producían la riqueza.
Un día se hizo la gran conferencia de la UNCTAD, y los arquitectos, y los ingenieros, y los capataces opinaron que no era posible alzar el gran edificio que nos mostraría como un pueblo en marcha, pero nuestros albañiles, electricistas, estucadores y maestros de casco o cucurucho salpicado de yeso dijeron que sí era posible y lo hicieron.
Más tarde fue el Edificio de la Juventud Chilena.
Quién no comió allí, o fue a conversar un café, sobre la contingencia nacional o mundial, era la UNCTAD,
llamado también edificio Gabriela Mistral.
Qué más tarde fue usurpado por los asesinos.
Todavía está ahí, y así permanecerá como un gigante testigo de esos mil días en que todo fue posible.
Los que no tenían imaginación ni lugar en ese reino de lo posible, de la dicha posible, conspiraban contra el sol, contra el mar, contra el verano desde sus mansiones de Reñaca o Papudo.
Pero en los Balnearios Populares las familias de obreros tenían su primera vez al sol, junto al mar que de verdad nos bañó tranquilo. Jugaron partidas de brisca al ocaso, pasearon de la mano, se amaron, hicieron planes posibles, mientras los niños eran atendidos por los voluntarios de la Federación de Estudiantes de Chile, y gozaban con los títeres, el teatro, las clases de música y pintura que impartían los artistas militantes de un pueblo en marcha.
Hoy, 50 AÑOS MAS TARDE algunos de los que no tuvieron el valor de jugarse, de darlo todo, se ufanan de una extraña capacidad premonitoria que les permitió vaticinar el desastre y les aconsejó mantenerse al margen.
Miserables, pobres miserables que se perdieron la oportunidad más bella de hacer la historia, pero de hacerla justa.
Esos mismos son ahora paladines de la reconciliación y nos enrostran los «excesos». Pero esos iluminados jamás mencionan
qué provocamos al imperialismo yanqui cuando nacionalizamos el cobre.
Olvidan que lo hicimos con tanta suavidad, incluso pagando indemnizaciones, que nos ganamos muchas críticas de izquierda.
Pero lo hicimos así porque no queríamos la confrontación directa con el enemigo de la humanidad.
Supimos responder a las provocaciones con entereza y con violencia cuando fue necesaria, pero nunca provocamos.
Nuestro tiempo era el tiempo de los constructores, prestamos toda la atención a la argamasa que uniría los ladrillos de la gran casa chilena, y ninguna a la conjura porque éramos y somos mujeres y hombres de honor.
La mayor expresión cultural de un pueblo es su organización, y fuimos un pueblo muy culto porque nuestra organización, polifacética, plural, a veces dulcemente anárquica, nos orientaba hacia la vida.
El sueño de Salvador Allende era prologar la expectativa de vida de los chilenos a niveles de país desarrollado.
Su reto personal era permitir que cada chileno dispusiera de veinte años más para desarrollar su capacidad creadora, su ingenio, y para que le vejez dejara de ser un espacio de miseria y derrota, y fuera en cambio la Suma de una experiencia, la herencia de un pueblo.
En una entrevista con Roberto Rossellini, el Compañero Presidente le cuenta que sus manos de médico habían realizado mil quinientas autopsias, que sus manos de médico conocían la atroz fuerza de la muerte y la precaria fortaleza de la vida.
Salvador Allende fue el líder más preclaro de América Latina, su meta era la vida, la vida era su consigna, y la vida fue nuestra bandera de lucha.
A casi 50 años del crimen, hay miserables que interpretan el suicidio de Allende como una derrota.
No entienden las razones de un hombre leal, que en el fragor del combate entendió que su último sacrificio evitaría a su pueblo la máxima de las humillaciones; ver a su dirigente, a su líder, encadenado y a merced de los tiranos.
Queridas compañeras, queridos Compañeros: no hay honor más grande que el haber sido compañeros de lucha y de sueños de un hombre como Salvador Allende.
No hay orgullo mayor que esos mil días liderados por el Compañero Presidente.
No somos víctimas ni del destino ni de la ira de un dios enloquecido.
La historia oficial, la mentira como razón de Estado nos presenta como a responsables de un crimen que, cada vez que intentan explicar, las palabras huyen de sus bocas pues no quieren ser parte del vocabulario de la vergüenza.
Si nuestro intento por hacer de Chile un país justo, feliz y digno nos hace culpables, entonces asumimos la culpa con orgullo.
La cárcel, la tortura, las terribles desapariciones forzosas, el robo, el exilio, el no tener un país al que volver, el dolor, si todo eso era el precio a pagar por nuestro esfuerzo justiciero.
Entonces sépase que lo hemos pagado con el orgullo de los que no renunciaron a su dignidad, de los que resistieron en los interrogatorios, de los que murieron en el exilio, de los que regresaron a luchar contra la dictadura, de los que todavía sueñan y se organizan, de los que no participan de la farsa pseudo democrática de los administradores del legado de la dictadura.
Junto a Salvador Allende fuimos protagonistas de los mil días más plenos, bellos e intensos de la historia de Chile.
Sobre nosotros dejaron caer todo el horror, pero no consiguieron ni conseguirán borrar de nuestros corazones el Memorial de los Años más Felices.
Cuando en los momentos más duros de nuestros mil días, la provocación del fascismo, de la derecha, del imperialismo yanqui, hacía que la ira se instalara peligrosamente en nuestros ánimos, el Compañero Presidente nos aconsejaba:
«Vayan a sus casas, besen a sus mujeres, acaricien a sus hijos».
Ahora, a 50 AÑOS DE LA GRAN TRAICION que la cercanía de los nuestros, que el recuerdo de los que nos faltan, y el orgullo de todo lo que hicimos sean los grandes convocantes de lo que debemos recordar.
Que las palabras Compañera y Compañero suenen como una caricia, y bebamos con orgullo el vino digno de las mujeres y los hombres que lo dieron todo, que lo dieron todo y pensaron que no era suficiente.