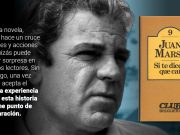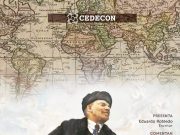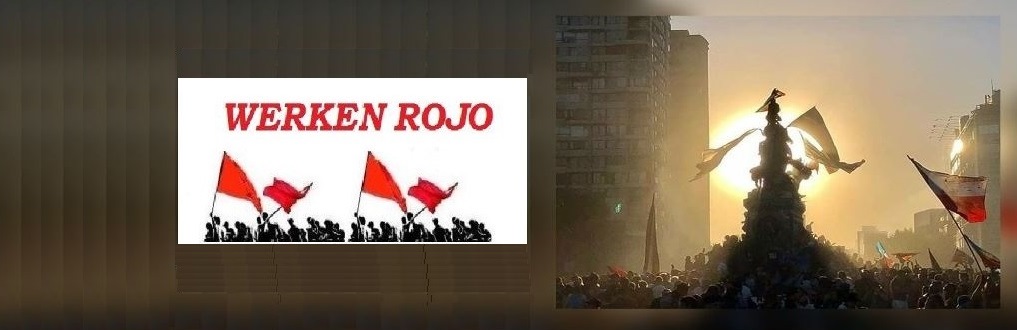Por: Carlos Pichuante
En pleno siglo XXI, la humanidad vive un proceso silencioso pero devastador: la deshumanización.
No se trata de un fenómeno repentino, sino de un largo camino que ha acompañado el avance del capitalismo y el desarrollo técnico-industrial.
Hoy, más que nunca, el hombre parece convertirse en un engranaje más de una maquinaria que lo supera y lo consume, perdiendo aquello que lo hace humano: su capacidad de pensar críticamente, de crear con sentido y de vincularse con el otro de forma genuina.
Karl Marx advertía en sus Manuscritos económico-filosóficos que la alienación no solo se produce porque el obrero no posee lo que produce, sino porque su trabajo mismo deja de ser una expresión de su vida para convertirse en una imposición externa.

En la lógica capitalista, el hombre deja de ser sujeto para ser recurso; su valor ya no se mide por su ser, sino por su utilidad.
La técnica, lejos de liberarlo, se convierte en una extensión de esa lógica: herramientas que podrían servir para su emancipación se vuelven instrumentos de control, de vigilancia y de estandarización.
Martin Heidegger, en La pregunta por la técnica, señaló que el peligro no está en la técnica misma, sino en la manera en que ésta nos convierte en “recursos” o que él llama Bestand, fragmentando nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos.
El hombre, fascinado por la eficacia y la producción, comienza a mirarse a sí mismo con los ojos de la máquina: medible, optimizable, reemplazable.
Byung-Chul Han, más cercano a nuestro tiempo, advierte que la era digital y del rendimiento extremo ha creado un “hombre agotado”, encerrado en la autoexplotación y creyendo que se realiza mientras se vacía.
El individuo ya no se siente oprimido por un amo externo, sino que él mismo se convierte en su propio opresor, esclavo de métricas, likes, productividad y “éxito” definidos por el mercado.
La alienación, unida a la lógica técnica que le sirve de vehículo, produce un efecto devastador: la naturalización de la deshumanización.

Se normaliza que la vida sea un proyecto de optimización continua; se acepta que la educación forme trabajadores antes que personas; se justifica que la tecnología modele la conducta para ajustarla al consumo.
En esta ecuación, la empatía, la contemplación y la reflexión crítica se vuelven improductivas, por lo tanto prescindibles.
Resistir este proceso no es simple. Implica un acto de rebelión intelectual y ética: recuperar el sentido de lo humano como fin en sí mismo, no como medio para generar valor económico.
Significa cuestionar no solo el uso de la técnica, sino el marco de pensamiento que la convierte en herramienta de alienación. Implica reivindicar espacios de inutilidad creadora, de vínculos no instrumentales, de saberes que no sirvan al capital pero sí a la vida.
Porque si el hombre olvida que es más que un recurso técnico y económico, no habrá máquina que lo libere, ni progreso que lo salve.
La deshumanización no es un destino inevitable: es una elección disfrazada de modernidad.