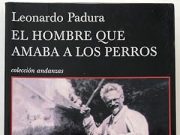por Franco Machiavelo
Desde el retorno a la democracia en Chile, la industria salmonera ha sido presentada como un modelo de desarrollo económico, una historia de éxito en exportaciones y una fuente de empleo en zonas rezagadas del sur del país. Sin embargo, esa narrativa oficial oculta una de las caras más sucias del modelo neoliberal consolidado en dictadura y profundizado por todos los gobiernos civiles posteriores: el enriquecimiento escandaloso de un puñado de empresas a costa de la devastación ambiental, la precarización laboral y el desprecio absoluto por las comunidades y los ecosistemas.
Las salmoneras no serían lo que son sin el respaldo de los gobiernos postdictatoriales. Concertación, Nueva Mayoría, y los gobiernos de derecha han garantizado un marco regulatorio laxo, fiscalizaciones simbólicas y subvenciones encubiertas que han facilitado su expansión descontrolada. Han entregado los mares del sur —territorios ancestrales del pueblo mapuche y zonas de alta biodiversidad— a manos privadas, permitiendo que empresas nacionales y extranjeras conviertan los fiordos en verdaderas cloacas industriales.
La contaminación provocada por la salmonicultura es sistemática y conocida: uso masivo de antibióticos (Chile es uno de los países que más los utiliza en el mundo), escapes de salmones exóticos que invaden ecosistemas nativos, acumulación de desechos orgánicos y químicos en los fondos marinos, y mortandades masivas de peces que terminan flotando como una bofetada al sentido común. La industria ha provocado zonas muertas en el mar, destrucción del equilibrio ecológico y un modelo de producción absolutamente insustentable. Y lo peor: todo con la complicidad del Estado.
A esto se suma una vergüenza laboral: los empleos que generan las salmoneras son mal pagados, temporales y altamente riesgosos. Hay turnos extenuantes, exposición a químicos sin protección adecuada y condiciones indignas, particularmente para mujeres, jóvenes y migrantes. El discurso del “empleo local” se cae cuando los trabajadores relatan prácticas abusivas, persecución sindical y una cultura empresarial que ve a las personas como piezas descartables.
El enriquecimiento de estas empresas no es mérito propio, sino resultado directo de una política pública diseñada para favorecer al gran capital, mientras se criminaliza a quienes defienden el mar, la tierra y el trabajo digno. Es una vergüenza que en un país que se dice democrático, los mares estén más protegidos para los intereses de Noruega o Japón que para las comunidades costeras chilenas.
Las salmoneras son un emblema de lo que está mal en Chile: crecimiento económico sin ética, políticas públicas al servicio del capital, y gobiernos que, en lugar de defender al pueblo, administran el modelo extractivista heredado de la dictadura. Mientras no se nacionalice el mar, no se exija responsabilidad ambiental y social real, y no se escuche a las comunidades, seguiremos pagando con nuestra salud, nuestro mar y nuestra dignidad los millones que engordan las cuentas de unos pocos.
El futuro no puede seguir oliendo a antibiótico ni a muerte flotando en los fiordos.