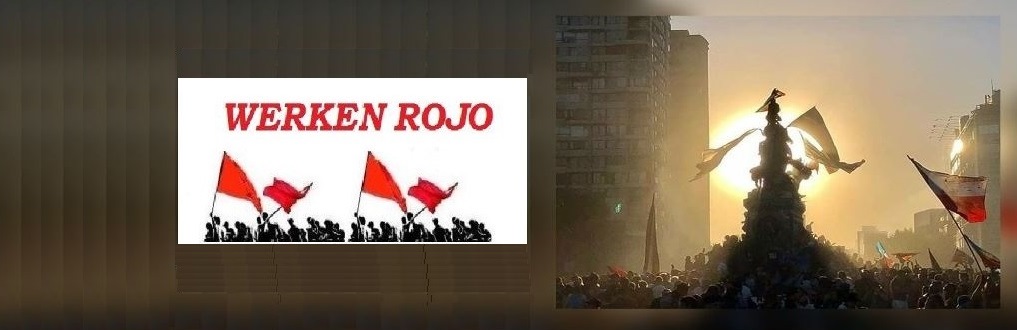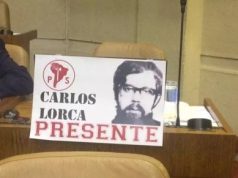por Gustavo Burgos
El fallo de la Corte Suprema de fecha 27 de junio de 2025 —ver sentencia Corte Suprema Rol N°8.705-2024 y de reemplazo.—que habilita el cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad bajo la modalidad de reclusión domiciliaria total con monitoreo telemático, constituye un cambio jurisprudencial que no solo carece de sustento legal, sino que además vulnera principios constitucionales e internacionales que obligan al Estado chileno.
Inexistencia de habilitación legal
El ordenamiento jurídico chileno no contempla, de manera expresa, una modalidad sustitutiva de pena para condenados por delitos de lesa humanidad en razón de la edad. La única normativa que regula beneficios penitenciarios es la Ley N° 19.856, sobre libertad condicional, la que establece requisitos objetivos y prohíbe su aplicación a condenados por este tipo de crímenes, conforme a reformas introducidas precisamente para dar cumplimiento a obligaciones internacionales.
La Corte, al crear una figura de sustitución de la pena basada en una interpretación extensiva de principios generales, incurre en un evidente exceso de competencia, vulnerando el principio de legalidad penal recogido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución y en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El artículo 19 N° 2 de la Constitución garantiza la igualdad en la aplicación de la ley. La sustitución de la pena privativa de libertad por arresto domiciliario para un grupo específico de condenados —militares y agentes del Estado responsables de crímenes de lesa humanidad— configura un privilegio odioso. Miles de personas mayores de setenta años cumplen condenas en recintos penitenciarios comunes, sin que su edad haya sido considerada un factor suficiente para transformar la naturaleza de la pena.
En efecto, esta interpretación es errónea porque confunde igualdad ante la ley con impunidad: la igualdad constitucional se refiere a los derechos fundamentales, no a la extensión arbitraria de beneficios penitenciarios vedados expresamente. Además, la Corte Suprema se arroga en este fallo facultades legislativas: al no existir norma habilitante, su decisión equivale a legislar, quebrantando la separación de poderes establecida en los arts. 6 y 7 de la Carta Fundamental.
Este trato desigual se agrava por el hecho de que los beneficiados han sido condenados por los delitos más graves reconocidos en el derecho internacional, lo que exige precisamente una sanción ejemplar y efectiva.
Incompatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado
La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el otorgamiento indebido de beneficios a condenados por violaciones graves a los derechos humanos constituye una forma de impunidad, prohibida por los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. En casos como Barrios Altos vs. Perú y Almonacid Arellano vs. Chile, el tribunal interamericano ha reiterado que los Estados deben asegurar la sanción efectiva y proporcional de los responsables.
La sustitución de la pena privativa de libertad por arresto domiciliario no cumple este estándar y, en consecuencia, expone al Estado chileno a responsabilidad internacional.
La Corte Suprema invoca la “dignidad humana” como fundamento para su decisión. Sin embargo, este principio, recogido en el artículo 1° inciso final de la Constitución, no puede ser interpretado en abstracto ni de manera aislada. Su aplicación debe armonizarse con otros principios de igual jerarquía, en particular el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, reconocidos en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, que obliga al Estado a respetar y promover los derechos garantizados en tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
Pretender que la avanzada edad de los victimarios transforma el cumplimiento efectivo de la pena en un trato cruel, mientras se invisibiliza el carácter irreparable de los delitos cometidos y la obligación internacional de sancionarlos, constituye un razonamiento constitucionalmente inaceptable, que solo puede comprenderse ateniéndose a la naturaleza de clase, patronal, de nuestro orden institucional.
Una política de Estado de impunidad
Como primera cuestión hemos de señalar que el fallo Rol N° 8.705-2024 es ilegal, inconstitucional y contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Reinstala la impunidad en favor de los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia, negando justicia a las víctimas y constituye un grave retroceso en materia de garantías democráticas y una violación directa a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile.
Sin embargo, la sentencia en comento no puede leerse de manera aislada. La misma forma parte de un itinerario político de estabilización del régimen que, desde 1990 hasta hoy, ha procurado cerrar en falso las heridas de la dictadura. La impunidad de ayer se expresa en el “humanitarismo” de hoy: un mismo objetivo bajo distintos nombres, eximir a los victimarios de la sanción plena y perpetuar la tarea contrarrevolucionaria de la Dictadura. La invocación de tratados como la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores o las Reglas Nelson Mandela, que tienen por objeto proteger a las víctimas y no beneficiar a perpetradores de atrocidades, resulta en este contexto una manipulación jurídica perversa destinada a legitimar lo ilegítimo.
La sentencia habla de “humanizar” las penas, pero en realidad deshumaniza a las víctimas, negándoles justicia plena. La Corte Suprema, en vez de fortalecer los DDHH, ha retomado su inveterada tradición y ha decidido contribuir materialmente a la institucionalización de la impunidad. Este fallo por lo expuesto es la manifestación jurídica de una política de Estado que, bajo distintos gobiernos y con apoyo transversal, ha buscado cerrar las causas del terrorismo de Estado sin verdad ni justicia. La incomprensible cita a Michel Foucault en el fallo —a quién se atribuye señalar que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia— no solo revela la banal ignorancia de sus redactores, sino que es además expresivo de la total conciencia de los suscriptores de este fallo de la naturaleza política del mismo, amparándose en una figura icónica del posmodernismo gobernante.
En definitiva, este cambio jurisprudencial debe entenderse no como un gesto de compasión, sino como la alarmante confirmación de que el régimen chileno, en todas sus instituciones, ha optado por la impunidad como forma de gobernabilidad. En este sentido el fallo es totalmente coherente con el discurso imperante de criminalización de la protesta y aún del derecho a opinión. Es consecuencia necesaria igualmente, de la batería legislativa contrainsurgente expresada en la Ley Antiterrorista, Ley Antitomas y Naín Retamal, todas violatorias de derechos fundamentales y garantes de la impunidad del crimen de Estado. La historia sabrá juzgar que en nombre de la “dignidad” de los victimarios se volvió a negar justicia a los miles de asesinados, torturados y desaparecidos. Los que ayer defendieron a Pinochet apresado en Londres, hace muy poco calificaron a un criminal de lesa humanidad como Piñera como «demócrata de la primera hora».
Adicionalmente—este es quizá el aspecto más significativo— la oportunidad de este cambio jurisprudencial, a las puertas de un proceso eleccionario, abre un signo inequívoco en orden a que asistimos a una operación política mayor orientada no solo a la impunidad para los genocidas, sino que a la disposición del régimen de prepararse para nuevos y mayores ataques al pueblo trabajador. El paréntesis que se abrió por casi treinta años, significativamente a partir de 1998 y que importó la no aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 por nuestros tribunales, parece cerrarse. La estabilización del régimen como resultado del infame Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, del que este Gobierno ha sido su vergonzoso portaestandarte, nos presenta este fallo como el primer signo de los combates del próximo período.