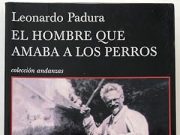Estamos asistiendo al despliegue de un discurso antiinmigración en el gobierno que desnuda, todavía más, su postura en la materia que se debate en el congreso para aprobar una nueva ley migratoria. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, infunde temor señalando que tras la pandemia se iniciará una gran oleada migratoria hacia Chile (medio millón, agrega el clarividente canciller), y que para evitarla se requiere aprobar una ley que haga posible una inmigración “segura” y “regulada”. Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló el 11 de agosto que la llegada de ciudadanos haitianos había sido dañina para el país y para ellos. Un día después, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei respaldó los dichos de Pérez, agregando que se debía evitar la llegada de más inmigrantes porque estos “quitan” el empleo a los chilenos y presionan sobre el sistema educativo y de salud.
Lo repetitivo de estos argumentos construye un sentido común racista que es discutible a la luz de datos estadísticos. Es también una argumentación cínica, pues suele aparecer acompañada de la “preocupación” por ciudadanos de la región que han llegado a Chile con el objetivo de trabajar y mejorar sus vidas. Pérez y Matthei, al señalar que los haitianos lo han pasado mal y que se han visto expuestos a situaciones indignas, expresan con mucha claridad este cinismo al dejar de lado la responsabilidad que le cabe a los gobiernos de turno de asegurar la dignidad de todas las personas que residen en el territorio. Más cínico aún es omitir que la crisis del sistema de salud, de la educación y del empleo (precario y ahora escaso) es anterior a la “oleada migratoria”.
Estos discursos que buscan inocular en la sociedad temor y rechazo no son nuevos, sólo agregan más odio en estos tiempos de pandemia, cuando la vida está en juego y miles de trabajadores deben salir a la calle a buscar sustento, incluidos los migrantes. Sobre estos últimos recaen los discursos y las prácticas racistas que los acusan de provocar estos males, y no sólo ahora sino desde que pisaron por primera vez este país en busca de oportunidades laborales. Lo grave aquí es que no por reiterativo, cínico y desactualizado es un discurso que carece de efectividad, de hecho, expone a las personas a agresiones de todo tipo, debido a que no sólo son estigmatizados, sino también construidos permanentemente como “inmigrantes”, utilizando esta palabra para construir una subcategoría al interior de los extranjeros, con lo cual se contribuye a separarlos e institucionalizar el trato discriminatorio.
Esta ofensiva antiinmigrante no debe comprenderse de manera aislada respecto de lo que está ocurriendo en el sur del país con el pueblo mapuche, pues en igual lapso personeros de gobierno, partiendo por el propio ministro del Interior, han recrudecido el discurso judicial con el cual se elude la dimensión histórica y política de este conflicto. Aquí también operan argumentos tendientes a omitir el origen de la violencia que enfrenta a comuneros mapuche, colonos y empresas forestales e hidroeléctricas.
Esta negación de la dimensión política tiene un origen que se nos hace cada vez más evidente y que no es otro que la responsabilidad histórica que tiene el Estado en estas materias. El Estado ha sido el espacio desde el cual han operado los intereses de clase que han despojado territorialmente al pueblo mapuche, que favorece el empleo racializado, que no reconoce los derechos de los pueblos y de las comunidades migrantes. En efecto, el trato desigual que reciben indígenas, afrochilenos y migrantes, no es un problema de ahora ni de las últimas décadas. Con respecto a los “migrantes”, la historia nos enseña que ser extranjero no constituye en sí un problema, sino que el problema radica en ser pobre y “no blanco” (en períodos pretéritos, como bien sabemos, los gobiernos de Chile vieron con muy buenos ojos a los pobres blancos de Europa, a quienes trajeron para ser la punta de lanza de políticas colonizadoras en los territorios arrebatados al pueblo mapuche, que tuvieron entre sus objetivos declarados “el mejoramiento de la raza”).
Esta historia larga no resiste ser abordaba como compartimentos totalmente separados: derechos indígenas de un lado y derechos de las comunidades migrantes por el otro. El punto de intersección es aquí el Estado y la institucionalización del racismo que se manifiesta en un trato institucionalmente diferenciado, que cristaliza las jerarquías raciales presentes en la sociedad y de la cual distintos sectores obtienen abundantes beneficios. Esto explica que las víctimas de la violencia policial de los últimos años sean principalmente personas mapuche y migrantes: Matías Catrileo, Macarena Valdés y Camilo Catrillanca, por mencionar sólo algunos de los asesinados en el Wallmapu; y Joanne Florvil, Joseph Henry, Maicol Yahual y Romario Veloz, en el caso de las comunidades migrantes.
Lamentablemente no estamos frente a casos aislados, ni a nivel mundial como lo hemos podido constatar, una vez más, durante estos meses (el crimen de George Floyd en Estados Unidos también debe ser leído como parte de una ofensiva racista que es global), ni a nivel de este territorio. Las agresiones racistas y los crímenes de odio son parte de nuestra historia republicana, una historia que hoy nos atrevemos a nombrar como racista.
De todas formas, no por carecer de novedad los hechos de las últimas semanas dejan de ser preocupantes. Lo son precisamente porque reactivan con fuego y negación las fronteras de la nación, fronteras que son de clase, color y cultura: en el Wallmapu como territorio expropiado y herido por el capitalismo más voraz del que se tenga memoria; en una frontera norte lacerante para quienes intentan cruzarla y sobrevivirla aún a costa de los peores abusos, para llegar a un territorio donde otro pueblo, el afrochileno, batalla día a día por su visibilidad histórica y política. Y en todo un país donde las fronteras de la raza, la clase, el género y la identidad sexual determina el lugar, las oportunidades e incluso las expectativas de vida.
La pervivencia de estas fronteras parece indicar que, si bien la historia nunca se repite, la de hoy guarda sospechosa similitud con otros momentos del pasado, en este caso, con el proceso de chilenización que construyó, por la vía de la invasión militar, el actual territorio. Una chilenización que justificó su avance acusando a unos de salvajes -los mapuche- y a otros de extranjeros -la población afrodescendiente-. Y decimos que se trata de una similitud sospechosa porque no es casualidad que esta se relacione con la mantención de privilegios y jerarquías sociales que requieren de contingentes sociales identificados como “otros”.
El racismo que existe en Chile es más extendido y complejo que la práctica estatal, qué duda cabe. Es transversal a la sociedad y sus pliegues son casi infinitos, aunque esta constatación no oculta el hecho de que las responsabilidades no son equiparables. Decimos esto porque estos últimos días no sólo hemos sido testigos de la irresponsabilidad gubernamental, sino de expresiones de racismo a nivel de la sociedad que son alarmantes, como la jornada de violencia que se vivió en Curacautín, Victoria y Ercilla la noche del 1 de agosto último. También la repetición de los argumentos del gobierno con respecto a la inmigración entre ciudadanos con visibilidad pública, expresadas en intervenciones poco felices a través de medios de comunicación que posan de serios o críticos (columnas de académicos y diatribas de periodistas, como la que hizo Nibaldo Moschiatti hace unos días, en un “análisis” plagado de estereotipos, lugares comunes y afirmaciones ofensivas que indican a la población haitiana residente en Chile como personas sin educación y analfabetas).
Nuevamente se hace necesario agregar que una cosa no es tan distinta de la otra, no cuando el racismo estatal, sobre todo el que se está desplegando por estos días con discursos antiinmigrantes y con la negativa a negociar seriamente con las comunidades mapuche movilizadas, es la condición de posibilidad de un racismo social desplegado en la vida cotidiana y que hasta hoy no tiene límites legales. El proyecto de ley que condena las incitaciones al odio duerme en el congreso y mientras eso permanezca así, los actos de violencia racista continuarán siendo vistos como enfrentamientos comunes en el caso de las agresiones físicas, o como expresiones “de opinión” en el caso de las ofensas verbales. Ahora, frente a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, cuya base es la deliberación ciudadana, ese tipo de leyes son fundamentales para regular los aspectos más básicos del debate, cuyo límite es, como no podía ser de otro modo, los derechos de las personas.
En este estado de cosas, Chile -en lugar de ser un país del siglo XXI- hipoteca sus pretensiones de modernidad para defender los resabios más arcaicos de su orden social, incluido el imaginario que nos construye como blancos. Porque el Estado chileno del siglo XXI no establece un vínculo político con los pueblos, no negocia, no les concede el estatus de interlocutores, no reconoce en la práctica las diferencias culturales ni dialoga seriamente con ellas, tampoco pone en práctica el principio de igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y el acceso a los derechos más básicos que toda persona tiene. El Estado chileno del siglo XXI es punitivo, segregador, avasallador y policíaco.
El racismo que moviliza el Estado chileno es un sistema potente, alimentado por ideologías que deben ser desnudadas para comprender cómo se ha forjado este racismo a través de la historia y cómo se despliega actualmente en acciones y políticas que perpetúan la exclusión, la mirada de sospecha y la ciudadanía incompleta, tanto del pueblo mapuche como de las comunidades migrantes.
Claudia Zapata y María Emilia Tijoux
Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas Universidad de Chile
Extractado de: https://www.lemondediplomatique.cl/ofensiva-racista-sobre-el-estado-chileno-y-los-discursos-de-odio-en-el-contexto.html