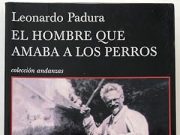por Alex Callinicos
«Vivimos, lamento decirlo, en una época de superficies». Oscar Wilde
1.1. La Ilustración y todo eso»Postmodernidad» y revolución: el tema de este libro podría resumirse en estas dos palabras que, en apariencia, tienen poco en común. En realidad, ambas comparten al menos un rasgo: carecen de referente en el mundo social. Pero cada una lo hace de manera diferente. La revolución socialista es el resultado de procesos históricos operan- tes en el transcurso del presente siglo que han producido una serie de importantes convulsiones sociales y políticas y, en una ocasión —en Rusia, en octubre de 1917— el surgimiento real, si bien poco duradero, de un Estado de la clase obrera. La inexistencia de una revolución socialista exitosa es un hecho histórico contingente. La postmodernidad , por el contrario, es una construcción meramente teórica cuyo primordial interés reside en la circunstancia de ser un síntoma del talante actual de la intelectualidad occidental (de ahí las comillas en torno a la palabra «postmodernidad», que deben ser tratadas como si rodearan en forma invisible toda ocurrencia del término en este libro). Postmodernidad y revolución, no obstante, están relacionadas. La creencia en una época postmoderna no sólo se asocia, por lo general, con el rechazo a la revolución socialista, por irrealizable o indeseable, sino que el fracaso percibido de la revolución es lo que ha contribuido a la difundida aceptación de esta creencia.
Lyotard trata el rechazo a la revolución como un caso particular de un fenómeno más general y constitutivo de lo postmoderno: el colapso de las «grandes narrativas». Estas estarían asociadas primordialmente con la Ilustración, esto es, con aquellos pensadores del siglo XVIII, en su mayoría franceses y escoceses, que buscaban extender los méto- dos de la revolución científica del siglo XVII a la explicación del mun- do social como parte del esfuerzo más amplio del ser humano por obtener un control racional de su entorno. La filosofía de la historia que resulta de este enfoque está expresada en el título del célebre ensayo de Condorcet, Esbozo del progreso de la mente humana: en la evolución de la sociedad puede leerse el mejoramiento progresivo de la condición del hombre. Lyotard considera a Hegel y a Marx, al menos en este sentido, como sucesores de los philosophes, pero sostiene que ahora, sin embargo, la totalidad del proyecto de la Ilustra- ciónse ha ido a pique:
La idea de que el progreso es posible, probable o necesario estaba a- rraigada en la certeza de que el desarrollo de las artes, la tecnología, el conocimiento y la libertad irían en beneficio de la humanidad en su conjunto.
Dos siglos después, somos más sensibles a los signos que nos indican lo contrario. Ni el liberalismo económico ni el político, como tampoco la variedad de los marxismos, están libres de sospecha en lo referente a crímenes de lesa humanidad durante los dos sanguinarios siglos pasados… ¿Qué tipo de pensamiento sería capaz de resolver en un nivel superior (Aufheben) a Auschwitz dentro de un proceso general (empírico o especulativo) hacia la emancipación universal?1
Lyotard califica este pensamiento de «trivial»; un término mejor sería «obsoleto». Aquello que Georg Lukács llama el «anticapitalismo ro- mántico» había surgido ya a fines del siglo XVIII, en oposición a la Ilustración y al orden social burgués al que parecía sancionar en nombre de un pasado precapitalista idealizado.2 Podría considerarse que Hegel y Marx responden a la crítica romántica de la Ilustración en cuanto buscan incorporarla a una comprensión más compleja del desarrollo histórico que la ofrecida por Condorcet y otros philosophes. El rechazo a la Ilustración, que a menudo se atribuye a Nietzsche, fue producto del pensamiento europeo de fines de los siglos XVIII y XIX. Quizás el ejemplo reciente más famoso y complejo de esta tradición sea La dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Theodor Adorno (1944), donde se afirma que la necesidad de dominar la natu- raleza, consagrada por los philosophes, culmina en el «mundo total- mente administrado» del capitalismo tardío, en el cual lo reprimido regresa bajo la forma bárbara e irracional del fascismo.
La «incredulidad frente a las grandes narrativas» o «metarrelatos», como los llaman otros autores, es entonces al menos tan vieja como la Ilustración, movimiento donde proliferaron. El reconocimiento, a fines del siglo pasado, de lo que Sorel denominó las ilusiones del progreso parece particularmente incómodo para quienes se proponen asociar de manera distintiva el arte postmoderno con tal incredulidad, pues las figuras principales de la era heroica del modernismo recha- zan por lo general la noción de progreso histórico. T.S. Eliot, por ejemplo, en la famosa reseña de Ulises escrita en 1923, describe el uso que hace Joyce del mito «sencillamente como una manera de controlar, ordenar y conferir forma y sentido al inmenso panorama de futilidad y anarquía que es la historia contemporánea».3 Frank Kermode argumenta que «el sentido de un final», el sentimiento de encontrarse al final de una época, «el ánimo impregnado de crisis final» es «endémico a lo que llamamos modernidad».4
Sin embargo, una concepción apocalíptica de la postmodernidad como lugar de la catástrofe final de la civilización occidental es bastante común. Arthur Kroker y David Cooke, por ejemplo, escriben: «La nuestra es una consciencia de fin de milenio que, al final de la histo- ria, en la época crepuscular del ultramodernismo (de la tecnología) y el hiperprimitivismo (de los talantes públicos), descubre un gran pa- norama de desintegración y decadencia contra la irradiación de un trasfondo de parodia, kitsch y agotamiento».5 Pero los postmodernistas no sólo reclaman como propia esta consciencia apocalíptica, rasgo bastante común del pensamiento occidental desde la Edad Media, según Kermode,6 sino que la contraponen al modernismo, que conciben a su vez como símbolo de la Ilustración. Linda Hutcheon atribuye así al modernismo «fe en el dominio racional, científico de la realidad», precisamente el rasgo distintivo del proyecto de la Ilustración.7
Russell Berman señala que unos y otros, los postmodernistas y los defensores del proyecto de la Ilustración, tales como Habermas, afir- man que los conceptos de modernidad y de modernismo que están en juego corresponden a las formaciones culturales del humanismo que han prevalecido en Occidente desde el Renacimiento, o al menos des- de el siglo XIX. De allí la aparente similitud de la controversia con- temporánea con aquella que se dio entre la Ilustración y sus opo- sitores románticos, repetida tantas veces en el transcurso de los dos siglos precedentes. La consecuencia de esta definición epocal de la modernidad es la relativa denigración de la revolución estética de fi- nes del siglo XIX y comienzos del siglo XX y el surgimiento de lo que se conoce como «arte moderno» o «literatura modernista», por opo- sición a las formas tradicionales y convencionales de las décadas an- teriores.8
Regresaremos a esta falta de especificidad histórica en la sección 1.4, pero consideremos ahora el otro lado de esta asimilación del arte mo- derno a la Ilustración, esto es, la apropiación de los rasgos del mo- dernismo para dar al arte postmoderno su identidad distintiva.
1.2. El agotamiento del modernismo
Comparemos estos dos pasajes:
En el espacio multidimensional y resbaloso del postmodernismo, todo va con todo, como en un juego sin reglas. Imágenes flotantes como las que vemos en la pintura de David Salle no guardan relación con nada en absoluto, y el significado se convierte en algo desprendible, al igual que las llaves de un llavero. Disociadas y descontextualizadas, se deslizan unas al lado de las otras sin llegar a unirse para conformar una secuencia coherente. Sus interacciones fluctuantes pero no recíprocas son incapaces de fijar un significado.9
La naturaleza de nuestra época es la multiplicidad y la irresolución. Sólo puede reposar en das Gleitende (lo que se mueve, lo que se desliza, lo que se nos sale de las manos) y sabe que lo que otras generaciones consideraban firme es en realidad das Gleitende.10
El primer pasaje proviene de una conferencia dictada por la crítica de arte Suzy Gablik en Los Angeles en 1987, y el segundo fue escrito por el poeta Hugo von Hofmannsthal en 1905. Ambos describen un mundo plural y polisémico, pero para Gablik tal concepción es propia del arte postmoderno. Y así, una concepción de la realidad que tiene su origen en Nietzsche, bastante difundida entre los intelectuales centro- europeos a fines del siglo pasado y que hallamos con frecuencia en la obra de las principales figuras del modernismo, como Hofmannsthal, se presenta como típicamente postmodernista.
Este tipo de apropiación de los motivos modernos es uno de los rasgos característicos del arte postmoderno. El alcance de este argumento sólo puede establecerse si consideramos primero la naturaleza del modernismo. Eugene Lunn nos ofrece una excelente definición del mismo:
1. Auto-consciencia estética o auto-reflexividad. El proceso de produ- cir la obra de arte se convierte en el centro de la obra misma: Proust, desde luego, suministra su ejemplo más acabado en En busca del tiempo perdido.
2. Simultaneidad, yuxtaposición o «montaje». La obra pierde su forma orgánica y se convierte en un conjunto de fragmentos, tomados a menudo de discursos o medios culturales diferentes. Evocan los co- llages cubistas y surrealistas, junto con la práctica del montaje cine- matográfico desarrollada por Eisenstein, Vertov y otros cineastas ru- sos revolucionarios.
3. Paradoja, ambigüedad e incertidumbre. El mundo mismo pierde su estructura coherente, racionalmente identificable, y se convierte, co- mo lo dice Hofmannsthal, en algo múltiple e indeterminado. Las gran- des pinturas de Klimt, «Filosofía», «Medicina» y «Jurisprudencia», encargadas para la Universidad de Viena pero rechazadas a causa del escándalo que sus imágenes oscuras y ambiguas representaban para el pensamiento ilustrado, ejemplifican esta concepción.
4. «Deshumanización» y eliminación del sujeto individual integrado o personalidad. La célebre afirmación de Rimbaud, «Je est un autre» (Yo es otro), encuentra eco en las exploraciones literarias del inconsciente inauguradas por Joyce y continuadas por los surrealistas.11
Resulta sorprendente que los autores de las dos discusiones más re- cientes e interesantes acerca del modernismo, Perry Anderson y Franco Moretti, nieguen ambos que haya un conjunto de prácticas artísticas relativamente unificado que corresponda a una definición como la ofrecida por Lunn. Anderson escribe: «El modernismo como noción es la más vacía de las categorías culturales. A diferencia del gótico, el renacentista, el barroco, el romántico o el neoclásico, no designa un objeto descriptible por derecho propio; carece por com- pleto de contenido positivo.»12 Quizás Anderson cree demasiado en las categorías tradicionales de la historia del arte, términos cuyos orígenes son a menudo arbitrarios y cuyo uso resulta incierto y cambiante.13 Moretti es más concreto en la forma como expresa su es- cepticismo acerca del rótulo «modernismo»:
«Modernismo» es una palabra comodín que quizás no deba usarse a menudo. Dudaría en calificar a Brecht de modernista… En realidad, sencillamente no puedo pensar en una categoría significativa que pudiera incluir, por ejemplo, el surrealismo, Ulises y una obra de Brecht. No puedo imaginar cuáles serían los atributos comunes de tal concepto. Sus objetos son excesivamente disímiles.14
No obstante, resulta bastante plausible considerar que las obras de teatro de Brecht corresponden a los «atributos comunes» de la defi- nición de Lunn: el efecto de distanciamiento (Verfremdung) está diseñado precisamente para hacer que la audiencia sea consciente de estar en un teatro y no fisgoneando lo que sucede en la vida real; Brecht reconoce explícitamente el montaje como rasgo definitorio de su teatro épico; sus piezas están construidas en parte para negar al espectador la satisfacción de un sentido inequívoco, y las narrativas desarrolladas ya no tratan al sujeto individual como autor soberano y coherente de los acontecimientos. Con esto no se pretende negar las considerables variaciones que se dan dentro del modernismo: uno de los méritos de la explicación de Lunn es precisamente el contraste que traza entre el confiado racionalismo del cubismo en Francia antes de 1914 y el «lánguido esteticismo» vienés, por una parte, y, por la otra, el arte «nervioso, agitado y sufrido» producido por el expresio- nismo alemán.15 Tampoco se trata de desconocer las importantes diferencias dentro del modernismo en lo que respecta a la posición misma del arte, asunto sobre el cual regresaré en el capítulo segun- do. La definición de Lunn, sin embargo, capta los rasgos distintivos del arte que aparece en Europa a fines del siglo XIX.
Las ventajas de disponer de una concepción semejante del modernis- mo resultan evidentes cuando consideramos las definiciones que se ofrecen del postmodernismo; la de Charles Jenks, por ejemplo: «Aún hoy, definiría el postmodernismo como… doble codificación: la combi- nación de las técnicas modernas con algo más (por lo general la construcción tradicional) para que la arquitectura pueda comunicarse con el público y con una minoría interesada, por lo general constitui- da por otros arquitectos».16 Esta definición adquiere plausibilidad en razón de los intentos de los arquitectos en las últimas décadas por distanciarse de las losas alargadas características del Estilo Internacional, con el que se identifica el modernismo en arquitectura. Pero si, como pretende serlo, es tomada como una caracterización general del arte postmoderno,17 resulta a todas luces inadecuada. La sobrecodificación —aquello que Lunn denomina «simultaneidad, yuxtaposición o montaje»— es un rasgo que define el modernismo. Peter Ackroyd escribe lo siguiente acerca de Tierra yerma:
Eliot sólo halló su propia voz cuando reprodujo primero la de otros, como si únicamente a través de su lectura y en respuesta a la literatura pudiera hallar algo a lo cual aferrarse, algo «real». Es por esto que Ulises lo afectó de manera tan fuerte, como ninguna otra novela jamás lo hizo. Joyce había creado un mundo que existe única- mente en y mediante los múltiples usos del lenguaje: voces, parodias de estilos… Joyce poseía una consciencia histórica del lenguaje y por ello la de la relatividad de todo «estilo» determinado. Todo el desarro- llo de Eliot habría de llevarlo a compartir esta consciencia… En la secuencia final de Tierra yerma, él mismo crea un montaje de líneas de Dante, Kyd, Gerard de Nerval, el Pervigilium Veneris y el sáns- crito… No hay una «verdad» que debamos hallar, sólo una serie de estilos e interpretaciones que se suceden unos a otros en un proceso al parecer interminable y sin sentido.18
Eliot es un caso de particular pertinencia a la luz de la tesis de Jencks según la cual el postmodernismo representa un «regreso a la tradi- ción occidental más amplia», después del «fetiche de la discontinui- dad»19 del modernismo. Pues una de las preocupaciones centrales de Eliot —expresada por ejemplo en «La tradición y el talento indivi- dual»— es la relación de continuidad y discontinuidad entre su propia obra y la tradición europea más amplia:
…. el sentido histórico empuja al hombre a escribir no simplemente con su propia generación en la sangre, sino con un sentimiento de que el conjunto de la literatura de Europa desde Homero, y dentro de ella el conjunto de la literatura de su propio país, tiene una existencia simultánea y constituye un orden simultáneo. Este sentido histórico, que es tanto un sentido de lo eterno como de lo temporal, y de lo eterno y de lo temporal juntos, es lo que hace tradicional a un escri- tor. Y es al mismo tiempo lo que hace que el escritor sea más agudamente consciente de su lugar en el tiempo, de su propia contemporaneidad.20
Eliot no representa en ningún sentido la excepción entre los principales modernistas en su preocupación por situarse respecto de la «tradición occidental más amplia», como lo puede confirmar cualquier lector o espectador que se familiarice con las obras de Joyce, Schoen- berg o Picasso. Por lo tanto, la afirmación de Linda Hutcheon en el sentido de que «el postmodernismo va más allá de la autoreflexi- vidad para ubicar el discurso en un contexto más amplio»21 resulta poco convincente. Hutcheon emplea lo que llama «metaficción historiográfica», a una serie de novelas contemporáneas, para ilustrar esta tesis, pero los ejemplos que ofrece —Los niños de la medianoche, de Salman Rushdie; La mujer del teniente francés, de John Fowles; El loro de Flaubert, de Julian Barnes, y Ragtime, de E. L. Doctorow, entre otros— parecen bastante heterogéneos y se identifican princi- palmente por el uso que hacen, con diversos propósitos y en distintas modalidades, de los recursos narrativos inaugurados por Conrad, Proust, Joyce, Woolf y otros a comienzos del siglo.
El argumento de Hutcheon es parte de una serie de maniobras desti- nadas a tratar de explicar el incómodo hecho de que, tanto las de- finiciones ofrecidas del arte postmoderno como los ejemplos que se citan de él, lo ubican más plausiblemente como una continuación de la revolución modernista y no como una ruptura respecto de ella. Otra estrategia frecuente es tratar el modernismo como esencial- mente elitista. Hutcheon habla de «la oscuridad y hermetismo del modernismo»,22 e incluso Andreas Huyssen, quien habitualmente des- deña tales cosas, nos dice que «las tendencias más importantes den- tro del postmodernismo se han opuesto a la implacable hostilidad del modernismo a la cultura de masas».23 Tomadas como aserciones a- cerca de la construcción interna del arte moderno, son excesivamente fuertes. Incluso Eliot, repulsivamente mandarín, adoraba la música popular londinense y buscó integrar sus ritmos a algunos de sus poemas, especialmente Sweeney Agonistes.24 Stravinski no sólo escribió La consagración de la primavera, sino también La historia del soldado, basada en gran parte en la música popular. Si las afirma- ciones citadas están dirigidas contra el esteticismo de los grandes modernistas, contra su tendencia a considerar el arte como un refugio del «inmenso panorama de futilidad y anarquía que es la historia contemporánea», la acusación es ciertamente acertada. No obstante, incluso en este caso, quienes están comprometidos con la idea de un arte postmoderno, radicalmente novedoso, deben confrontar el desa- rrollo de los movimientos vanguardistas como el dadaísmo, el cons- tructivismo y el surrealismo, que utilizan las técnicas modernistas pa- ra superar la brecha entre el arte y la vida como parte de una lucha más amplia por transformar la sociedad. Es éste un tema del que me ocuparé en el siguiente capítulo; los argumentos presentados hasta ahora, sin embargo, parecen suficientes para poner en duda la su- puesta novedad del arte postmoderno.
1.3. En busca de precursores
Hay, no obstante, intentos considerablemente más sutiles por esta- blecer la existencia de un arte distintivamente postmoderno. Estos in- tentos conciben el postmodernismo como una tendencia dentro del mismo modernismo. Tal aproximación, evidentemente, implica el re- chazo, o al menos el abandono, de la idea de que el modernismo y el postmodernismo pueden ser relacionados con etapas características del desarrollo social: por ejemplo, con la sociedad industrial y postin- dustrial, respectivamente.
Lyotard, quien contribuyó en sus inicios a la idea de una nueva era postmoderna, argumenta de manera algo confusa que tratar el «post del término ‘postmoderno’… en el sentido de una simple sucesión, de una diacronía de períodos, cada uno de ellos plenamente identifica- ble», es «totalmente moderno… Puesto que estamos iniciando algo radicalmente nuevo, es preciso correr las manecillas del reloj hasta la hora cero». Pero la idea de una ruptura total con la tradición «es, más bien, una manera de olvidar o de reprimir el pasado. De repetirlo, no de superarlo».25
Si el postmodernismo no es un movimiento más allá del modernismo, ¿qué es entonces? «Sin duda, es parte de lo moderno», replica Lyotard,26 y para desarrollar este punto recurre a Kant quien, como parte de su estética, elabora en la Crítica del juicio una concepción de lo sublime que «incluso se halla en un objeto desprovisto de forma, en cuanto implica inmediatamente, o su presencia provoca, una representación de lo ilímite, y sin embargo un pensamiento sobreañadido de su totalidad». La particular importancia filosófica de lo sublime es que nos ofrece una experiencia de la naturaleza «en su caos, o en su más salvaje e irregular desorden y desolación», y «cuando evidencia signos de magnitud y de poder» nos conduce a formular las ideas de la razón pura, en especial las del mundo físico como orden unificado y teleológico que, según Kant, no podemos hallar en la experiencia sensible. El sentimiento de lo sublime es, por lo tanto, una forma de la experiencia estética que rompe los límites de lo sensible. Y, «sin duda, aun cuando la imaginación no halla nada más allá del mundo sensible a lo que pueda aferrarse, este abandono de las barreras sensibles le comunica el sentimiento de ser ilimitada y se convierte así en una presentación de lo infinito». Kant sugiere que quizás «no haya pasaje más sublime que la prohibición mosaica de las imá- genes».27
Lo esencial para Lyotard es menos la connotación religiosa y metafí- sica de lo sublime en Kant que la «inconmensurabilidad de lo real res- pecto del concepto implicado en la filosofía kantiana de lo sublime».
Hace énfasis no en «el pensamiento sobreañadido de… totalidad» que, según Kant, es inherente al sentimiento de lo sublime, sino más bien en nuestra incapacidad de experimentar una totalidad semejante. Lyotard distingue entre dos actitudes diferentes ante «la relación sublime entre lo presentable y lo concebible», la moderna y la postmoderna:
Aunque nostálgica, la estética moderna es una estética de lo sublime. Permite que aparezca lo impresentable únicamente como falta de contenido; pero la forma, debido a su coherencia identificable, continúa ofreciendo al lector o al espectador motivo de solaz o placer… Lo postmoderno sería aquello que, en lo moderno, muestra lo impre- sentable en la presentación misma; aquello que se niega el solaz de la forma adecuada, el consenso del buen gusto que haría posible compartir colectivamente la nostalgia de lo inalcanzable; aquello que busca nuevas presentaciones, no para gozar de ellas, sino para im- partir un sentido más fuerte de lo impresentable.28
El arte postmoderno difiere entonces del modernismo en la actitud que asume frente a nuestra incapacidad de experimentar el mundo como un todo coherente y armonioso. El Modernismo reacciona ante «el inmenso panorama de futilidad y anarquía que es la historia con- temporánea» con una mirada retrospectiva y nostálgica hacia un tiempo anterior a la pérdida del sentido de totalidad, como lo hace Eliot cuando afirma que en los poetas metafísicos del siglo XVII había «una aprehensión sensible y directa del pensamiento, o una recrea- ción del pensamiento en sentimiento» que desaparece después de la «disociación de la sensibilidad» evidente ya en Milton y Dryden.29 El postmodernismo, por el contrario, deja de mirar hacia atrás. Se cen- tra más bien «en el poder de la facultad de concebir, en su ‘inhuma- nidad’, por decirlo así (era la cualidad que Apollinaire exigía de los artistas modernos)», y «en el incremento de ser y de júbilo que resulta de la invención de nuevas reglas de juego, sean éstas pictó- ricas, artísticas u otras».30
Aunque nostálgica, la estética moderna es una estética de lo sublime. Permite que aparezca lo impresentable únicamente como falta de contenido; pero la forma, debido a su coherencia identificable, conti- núa ofreciendo al lector o al espectador motivo de solaz o placer… Lo postmoderno sería aquello que, en lo moderno, muestra lo impresen- table en la presentación.
En efecto, esta concepción del postmodernismo abandona el intento de atribuirle características estructurales, como «la doble codificación», para diferenciarlo del modernismo. Ciertamente, como observa Frederic Jameson, el argumento de Lyotard tiene «algo de la celebra- ción del modernismo tal como lo proyectaron sus primeros ideólogos: una revolución constante y cada vez más dinámica de los lenguajes, formas y gustos del arte».31 Jencks hace una objeción análoga: «Lyotard continúa confundiendo en sus escritos el postmodernismo con la última vanguardia, esto es, con el modernismo tardío».32 Jencks tiene en mente, de manera especial, algunos aspectos del arte minimalista de los años sesenta y setenta y, en efecto, parece que Lyotard se inclina a privilegiar este tipo de trabajo, como lo sugiere la exposición Les Immatériaux, organizada por él en el Centro Pompidou. La orientación principal del argumento de Lyotard, sin embargo, incluye la tesis de que el postmodernismo es una tendencia dentro del modernismo caracterizada por su rechazo a deplorar e incluso por su disposición a celebrar nuestra incapacidad de experimentar la realidad como una totalidad ordenada e integrada. Quizás el arte minimalista caiga bajo esta definición, pero de mayor interés son los modelos de postmodernismo durante la época heroica del modernismo a comienzos de siglo.
Lyotard ofrece un ejemplo poco convincente. Argumenta que la obra de Proust es claramente modernista, pues si bien «el protagonista ya no es un personaje sino la consciencia inmanente del tiempo,… la unidad del libro, la odisea de esta consciencia, incluso si se difiere capítulo a capítulo, no se ve seriamente cuestionada». Joyce, por el contrario, «permite que lo impresentable se haga perceptible en la escritura misma, en el significante. Todo el ámbito disponible de narrativa e incluso los operadores estilísticos se ponen en juego sin tomar en cuenta la unidad del todo, a la vez que se ensayan nuevos operadores».33 No obstante, podría objetarse que a pesar de la variedad de estilos y de voces presente en Ulises, el uso del mito que hace Joyce confiere una coherencia implícita a la obra. Y en Finnegans Wake, el modelo cíclico trazado tanto por el libro como por la historia hace este orden aún más evidente.34
En su brillante estudio sobre Wyndam Lewis, el intento más consistente de mostrar los impulsos postmodernistas que operan dentro del modernismo, Jameson coloca decididamente a Joyce en el campo modernista. La importancia de Lewis para Jameson reside en su rechazo de la «estética impresionista» que caracteriza «el modernismo angloamericano». Pound, Eliot, Joyce, Lawrence y Yeats persiguen todos «estrategias de interioridad, que se proponen recobrar un universo alienado transformándolo en estilos personales y lenguajes privados». Nada habría más disímil que «la fuerza prodigiosa con que Wyndam Lewis propaga sus erizadas frases mecánicas y martilla el mundo para conseguir una repelente superficie cubista», la implacable externalidad de su estilo, donde todo lo humano, lo físico y lo mecánico estallan en pedazos y se asimilan entre sí. Asumiendo una posición osada e imaginativa para un marxista, Jameson argumenta que la escritura de Lewis —fascista, sexista, racista, elitista— debe considerarse, precisamente en razón de su distintivo «expresionismo» formal, como una protesta, especialmente poderosa, «contra la reificación 35 de la experiencia de una vida social alienada, en la que, contra su voluntad, permanece formal e ideológicamente encerrada».36
La dificultad no radica tanto en la lectura que hace Jameson de Lewis, que en esencia consiste en un caso particularmente osado de lo que Frank Kermode llama «la teoría de la discrepancia», según la cual la crítica marxista busca descubrir en los textos un significado incons- ciente, a menudo opuesto a las intenciones del autor,37 sino en la descripción de la corriente principal del modernismo que pretende contrastar con la escritura de Lewis. Según ella, la preocupación primordial del modernismo es el tiempo de la experiencia privada, subjetiva, aquello que Bergson denomina durée, el tiempo tal como lo vive el individuo, un tiempo fragmentado que opera a un ritmo dife- rente del tiempo homogéneo, lineal y «objetivo» de la sociedad mo- derna.38 Es posible que lo anterior pueda aplicarse a Proust, pero resulta bastante inapropiado para los grandes escritores de habla inglesa contemporáneos de Lewis. Para tomar de nuevo el caso de Eliot, vimos que éste concebía la totalidad de la tradición europea como «un orden simultáneo» al de su propia obra. En efecto, se ha argumentado de manera más general que el modernismo literario se caracteriza precisamente por la espacialización de la escritura, por la yuxtaposición de imágenes fragmentarias arrancadas de cualquier secuencia temporal.39 En La tradición y el talento individual, Eliot propone asimismo la famosa tesis según la cual «la poesía no es un dar rienda suelta a la emoción, sino un escape de la emoción; no es la expresión de la personalidad, sino un escape de la personalidad».40 Tales afirmaciones parecen ajustarse a poemas como Tierra yerma mejor que aquellas para las cuales representa una «estrategia de la interioridad», un refugio en «la consciencia inmanente del tiempo». Eliot describe elogiosamente a Ulises como un regreso a un clasicismo que utiliza los materiales suministrados por la vida moderna en lugar de basarse en un estéril academicismo; resulta de interés que Lewis haya sostenido que «los hombres de 1914» —Eliot, Pound, Joyce y él mismo— representan «un intento por escapar del arte romántico al clásico», comparable con la revolución de Picasso en la pintura.41
Jameson, quien después de todo es también el autor de un libro llamado The Political Unconscious, puede argumentar que tales decla- raciones de parte de Eliot y de otros acerca de su compromiso con un arte impersonal y espacializado, muy diferentes de la «estética im- presionista» que les atribuye, son menos importantes que lo que se revela en la construcción formal de sus obras. No obstante, sin a- dentrarnos en un análisis formal semejante, vale la pena observar que la interpretación de Jameson resulta mucho menos plausible cuando se aplica a las corrientes más amplias del modernismo en países distintos del mundo de habla inglesa. ¿Dónde, por ejemplo, se ubicaría el expresionismo, un tipo de arte altamente subjetivo que, sin embargo, exterioriza la angustia interior, la proyecta sobre el entorno objetivo de la personalidad y, al hacerlo, lo distorsiona? ¿O el cubismo, que desmantela sistemáticamente los objetos de la experiencia sensible ordinaria, desplegando ante el espectador su estructura interna y sus relaciones externas?»42 ¿O la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad) de la República de Weimar, que reacciona contra las extravagancias del expresionismo en favor de un arte frío, obje- vo (sachlich) y en ocasiones explícitamente neoclásico, pero que combina todo esto con una actitud crítica, si no revolucionaria, frente a la sociedad, un arte cuyo mayor logro fue quizás el teatro de Brecht «para una época científica?».43
De manera más general puede decirse que el intento de Jameson de contraponer el «expresionismo» de Lewis a la «estética impresionista», que él supone característica del modernismo, oculta lo que podríamos llamar la relación dialéctica entre la interioridad y la exterioridad. La exploración de los ritmos propios de la experiencia subjetiva es, sin duda, uno de los temas principales de la literatura modernista: pen- semos en Proust, Woolf, Joyce. La paradoja consiste en que un son- deo más allá de la consciencia interna, incluso fragmentaria, hacia el inconsciente, amenaza con resquebrajar el sujeto y confrontar las fuerzas externas que atraviesan y constituyen el yo.
Es ésta la trayectoria adoptada por Freud: el descifrar los deseos in- conscientes lo condujo a encarar la historia, y no sólo la historia del sujeto individual, sino los procesos históricos que generan las institu- ciones sociales, principalmente la familia, y que subyacen a la odisea del yo. Según Deleuze y Guattari, la falla de Freud fue no haber lleva- do el proceso lo suficientemente lejos y haberse apoyado más bien en la historia mitologizada que hace de la familia burguesa algo eterno.44 Como quiera que sea, la lógica de la psicología profunda, la explora- ción de la consciencia inmanente, lleva a desintegrar el sujeto y a exponer sus fragmentos como algo relacionado directamente con el entorno social y natural presuntamente externo al yo. Podemos ver cómo opera esta lógica en dos de las grandes figuras del modernismo vienés, Klimt y Kokoschka. Las pinturas de Klimt están imbuidas de un malestar interno y de un difundido erotismo que se mantienen bajo control dentro de una relación armoniosa y ciertamente estilizada de las partes al todo; en Kokoschka, por otra parte, han estallado las tensiones que Klimt consigue dominar, distorsionando y desorga- nizando los temas de sus pinturas, recorridas por una energía psí- quica anárquica.45
Puede objetarse que el postmodernismo es tan sólo el resultado de esta dialéctica entre lo interno y lo externo, un arte de lo superficial, de lo poco profundo, de lo inmediato. Scott Lash, por ejemplo, propo- ne que consideremos el postmodernismo como «un régimen de sig- nificación figurativo, por oposición a discursivo. Significar a través de figuras en lugar de palabras es significar icónicamente. Las imágenes u otras figuras que significan de manera icónica lo hacen por interme- dio de su semejanza con el referente». El arte postmoderno implica, por lo tanto, la «des-diferenciación», de manera que, por una parte, lo significado tiende a «desaparecer y el significante a operar como referente» y, por la otra, «el referente opera como significante». La cinematografía (Blue Velvet) y la crítica (el ataque de Susan Sontag a la interpretación) contemporáneas suministran a Lash ilustraciones de este arte de la imagen, pero, al igual que Lyotard, considera que el postmodernismo se halla de forma inmanente en el modernismo, especialmente en el surrealismo, donde «se entiende que la realidad está compuesta de elementos significativos. Naville, para citar un caso, nos invita a deleitarnos con las calles de la ciudad donde los kioskos, autos y luces ya son, en cierta manera, representaciones, y Breton habla del mundo mismo como escritura automática».46
Una dificultad evidente de este análisis es que no explica cómo el postmodernismo, entendido de esta manera, puede diferenciarse de aquellas artes —la pintura y el cine, por ejemplo— que son necesa- riamente icónicas. John Berger sostiene que la pintura se diferencia por el modo en que «ofrece una presencia tangible, instantánea, directa, continua y física. Es el arte más inmediatamente sensible».47 Podría objetarse al menos que una de las tendencias principales del arte moderno es la de liberar esta carga sensible e inmediata inhe- rente a la pintura no sólo de las ideologías estéticas de la forma y de la representación sino de las ideologías sociales más amplias, en las cuales se subordina el arte a la religión organizada y al Estado. En las pinturas de Matisse encontramos un caso de cómo opera el sentido de liberación resultante. El esfuerzo por obtener un efecto análogo en la poesía fue uno de los impulsos cruciales de la revolución literaria del modernismo: Pound se refirió al llamado Imagismo como «aquel tipo de poesía respecto del cual la pintura y la escultura parece que acabaran de acceder al lenguaje».48 Si lo figurativo es la condición que define el postmodernismo, resulta entonces que se trata de un rasgo mucho más característico del modernismo de lo que admite Lash.
El asunto se complica si nos centramos en el surrealismo, como lo hace este autor. Es cierto que los surrealistas proponen una concepción mágica de la realidad, según la cual los eventos fortuitos de la vida cotidiana de la ciudad ofrecen la ocasión para aquello que Walter Benjamin denomina «iluminaciones profanas». En este sentido, la rea- lidad en efecto opera para ellos como un significante. Sin embargo, para mediados de los años veinte, lo que en sus orígenes había sido un proyecto primordialmente esteticista, dirigido a realizar el manda- to de Rimbaud («el poeta se hace vidente mediante el largo, prodigioso y racional desorden de todos los sentidos»), se había convertido en un compromiso político de mayor alcance con la revolución social. Esto condujo a los principales exponentes del surrealismo a unirse al partido comunista, por poco tiempo en la mayor parte de los casos, y a Breton a un compromiso de toda la vida con la izquierda enfrentada a Stalin. «‘Transformad el mundo’, dijo Marx; ‘transformad la vida’, dijo Rimbaud: estas dos contraseñas son para nosotros una y la misma», afirmó Breton ante el Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, realizado en 1935.49
La convergencia de la revolución política y de la revolución estética hace que resulte difícil ver a los surrealistas como precursores del postmodernismo. En efecto, la mayoría de las descripciones del arte postmoderno tienden a enfatizar su rechazo a una transformación política revolucionaria. Lyotard asocia «la nostalgia del todo único, … la reconciliación del concepto y de lo sensible, de lo transparente y de la experiencia comunicable, con el terror, …la fantasía de aprehender la realidad».50 Se trata, presumiblemente, del viejo liberalismo deci- monónico según el cual todo intento de realizar una transformación radical de la sociedad conduciría directamente al Gulag. Una de las tesis habituales en favor del «humor» y la «ironía» postmodernos pa- rece ser que el colapso de la creencia en la posibilidad y deseabilidad de un cambio político global no nos dejaría más alternativa que la de parodiar lo que ya no podemos tomar en serio. La parodia, sin embargo, se halla tan difundida entre los grandes modernistas —Eliot y Joyce, por ejemplo— que todo intento de reclamarla en forma exclu- siva para el postmodernismo resulta sencillamente absurdo; en efe to, en el capítulo segundo consideraremos la tesis de Franco Moretti, para quien la ironía es un rasgo constitutivo del modernismo. Jameson sugiere que se trata de una etapa posterior y que mientras la parodia modernista preserva alguna concepción de la norma respecto de la cual se hace la digresión, el postmodernismo se distingue por el pastiche, por «la práctica neutral de la imitación, desprovista de todos los motivos ulteriores de la parodia, amputada del impulso satírico, carente de hilaridad y de toda convicción de que al lado de la lengua anormal que se ha tomado prestada momentáneamente, existe todavía alguna saludable normalidad lingüística».51
¿Cómo podría el surrealismo, que conjuga la experimentación artísti- ca de Rimbaud con el socialismo revolucionario de Marx, considerarse plausiblemente como precursor del postmodernismo, para el cual la revolución es, en el mejor de los casos, una broma y, en el peor, un desastre? Lash no simplifica las cosas al apoyarse en la discusión ofrecida por Benjamin del arte postaurático. Benjamin emplea el término «aura» para designar el carácter único e inalcanzable que en su opinión caracteriza la obra de arte tradicional. «El valor único de la ‘auténtica’ obra de arte se basa en el rito, el lugar original de su valor de uso». El aura preserva esta «función ritual» incluso después de la decadencia de la religión organizada, bajo la forma «del culto secular a la belleza, desarrollado durante el Renacimiento», y de la «teología negativa» del arte inherente al esteticismo del siglo XIX, art pour art. El desarrollo contemporáneo de la reproducción masiva del arte a través de medios mecánicos, que llega a su máxima expresión en el cine, hace que el aura se debilite, destruye el carácter único de las imágenes y altera la modalidad de consumo de las mismas: la recepción de la obra de arte ya no es un asunto de absorción del individuo en la imagen sino que, especialmente en el teatro cinematográfico, ésta «es consumida por una colectividad en estado de distracción».52
Ahora bien: Lash sostiene que el modernismo es típicamente «aurá- tico» mientras que el postmodernismo sería postaurático, pues des- troza la unidad orgánica de la obra de arte «a través del pastiche, el collage, la alegoría, etc.».53 Lash no explica cómo el uso que hace el postmodernismo del collage y de otros recursos similares lo diferencia de movimientos paradigmáticamente modernistas como el cubismo. De manera más específica, puede decirse que su argumento implica que ha comprendido erróneamente la descripción ofrecida por Benjamin del arte postaurático. Benjamin argumenta que el debilitamiento del aura logrado por medios masivos, el cine, por ejemplo, fue uno de los objetivos explícitos de los movimientos vanguardistas como el dadaísmo. «Lo que se propusieron y lograron fue la inexorable destrucción del aura de sus creaciones… Las actividades dadaístas ase- guraban en realidad una vehemente distracción al hacer de las obras de arte un foco de escándalo». Pero el tipo de resultado efectista que busca el dadaísmo con sus poemas sin sentido y con sus ataques a la audiencia se obtiene en mucha mayor escala por medio del cine, donde la rápida sucesión de las tomas interrumpe la consciencia del espectador y le impide sumirse en un estado de absorta contempla- ción.54
La importancia de los cambios resultantes en el modo de recepción es para Benjamin de carácter político. La decadencia del aura significa que el arte ya «no está basado en el rito», sino que «comienza a basarse en otra práctica: la política». «La recepción en un estado de distracción» permite que la audiencia adopte una actitud más crítica y distanciada: «el público es un examinador, pero un examinador distraído».55 Para Benjamin, esta nueva modalidad de recepción llevaría a los consumidores masivos del arte reproducido mecánicamente a adoptar una posición crítica, y no sólo frente a lo que ven, sino frente a la sociedad capitalista que lo produce. Adorno sostiene que tal creencia implica un determinismo tecnológico ingenuo, pues separa los nuevos medios físicos de reproducción masiva de las relaciones sociales burguesas de su uso.56 Con independencia de nuestra opi- nión al respecto, Benjamin acierta al detectar una dinámica política operante en el esfuerzo de los movimientos vanguardistas por alterar el modo de recepción del arte. Lo anterior es válido incluso para los seguido- res del dadaísmo, que no son los bromistas apolíticos descritos por los postmodernos deseosos de apropiarse de ellos. El llamado Grupo de Berlín, en particular, aparece dentro del contexto definido por la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa de octubre de 1917 y la revolución alemana de noviembre de 1918. Sus principales figuras —Richard Huelsenbeck, Wieland Herzefelde, John Heartfield, George Grosz— se consideran a sí mismos, al igual que los surrealistas pocos años después, como revolucionarios políticos y estéticos a la vez, y simpatizan con los miembros del partido comunista alemán. «El dadaísmo es bolchevismo alemán», afirma Huelsenbeck.57 Grosz, cuyos feroces ataques contra la burguesía alemana en obras tales como The Face of the Ruling Class han fijado para siempre la imagen que tene- mos de la República de Weimar, escribe más tarde: «Llegué a creer, si bien transitoriamente, que el arte divorciado de la lucha política no tenía sentido. Mi propio arte sería mi rifle, mi espa- da; todos los pin- celes y plumas que no estuviesen dedicados a la gran lucha por la libertad no eran más que inútiles fruslerías».58
La relación entre la vanguardia modernista y la política revolucionaria es en realidad compleja y problemática, como lo veremos en el próximo capítulo. No obstante, el principal ejemplo que recoge Benjamin de una práctica artística dirigida deliberadamente a obtener los mismos efectos producidos por el cine —el teatro épico de Brecht— representa quizás el esfuerzo más sustentado por unir el modernismo estético y el marxismo revolucionario. Según Benjamin, «las formas del teatro épico corresponden a nuevas formas técnicas: el cine y la radio». El objetivo de Brecht, afirma, es crear una audiencia más relajada que absorta para que, «en lugar de identificarse con el protagonista, aprenda a asombrarse ante las circunstancias en que existe».
El distanciamiento brechtiano, que «torna extrañas» las condiciones sociales que presuponemos habitualmente, produce una audiencia e- mancipada, más comprometida en un proceso activo de descubrimiento y menos dependiente de una identificación pasiva con los actores, cuya participación en una pieza de ficción busca ocultar las convenciones del naturalismo teatral.59 La adopción por parte de Benjamin del teatro épico como ejemplo principal del arte postaurático no se aviene bien con el argumento de Lash, pues Lash cita el rechazo de Susan Sontag al «teatro del diálogo» de Brecht en favor del «teatro de los sentidos» de Artaud como un caso crucial de la transición hacia el postmodernismo. De hecho, existen varios intentos de reclamar a Brecht para el postmodernismo,60 pero resultan altamente implausibles. El énfasis de Brecht sobre el teatro épico como «teatro pedagógico», dirigido a «una audiencia de la época científica», preocupado por animar a sus consumidores a reflexionar sobre el mundo y a desarrollar una comprensión crítica y racional del mismo, está orientado en forma tan explícita a lograr un teatro de ilustración que resulta difícil imaginar que sus obras se adapten con facilidad al canon postmodernista.61 El intento de Lash de utilizar la estética de Benjamin para caracterizar el arte postmoderno parece confirmar entonces el sardónico comentario de Andreas Huyssen: «Dado el voraz eclecticismo del postmodernismo, se ha puesto de moda incluir a Adorno y a Benjamin en el canon del postmodernismo avant la lettre: ciertamente, es el caso de un texto crítico que se escribe a sí mismo sin interferencia alguna de una consciencia histórica».62
1.4. La abolición de la diferencia
La impresión que nos dejan las distintas tesis en favor del arte post- moderno de las que nos hemos ocupado en las páginas anteriores es la de su carácter contradictorio. El postmodernismo corresponde a una nueva etapa histórica del desarrollo social (Lyotard), o no lo hace (Lyotard de nuevo). El arte postmoderno es una continuación del mo- dernismo (Lyotard), o constituye una ruptura respecto de él (Jencks). Joyce es un modernista (Jameson) o un postmodernista (Lyotard). El postmodernismo da la espalda a la revolución social, pero quienes practicaron un arte revolucionario y abogaron por él, como Breton y Benjamin, son considerados como sus precursores. No debe sorpren- dernos entonces que Kermode, al referirse al postmodernismo, afirme que se trata de «otra de aquellas descripciones periódicas que nos a- yudan a adoptar una visión del pasado que se adapta a cualquier co- sa que queramos hacer».
Lo que tienen en común las diversas descripciones del postmodernis- mo, a menudo mutua e internamente contradictorias, es la idea de que los recientes cambios estéticos, con independencia de cómo se caractericen, son sintomáticos de una novedad radical y de mayor alcance, de una transmutación esencial de la civilización occidental. Poco antes de la bonanza del postmodernismo, Daniel Bell advirtió un profundo «sentido del final» entre los intelectuales de Occidente, «simbolizado… en el difundido uso de la palabra post… para definir, como forma compuesta, la época hacia la cual nos dirigimos». Bell63 ilustró esta proliferación de «posts» con los siguientes ejemplos: post- capitalista, postburgués, postmoderno, postcivilizado, postcolectivis- ta, postpuritano, postprotestante, postcristiano, postliterario, posthis- tórico, sociedad postmercantil, sociedad postorganizativa, posteconó- mico, postescasez, postbienestar, postliberal, postindustrial…64
Para los postmodernos, esta transmutación esencial es por lo general la ruptura con la Ilustración, con la cual, como lo vimos en la sección 1.1, tiende a identificarse el modernismo. En algunos casos esto lleva a las más asombrosas afirmaciones, tales como la siguiente: «El modernismo en filosofía se remonta muy atrás: Bacon, Galileo, Descartes, pilares de la concepción modernista de lo avanzado, novedoso e innovador»,65 un aserto de tal ignorancia que suscita casi admiración. ¿Cómo pueden pensadores comprometidos con una epistemología de la representación, cuya más elaborada articulación es la teoría de Locke según la cual las propiedades sensibles de los objetos son signo de una estructura interna racionalmente determinable, asimilarse a un movimiento artístico cuyas producciones afrontan las espectativas del sentido común con la creencia de que el conocimiento científico de la realidad no es posible y ni siquiera deseable? El objetivo de afirmaciones semejantes, más que su contenido fáctico, casi siem- pre deleznable, parece ser el intento de establecer la novedad del postmodernismo, caracterizado en términos tomados del modernismo y tratando a este último como la instancia final del racionalismo occidental.
Esta operación a menudo lleva a concebir la ruptura del postmoder- nismo con la Ilustración en términos apocalípticos, de manera que se convierte en la revelación de la falla fundamental inherente a la civili- zación europea durante siglos, si no milenios. Quizás el ejemplo más tonto de esta modalidad de pensamiento sea el de Kroger y Cooke, quienes afirman que «desde San Agustín, nada ha cambiado en la codificación profunda y estructural de la experiencia de Occidente», de modo que De Trinitate «nos ofrece una comprensión especial del proyecto moderno, en el momento mismo de su iniciación y desde su interior». En efecto, no sólo «el proyecto moderno» sino «el escenario postmoderno… comienzan en el siglo IV… todo lo que viene después del rechazo agustiniano no ha sido más que una fantástica y terrible implosión de la experiencia al tiempo que la propia cultura occidental se desarrolla bajo el signo de un nihilismo pasivo y suicida». El «sentido apocalíptico del final», articulado presuntamente por el postmoder- nismo, pierde así toda especificidad histórica y se transforma en la condición crónica de la civilización occidental desde la caída del imperio romano. Ciertamente, hallamos aquí la noche a la que aludía Hegel en su crítica a Schelling, en la que todas las vacas son negras y en la que San Agustín, Kant, Marx, Nietzsche, Parsons, Foucault, Barthes y Baudrillard han estado analizando todos la misma «escena postmoderna».66
El nihilismo de salón de Kroker y Cooke es en realidad la reductio ad absurdum de un estilo de pensamiento que cuenta con más distin- guidos antecedentes. Tanto Nietzsche como Heidegger consideran que la metafísica occidental se funda en una falla constitutiva que recorre la totalidad de su historia: respectivamente, la reducción pla- tónica de la multiplicidad de la realidad a las manifestaciones fenomé- nicas del reino esencial de las formas, y el olvido, desde la época de los presocráticos, de la diferencia ontológica originaria entre ser y en- te. La historia subsiguiente del pensamiento europeo consiste en variaciones y elaboraciones en torno a este error fundacional, que culmina con la filosofía de la subjetividad autoconstitutiva inaugurada por Descartes y que sirve para legitimar el dominio racionalizado tanto de la naturaleza como de la humanidad característico de la modernidad. Habermas enfatiza las contradicciones en que incurren Nietzsche y Heidegger, así como sus sucesores, en especial Foucault y Derrida, cuando utilizan las herramientas de la racionalidad —la argumentación filosófica y el análisis histórico— para llevar a cabo una critica de la razón como tal.67 Aunque regresaremos a este problema en el capítulo tercero, más pertinente para nuestros propó- sitos es la manera como se descalifica la civilización occidental en su totalidad por estar basada desde la Antigüedad en un error. Tal concepción anima precisamente la disolución de las diferencias histó- ricas, convirtiéndolas en repeticiones de este pecado original que, como lo vimos antes, es típico del postmodernismo.
Esta tendencia de la tradición de Nietzsche y de Heidegger, tan incómoda para los autoproclamados filósofos de la diferencia, ha sido objeto de la más estricta crítica por parte de Hans Blumenberg. La preocupación de Blumenberg es la «tesis de la secularización», el tratamiento de las creencias, instituciones y prácticas modernas como versiones secularizadas de temas cristianos y, más específicamente, la teoría de Karl Lówith, para quien la concepción ilustrada del pro- greso histórico es sólo la traducción a un vocabulario pseudocientífico de la idea cristiana de la divina providencia. Como observa Blumenberg, «la secularización del cristianismo producida por la modernidad se convierte para Lówith en una diferenciación relativamente secundaria» comparada con «el abandono del cosmos pagano de la Antigüedad», donde imperaba una concepción cíclica del tiempo, abandono logrado por el judaísmo y el cristianismo al concebir la historia humana como el desarrollo del plan redentor de Dios. Resulta imposible hacer justicia aquí a la riqueza de conocimientos históricos des- plegada por Blumenberg para demostrar el carácter distintivo del pensamiento moderno y la ruptura cualitativa que representa respecto de la teología cristiana. Para él, los orígenes de esta ruptura se remontan a la crítica nominalista de la metafísica aristotélica en la tardía Edad Media, uno de cuyos mayores logros fue romper el hechi- zo del mundo físico, expulsando de él todo indicio de propósito divino y reduciéndolo al resultado meramente contingente del ejercicio de la voluntad de Dios.
La negación, por parte de los nominalistas, de toda sugerencia mun- dana de un orden divino, destinada a poner de relieve la absoluta perfección y poder del «Dios oculto» (deus absconditus), tuvo el efecto paradójico de crear un espacio dentro del cual tomó forma lo que para Blumenberg es la actitud distintivamente moderna de «autoafirmación»: «Entre más inmisericorde e indiferente parecía ser la naturaleza respecto del hombre, menos podía serle indiferente y con mayor inflexibilidad habría de materializar, para su dominio, incluso lo que había recibido de antemano como naturaleza». En lo sucesivo, la naturaleza ya no podía ser contemplada por el «feliz espectador» como una jerarquía de propósitos heredada de Platón y Aristóteles por el escolasticismo medieval. El postulado nominalista según el cual «el hombre debe comportarse como si Dios hubiese muerto… induce una incesante evaluación del mundo que puede designarse como la fuerza motriz de la época científica». La curiosidad deja de ser un vicio, como lo era para la teología cristiana, y se sistematiza en la intervención metódica en la naturaleza característica de la ciencia ga- lileana. La concepción escolástica del mundo como un orden finito y decididamente cognoscible es sustituida por «el concepto de realidad de contexto abierto, que anticipa la realidad como el resultado siempre incompleto de una realización, como confianza que se constituye a sí misma sucesivamente, nunca como coherencia definitiva y absolutamente concedida». Esta concepción de la realidad como algo a- bierto e incompleto subyace a su vez a la concepción del progreso en la Ilustración, que, a diferencia de la escatología cristiana, no se cen- tra «en un acontecimiento que irrumpe en la historia… la trasciende y es heterogéneo respecto de ella», sino que «extrapola de una estruc- ra presente en todo momento hacia un futuro inmanente en la his- toria». Por consiguiente, «la idea de progreso… es la autojustificación continua del presente ante el futuro que se da a sí mismo y ante el pasado con el que se compara».68
Blumenberg ofrece una crítica sustancial y enriquecedora del estilo de pensamiento inaugurado por Nietzsche y continuado por Heidegger, según el cual, a la luz de la tesis de la secularización de Lówith, «las cosas deben permanecer iguales a como fueron hechas» por «la intervención del cristianismo en la historia europea (y a través de la historia europea en la historia del mundo), de manera que incluso un ateísmo postcristiano es en realidad un modo de expresión de la teología negativa intracristiana, y el materialismo la continuación de la Encarnación por otros medios».69 La preocupación de Blumenberg por el carácter distintivo de la modernidad pone de relieve, por otra par- te, el problema implícito en la totalidad de este capítulo. El postmodernismo en sus diversas manifestaciones se define por contraposición al arte moderno y, de manera más general, a la «época moder- na» que presuntamente hemos dejado atrás. La orientación de este capítulo ha sido primordialmente negativa: mostrar la importancia que atribuye el postmodernismo al arte postmoderno, y su incapacidad de formular una descripción plausible y coherente de sus rasgos distintivos. El lector podría, con razón, exigir una descripción positiva de la naturaleza de la modernidad y del arte moderno como su reflejo crítico. Me propongo satisfacer tal exigencia en el próximo capítulo, y hacerlo de modo que, a diferencia de las teorías postmodernistas examinadas críticamente, haga justicia a la especificidad histórica del fenómeno estudiado.
Notas
1. J. F. Lyotard, «Defining the Postmodern», ICA Documents 4, 1985, p. 6.
2. Ver R. Sayre y M. Lowy, «Figures of Romantic Anti-capitalism», NGC 32, 1984.
3. T. S. Eliot, Selected Prose, ed. F. Kermode, Londres, 1975, p. 177.
4. Frank Kermode, El sentido del final, Barcelona, 1983, p. 99.
5. A. Kroker y D. Cooke, The Postmodern Scene, 2a. ed., Houndmills, 1988, p. 8.
6. F. Kermode, op. cit., especialmente capítulo 1.
7. L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, Londres, 1988, p. 28.
8. R. A. Berman, «Modern Art and Desublimation,» Telos 62, 1984-85, pp. 33-34.
9. S. Gablik, «The Aesthetics of Duplicity», Art & Design 3, 7/8, 1987, p. 36.
10. Citado en C. Schorske, Fin-de-Siecle Vienna, Barcelona, 1981, p. 41.
11. Ver. E. Lunn, Marxism and Modernism, Londres, 1985, pp. 34-37.
12. MR, p. 332.
13. Compárese con F. Kermode, History and Value, Oxford, 1988, capítulo 6.
14. F. Moretti, «The Spell of Indecision», discusión, en MIC p. 346.
15. Lunn, op. cit., p. 58, ver en general pp. 33-71
16. C. Jenks, ¿What is Postmodernism?, Londres, 1986, p. 14.
17. Ver, por ejemplo, ibid., pp. 3-7.
18. P. Ackroyd, T. S. Eliot, Londres, 1985, pp. 118-19.
19. Jenks, op. cit., p. 43.
20. T. S. Eliot, Los poetas metafísicos y otros ensayos sobre teatro y religión, I, Buenos Aires, s.f, p. 13.
21. Hutcheon, op. cit., 41.
22. lbid, p. 32.
23. A. Huyssen, «Mapping the Postmodern», NGC 33, 1984, p. 16. 24. Ackroyd, op. cit., pp. 105, 145-48.
25. Lyotard, «Defining», p. 6.
26. PMC, p. 79.
27. I. Kant, Critique of Judgement, Oxford, 1973, I, pp. 90, 92, 127.
28. PMC, pp. 79, 81. Como lo observa Huyssen, el recurso de Lyotard «a lo sublime en Kant olvida que en el siglo XVIII, la fascinación con lo sublime del universo, el cosmos, expresa precisamente aquel deseo de totalidad y de representación que Lyotard tanto aborrece y critica con persistencia en la obra de Habermas», op. cit., p. 46. Ver también mi discusión sobre lo sublime en «¿Reactionary Postmoder- nism?», en R.Boyne y A. Rattansi, eds. Postmodernism and Social Theory, Houndmills, de próxima aparición.
29. T. S. Eliot, op. cit. Al parecer, Jenks cree que Eliot «sitúa [la disociación de la sensibilidad] en el siglo XIX» (!), op. cit., p. 33.
30. PMC, pp. 79-80.
31. F. Jameson, Prefacio a PMC, p. xvi.
32. Jenks, op. cit., p. 42.
33. PMC, p. 80.
34. G. Deleuze y F. Guattari, Mille Plateaux, París, 1980, p. l2.
35. «Reificación» y sus derivados se utilizan en su acepción filosófica para indicar el proceso mediante el cual algo se convierte en cosa.
36. F. Jameson, Fables of Aggression, Berkeley y Los Angeles,1979, pp. 2, 81, 2, 14.
37. F. Kermode, History, pp. 98 ss. Quizás el desarrollo más elaborado de la «teoría de la discrepancia» se halla en P. Macherey, A Theory of Literary Production, Londres, 1978, especialmente en la parte 1.
38. Jameson, Fables, capítulo 7.
39. J. Frank, «Spatial Form in Modern Literature’, en The Widening Gyre, New Brunswick, 1963.
40. T. S. Eliot, op. cit., p. 22.
41. T. S. Eliot, Selected Prose, pp. 176-177; W. Lewis, Blasting and Bombardiering, Londres, 1967, p. 250.
42. Ver J. Berger, The Success and Failure of Picasso, Harmondsworth,1965, pp. 47 ss.
43. Ver J. Willett, The New Sobriety 1917-1933, Londres, 1978. 44. G. Deleuze, F. Guattari, L Anti-Oedipe, París, 1973, capítulo 2. 45. Ver Schorske, op. cit., capítulos 5 y 8.
46. S. Lash, «¿Discourse or Figure?», TSC 5, 2/3, pp. 320, 331-32.
47. J. Berger, «Defending Picasso’s Late Work,» IS 2, 40, 1988, p. 113.
48. Citado en N. Zach, «Imagism and Vorticism,» en M. Bradbury y J. M. McFarlane, eds., Modernism 1890-1930, Harmondsworth, 1976, p. 324.
49. M. Nadeau, A History of Surrealism, Harmondsworth,1973, p. 212, n. 5. Ver también W. Benjamin, «Surrealism» en One-Way Street and Other Writings, Londres, 1979. Rimbaud define la tarea del poeta en una carta dirigida a Paul Demeny, del 15 de mayo de 1871.
50. PMC, p. 82.
51. F. Jameson, «Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism», NLR 146, 1984, p. 45.
52. W. Benjamin, Illuminations, Londres, 1970, pp. 226, 241.
53. S. Lash y J. Urry, The End of Organized Capitalism, Cambridge, 1987, pp. 286- 87.
54. Benjamin, op. cit., pp. 239-40. 55. lbid, p. 226, 242-43.
56. E. Bloch et.al, Aesthetics and Politics, Londres, 1977, pp.100-141, con una presentación de Perry Anderson.
57. Citado en C. Russell, Poets, Prophets and Revolutionaries, Nueva York, 1985, p. 117. Para una visión más general, ibid., pp. 114-18, y H. Richter, Dada, Londres, 1965, capítulo 3.
58. G. Grosz, A Small Yes and a Big No, Londres, 1982, pp. 91-92. Ver también el informe del conde Harry Kessler acerca de su encuentro con Grosz el 5 de febrero de 1919: «Grosz argumentaba que un arte semejante es anti-natural, una enfermedad, y el artista un poseso… El [Grosz] es realmente un bolchevique con apariencia de pintor», The Diaries of a Cosmopolitan 1918-1937, Londres, 1971, p. 64.
59. W. Benjamin, Understanding Brecht, Londres, 1977, pp. 6, 18.
60. Ver, por ejemplo, Hutcheon, op. cit., p. 35.
61. Ver J. Willett, ed., Brecht on Theater, Londres, 1964: el énfasis colocado por Brecht en sus escritos tardíos —por ejemplo, en «A Short Organum for the Theatre»— sobre el papel del placer y de la pedagogía en el teatro épico, implica una modificación de sus ideas anteriores más bien que el abandono de ellas.
62. Huyssen, op. cit., p. 42.
63. Kermode, History, p. 132.
64. D. Bell, The Coming of Post-Industrial Sociery, Londres, 1974, pp. 51-54.
65. J. Silverman y D. Welton, introducción de los editores a Postmodernism and Continental Philosphy, Albany, 1988, p. 2.
66. Kroker y Cooke, op. cit, pp. 8, 76, 127, 129, 169.
67. DFM, especialmente la lección 4.
68. H. Blumenberg, The legitimacy of the Modere Age, Cambridge, Mass.,1983, pp. 28, 30, 32, 182, 346, 423. Comparar con K. Lbwith. Meaning in History, Chicago, 1949.
69. Blumenberg, op. cit., p. 115. Jean Baudrillard es un excelente ejemplo de esta manera de pensar: nos dice que la economía política, dentro de cuyas categorías se encuentra atrapado el marxismo, es «sólo un tipo de realización de la gran disociación judeo-cristiana entre Alma y Naturaleza», The Mirror of Production, St.
Louis, 1975, pp. 63, 65.
(Capítulo primero del libro «Contra el Postmodernismo» que puedes bajar AQUÍ,// Tomado de El Porteño)