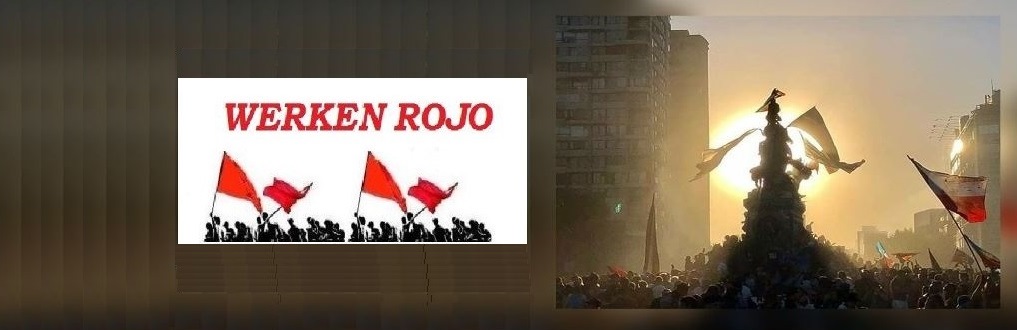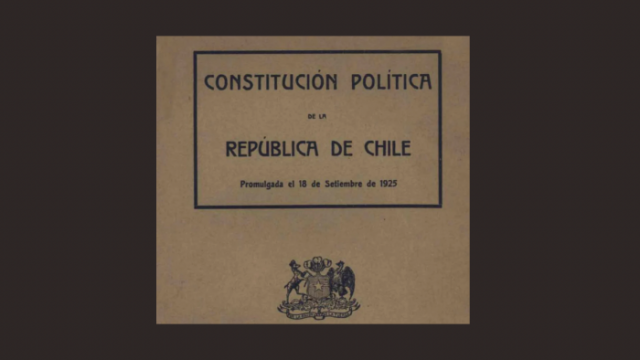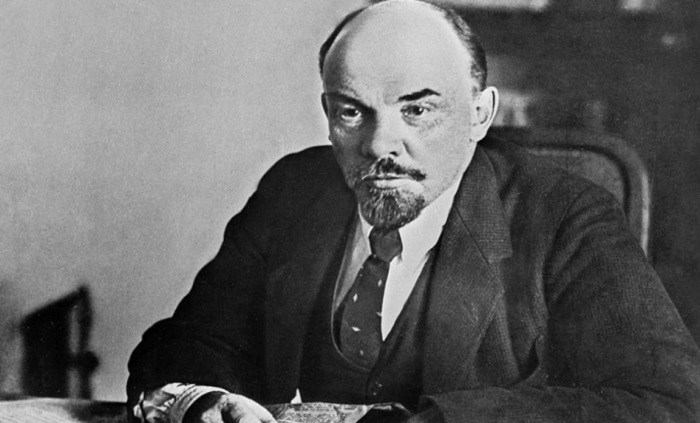Felipe Portales
Como vimos, el ejército chileno se constituyó en la virtual “facción armada” de la clase media y por varias razones nacionales e internacionales adquirió gran importancia en la vida nacional. Además, su prusianización la llevó a compartir una marcada orientación anti-socialista y anti-anarquista. Y con la Revolución bolchevique y su proclamado intento de extensión mundial se agudizó su temor a una revolución obrera; unido, sí, a una creciente insatisfacción con el parlamentarismo oligárquico.
Así, “en los años 1921, 1922 y 1923 aparecen muchos artículos de ‘La Bandera’ (revista del suboficial) que se refieren al comunismo. Sus títulos son sugestivos en una revista que, evidentemente, desempeñaba un rol formativo en los suboficiales: ‘El Terror Rojo en Rusia’, ‘La Dictadura de los Soviets es la peor de las tiranías’, ‘La Dictadura Roja’ u otros referentes a puntos doctrinarios: ‘El Comunismo ante la idea de patria y las instituciones armadas’” (Mariana Aylwin Oyarzún e Ignacia Alamos Varas.- Los militares en la época de don Arturo Alessandri Palma; en 7 Ensayos sobre Arturo Alessandri Palma; Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago, 1979; p. 317).
Concretamente, en el artículo “La Táctica Maximalista” aparecido en La Bandera en diciembre de 1921 se señalaba que si en Chile “el socialismo ha encontrado campo propicio para sus desórdenes, sus atentados y sus crímenes, ¿puede dudarse de que si el fin de la difusión del socialismo es perverso, no lo son menos los medios que para esa difusión se emplean?”; y resaltaba “la locura socialista llevada a su extremo y representada por tipos de verdaderos semilocos que parecen escapados del gran manicomio en que han convertido las doctrinas socialistas a Rusia” (Genaro Arriagada Herrera.- El pensamiento político de los militares; Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISEC); Santiago, s/f; p. 103).
A su vez, en el artículo “Patria y Ejército. A los suboficiales del Ejército” de La Bandera de marzo-junio de 1924, se decía: “No desmayéis en vuestro trabajo”, porque ustedes deben ayudar a crear “los más poderosos diques para contener la ola roja del maximalismo (bolchevismo), que si no se le ataja no dejará piedra sobre piedra de nuestra patria, de nuestros hogares y de ninguna nación” (Ibid.). Y en el artículo “La Patria en Peligro” de mayo de 1921 se advertía que “el mayor golpe destructor que ha paralizado y que detendrá en el futuro todas las energías industriales, reside principalmente en el desorden social, cuyo exponente principal son las continuas huelgas” (Ibid.).
Incluso, la revista condenaba los actos de solidaridad con la revolución rusa. Así, por ejemplo, en noviembre de 1921 señalaba: “Incomprensible es la ignorancia y la mala fe demostrada por quienes han pregonado como un país ideal a la Rusia del Soviet y aún celebrado en el país más libre del mundo (Chile) el aniversario de la revolución rusa con exclamaciones, incitando al chileno a imitar lo allí acontecido”; y concluía: “es menester templar las almas y poner enérgica cortapisa a los desmanes de los agitadores sin conciencia que han creído dormidas las más saludables energías de la nación” (Ibid.; p. 105).
Y su postura condenatoria se extendía también a la FECH que, a su vez, mostraba una actitud pacifista a la vez que revolucionaria, como la demostrada en un duro artículo aparecido en su revista Claridad en mayo de 1921, en que se condenaba al “militarismo engendrador de la guerra, la guerra: el monstruo insaciable de las mil fauces; la bestia apocalíptica (…) que en apetito horrible engulle hombres, mutila niños y viola mujeres, y digiere a casi toda la humanidad (…) para expeler un montón de oro con que satisfacer y beneficiar a los menos; a los parásitos, a los capitalistas (…) Y la sangre de los guerreros seguirá esterilizando la tierra, hasta que los obreros no abran los ojos a la luz y, volviendo las picas contra sus amos, se arranquen sus uniformes (…) fusionen las banderas de todas las patrias y (…) se estrechen en un abrazo fraterno, sobre todo el mundo, formando una sola y gran bandera roja” (Aylwin y Alamos; p. 323).
La reacción de La Bandera de junio de 1921 no fue menos furibunda, señalando que el anterior artículo era revelador del “desastroso estado de decadencia a que ha llegado la Federación de Estudiantes” y sus autores fueron descalificados como “hombres sin conciencia ni patriotismo, que preparan la ruina de la misma patria que los alimenta (…) enemigos de la patria (…) cobardes que la nación entera sabe acallar indignada (…) hombres sin patria y sin familia, de almas innobles y mezquinas” (Arriagada; p. 104).
Posteriormente, hubo otra furibunda reacción en la revista La Bandera a una nota de saludo del presidente de la FECH, Daniel Schweitzer, a sus congéneres peruanos, con ocasión del centenario de la Independencia de Perú; y a la sugerencia ya mencionada de Carlos Vicuña (vinculado al directorio de la FECH) para resolver los problemas con Perú y Bolivia, efectuada en agosto de 1921.
Así, dicha revista publicó una protesta de las Sociedades de Veteranos de la Guerra del 79 contra una “juventud ignorante que no sabe lo que es Patria”; acogió una carta del sargento 1° Manuel Avendaño que señalaba que en el evento de que sus hijos pudieran ser educados alguna vez por profesores como Vicuña Fuentes o Schweitzer, “no trepidaría un instante en convertirme en parricida antes de permitir la enseñanza antipatriótica en los corazones del producto de mis afectos”; y editorializó haciendo saber “a éstos” (los “antipatriotas”) que “el Ejército los corregiría
de buena gana” (Ibid.).
Junto con lo anterior, la oficialidad del Ejército fue desarrollando un creciente cuestionamiento al parlamentarismo oligárquico existente. En ello influyeron diversos factores de dicho régimen como el favoritismo clientelístico en el sistema de ascensos y remuneraciones de la institución; su corrupción, politiquería y esterilidad que se hacía cada vez más evidente; la extrema miseria de los sectores populares cada vez más conocida en virtud del servicio militar obligatorio, contrastada con la extrema riqueza de la oligarquía; y la constatación del escaso desarrollo industrial de Chile, y de armamentos en particular.
En efecto, “la inoperancia parlamentaria afectaba directamente a las Fuerzas Armadas (…) En lo fundamental, entre 1912 y 1920, los sueldos permanecieron sin variación”; y “muchos oficiales llegaban a superar con mucho el límite de edad para su grado, sin posibilidad de ascender” (Augusto Varas, Felipe Agüero y Fernando Bustamante.- Chile, Democracia, Fuerzas Armadas; FLACSO, Santiago, 1980; p. 43). A su vez, Carlos Ibáñez se quejaba retrospectivamente: “¿Sabe usted que los políticos y jefes de partidos intervenían en las destinaciones de oficiales? Ocurría que a los comandos de unidades llegaban con frecuencia cartas de recomendación sobre la destinación
que los jefes debían dar al personal subalterno (…) ¿cómo conservar la disciplina?” (Ibid.).
Refiriéndose a lo mismo, el general Carlos Sáez señalaba que “de la intervención de un diputado o de un senador dependía muchas veces un comando, un cambio de guarnición o un viaje a Europa” y que “el nefasto sistema de los empeños y de la intervención de los políticos en las cuestiones militares, amenazaba desquiciar una institución que (…) había llegado a ocupar un puesto de honor entre las instituciones similares de Sudamérica” (Carlos Sáez Morales.- Recuerdos de un Soldado. El Ejército y la Política, Tomo I; Edit. Ercilla, Santiago, 1934; pp. 36-7).
También fue creciendo un cuestionamiento al modelo de desarrollo agroexportador existente en el país. Así, el capitán de corbeta de la Armada, Benjamín Barros Merino, escribía en 1920: “Una de las principales experiencias deducidas de la guerra europea fue el gran peligro de depender de otra nación para el comercio y apertrechamiento” y que “la lección que se desprende (de esto) es la imprescindible necesidad de convertirnos en industriales y productores, estableciendo en el país fábricas, maestranzas, astilleros, etc. que nos liberten de la tutela extranjera” (Varas, Agüero y Bustamante; p. 38). En la misma idea, el subjefe del Estado Mayor General del Ejército, Mariano Navarrete (que en 1925 llegaría a ser Comandante en Jefe) señalaba en 1917 que “la Defensa Nacional requiere la implementación de industrias que estén preparadas para suministrar en caso de guerra todo lo que las Fuerzas Armadas necesitan para mantener su eficiencia” lo cual “exige, por lo tanto, la actividad industrial del país en casi todas sus manifestaciones” (Ibid.). Y en ese año, el capitán Luis Urrutia instaba por las mismas razones a una “efectiva protección a la industria nacional; protección que le permita desarrollarse tranquila (a la nación) en la época de paz” (Ibid.; pp. 38-9).
Y la crítica a la extrema concentración oligárquica del poder y las riquezas se hizo también muy dura. Así, el general Sáez señalaba que “los hombres de nuestra aristocracia han tenido en sus manos durante mucho tiempo la dirección de la política y de la economía nacionales, por derecho propio, disimulado tras una aparente delegación de la soberanía popular. Por eso, como es sabido, nuestra república democrática según la Constitución ha sido, hasta ayer por lo menos (escrito en 1934), la más aristocrática de las repúblicas sudamericanas” (Sáez; p. 46). Y el teniente René Montero, en 1926, decía que “nuestros Presidentes por lo general no han tenido en La Moneda otra significación que ser los representantes genuinos de la oligarquía aristocrática” (José Díaz.- Militares y Socialistas en los años veinte. Orígenes de una relación compleja; Univ. ARCIS, Santiago, 2002; pp. 44-5).
Pero lo más notable es que se fue generando un verdadero adoctrinamiento político a los conscriptos y al personal de tropa a través de charlas sobre “la cuestión social” que “pasaron a constituir parte de la instrucción militar”; y “en esta función educadora, los militares invitaron constantemente a participar a elementos del profesorado, rectores o miembros del cuerpo docente de los liceos”, y en que “tanto el personal político como los dirigentes de la oligarquía aparecen excluidos” (Arriagada; p. 106). Y algunas de estas conferencias, aparecieron además publicadas en La Bandera. En ellas, junto con condenar la lucha de clases y el socialismo revolucionario; se cuestionaba también el régimen económico y la gran desigualdad social existente; sin perjuicio de defender la propiedad privada.
Así por ejemplo en 1923 el mayor Rafael Pizarro, junto con defender el derecho de propiedad y del capital como “garantía de nuevas riquezas”, planteaba que había que establecer “relaciones íntimas” y una “mutua cooperación” entre el capital y el trabajo: “Inspirémonos, pues, en un socialismo justo, en aquel que persigue una igualdad social más armónica que, sin borrar todas las tradiciones de la propiedad privada, de la riqueza, etc., solicite una intervención de parte del Estado hacia aquello que encamine a asegurar la vida, la tranquilidad y bienestar del obrero” (Ibid.; p. 107).
A su vez, el capitán Jorge Carmona decía en 1925 que la defensa de la propiedad no era óbice para condenar “la desmoralización de las clases ricas, la falta de verdadera entereza moral de los poseedores de bienes, los abusos del capital o las insolencias de una corrompida o estúpida riqueza”; y que había que buscar “el afianzamiento de las relaciones entre los distintos organismos sociales, entre el capital, el trabajo y la inteligencia” (Ibid.).
Y el Rector del Liceo de Talca, Salustio Calderón, postulaba en 1922 que “es indudable que el bien general no está en los extremos, ni entre los que piden todo para ellos, o sea, los llamados plutócratas, ni los que creen que nadie debe poseer nada, o sea, los llamados comunistas o maximalistas. En ambas doctrinas impera el egoísmo y mata el fruto del trabajo».
Como lo señala Genaro Arriagada, “en estas conferencias (…) los militares, a la vez que ratificaban su compromiso antisocialista, preparaban también el ánimo para una acción política que había de ser decisiva para la caída de la república oligárquica” (Ibid.).