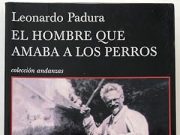Por Franz Mehring
El 14 de marzo de 2018 se cumplen 135 años de la muerte de Karl Marx. En su memoria publicamos el último capítulo del libro sobre su vida, escrito por Franz Mehring
Karl Marx (1818-1883) no sobrevivió a su mujer más que unos quince meses, pero su vida fue desde entonces, más que una vida, una «lenta agonía”, y Engels no se equivocaba cuando al morir la mujer de Marx dijo: «También el Moro ha muerto”.
Como durante este breve período los dos amigos estuvieron la mayor parte del tiempo separados, su correspondencia cobró un último impulso, y en ella vemos desfilar, sombríamente augusto, el último año de la vida de Marx, que estremece por el relato de las crueles torturas con las que el destino inexorable de los hombres puso fin a este espíritu fuerte.
Lo único que lo mantenía vivo era el ardoroso anhelo de consagrar sus últimas fuerzas a la gran causa a la que le había dedicado su vida. «Salgo -le escribía a Sorge el 15 de diciembre de 1881- doblemente afectado de mi última enfermedad. Moralmente, por la muerte de mi mujer, y físicamente, porque me ha dejado una hipertrofia de la pleura y un aumento en la sensibilidad de los bronquios. Tendré que perder algún tiempo en maniobras para restablecer un poco mi salud”. Este tiempo prolongó hasta el día de su muerte, ya que todos los intentos que se hicieron para reponer su salud resultaron inútiles.
Los médicos lo enviaron primero a Ventnor, en la Isla de Wight, y luego a Argelia. Llegó allí el 20 de febrero de 1882, con una nueva pleuresía que se agarró en el viaje. El invierno y la primavera, además, fueron tan húmedos y fríos como jamás se habían conocido. No le fue mejor tampoco en Montecarlo, adonde se trasladó el 2 de mayo y adonde llegó con una nueva pleuresía, causada por el frío y la humedad del viaje, encontrándose con un mal tiempo persistente.
Solo cuando, a principios de junio, se fue a vivir con su yerno Longuet y con su hija a Argenteuil, su salud mejoró un poco. A esto contribuyó, sin duda, el calor de la familia; además, le vinieron muy bien las aguas sulfurosas del cercano balneario de Enghien, que apaciguaron su bronquitis crónica. También contribuyeron a recuperar bastante su salud las seis semanas que pasó después con su hija Laura en Vevey, junto al lago de Ginebra. Al volver a Londres, en el mes de septiembre, tenía mucho mejor aspecto y subió varias veces con Engels, sin cansarse, la colina de Hampstead, que estaba unos noventa metros más alta que su casa.
Mantenía la idea de volver a sus trabajos, ahora que los médicos le permitían pasar el invierno, si no en Londres, al menos en la costa del sur de Inglaterra. Al asomar las nieblas de noviembre, se trasladó a Ventnor, donde se encontró con el mismo tiempo que en Argelia y Montecarlo durante la primavera anterior: niebla y humedad que le generaban constantes enfriamientos y que, en vez de permitirle moverse al aire libre, lo condenaban a pasarse los días metido en la habitación, debilitándose. No podía pensar en volver a los trabajos científicos, aunque seguía con mucho interés todos los descubrimientos de la época, incluso aquellos que estaban muy lejos de su campo, como los experimentos de Deprez en la Exposición de Electricidad de Múnich. En general, sus cartas acusan un estado anímico de abatimiento y malhumor. Cuando en el nuevo partido obrero de Francia empezaron a presentarse síntomas de las inevitables enfermedades de la infancia, se mostró disconforme con la defensa que sus dos yernos hacían de sus ideas: «¡Que se vayan al diablo Longuet, el último proudhoniano, y Lafargue, el último bakuninista!” Fue también por entonces cuando se le escapó esa frase satírica que tanto habría de airear y en la que tanto habría de edificarse más tarde el mundo de los filisteos, la frase de que personalmente él, Marx, no tenía nada de marxista.
El 11 de enero de 1883 sufrió el golpe decisivo: la inesperada muerte de su hija Jenny. Marx retornó a Londres al día siguiente con una fuerte bronquitis, complicada con una inflamación de la laringe que casi le impedía tragar. «Él, que había sabido resistir siempre con una firmeza estoica los dolores más grandes, prefería beberse un litro de leche (que toda la vida había aborrecido) antes que tragar la cantidad equivalente de alimento sólido». En febrero se le presentó un absceso en el pulmón. Los remedios ya no daban ningún resultado en aquel organismo repleto de medicamentos desde hacía quince meses; para lo único que servían era para sacarle el hambre y trastornarle la digestión. El enfermo iba adelgazando visiblemente día a día.
Sin embargo, los médicos no abandonaban las esperanzas, ya que la bronquitis había desaparecido casi por completo, y ya le costaba menos trabajo tragar. El desenlace fue inesperado. Carlos Marx se durmió para siempre en su sillón, dulcemente y sin dolores, el 14 de marzo de 1883.
Pese al gran dolor que le causaba aquella pérdida irreparable, Engels comprendió que el golpe contenía el consuelo en sí mismo. “Tal vez el arte de los médicos hubiera podido asegurarle durante unos cuantos años más una vida vegetativa, la vida de un ser inerme que, en vez de morir de una vez, va muriendo a pedazos y que no representa un triunfo más que para los médicos que la sostienen. Pero nuestro Marx no hubiera podido resistir jamás esa vida. Vivir teniendo delante tantos trabajos inacabados, con la tentación de querer terminarlos y la imposibilidad de hacerlo, hubiera sido para él mil veces más duro que esta muerte dulce, que acaba de sacárnoslo. La muerte, solía decir él con Epicuro, no es un infortunio para quien muere, sino para quien sobrevive; antes de ver vegetar tristemente, como una ruina, a este hombre maravilloso y genial, para la gloria de la medicina y la burla de los filisteos, a quien tantas veces aplastara cuando estaba en posesión de sus energías, preferimos mil veces verlo muerto, preferimos mil veces llevarlo a la tumba, donde descansa ya su mujer”.
El 17 de marzo, un sábado, fue enterrado Carlos Marx junto a su esposa. La familia, muy acertadamente, prescindió de «toda ceremonia”, que solo habría puesto una nota de estridente discordancia en aquella vida. Junto a la tumba abierta se congregaron unos pocos compañeros fieles: Engels, con Lessner y Lochner, dos viejos camaradas de la Liga Comunista; de Francia habían venido Lafargue y Longuet; de Alemania, Liebknecht. La ciencia estaba representada por dos de sus hombres más destacados: el químico Schorlemmer y el zoólogo Ray Lancaster.
El último saludo que Engels escribió en inglés para su amigo muerto resume de una forma sincera y directa, con palabras simples, lo que Carlos Marx había sido y seguiría siendo siempre para la humanidad:
«El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador vivo. Apenas lo habíamos dejado solo dos minutos, cuando al volver lo encontramos serenamente dormido en su sillón, esta vez para siempre.
Imposible medir en palabras todo lo que el proletariado militante de Europa y América, todo lo que la ciencia histórica pierde con la ida de este hombre. Muy pronto se hará sensible el vacío que abre la muerte de esta imponente figura.
Así como Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley por la cual se rige el proceso de la historia humana: el hecho, muy simple pero que hasta él aparecía sepultado bajo una maraña ideológica, de que antes de dedicarse a la política, a la ciencia, al arte, a la religión, etcétera, el hombre necesita, por encima de todo, comer, beber, tener donde habitar y con qué vestirse, y que, en consecuencia, la producción de los medios materiales e inmediatos de existencia o, lo que es lo mismo, el grado de progreso económico de cada pueblo o de cada época, es la base sobre la que luego se desarrollan las instituciones del Estado, las concepciones jurídicas, el arte e incluso las ideas religiosas de los hombres de ese pueblo o de esa época y de la que, por consiguiente, hay que partir para explicarse todo esto y no al revés, como hasta Marx se venía haciendo.
Pero esto no es todo. Marx descubrió también la ley especial que rige la dinámica del actual modo de producción capitalista y de la sociedad burguesa generada por él. El descubrimiento de la plusvalía puso en claro todo ese sistema, por entre el cual se habían perdido todos los investigadores anteriores, tanto los economistas burgueses como los críticos socialistas.
Dos descubrimientos como estos hubieran sido suficientes para cualquier vida, y con uno solo de ellos cualquier hombre podría considerarse feliz. Pero Marx dejó una marca en todos los campos que investigó, incluso en el de las matemáticas, y por ninguno de ellos, a pesar de ser muchos, pasó de largo.
Así era Marx en el mundo de la ciencia. Pero esto no llenaba ni la mitad de su vida. Para Marx, la ciencia era una fuerza creativa, histórica y revolucionaria. Y por muy grande que fuera la alegría que le causara cualquier descubrimiento que pudiera hacer en una rama puramente teórica de la ciencia, y cuya trascendencia práctica fuera muy remota y acaso imprevisible, era mucho mayor la que le producían aquellos descubrimientos que trascendían inmediatamente a la industria, revolucionándola, o al curso de la historia en general. Por eso seguía con tanto interés el giro de los descubrimientos en el campo de la electricidad, y últimamente los de Marc Deprez.
Porque Marx era, ante todo y sobre todo, un revolucionario. El gran objetivo de su vida era cooperar de un modo o de otro con el derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones del Estado creadas por ella, cooperar con la emancipación del proletariado moderno, a quien él por primera vez hizo consciente de su propia situación y de sus necesidades, consciente de las condiciones necesarias para su liberación. En esta lucha estaba en su elemento. Y luchó con una pasión, con una tenacidad y con un éxito que pocos hombres conocieron. La primera Gaceta del Rin en 1842, el Vorwarts de París en 1844, la Gaceta alemana de Bruselas en 1847, la Nueva gaceta del Rin en 1848 y 1849, el New York Tribune de 1852 a 1861, una gran cantidad de escritos polémicos, el trabajo de organización en las asociaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que finalmente vio surgir, como coronación de toda su obra, la gran Asociación Obrera Internacional. Su autor tenía títulos verdaderos para sentirse orgulloso de este resulta do, aunque no hubiera dejado ningún otro detrás de sí.
Así se explica que Marx fuera el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Todos los gobiernos, los absolutistas y los republicanos, lo desterraban, y no había burgués, tanto desde el campo conservador como desde el de la extrema democracia, que no lo cubriera de calumnias, en un verdadero torneo de insultos. Pero él pasaba por encima de todo aquello como por sobre una tela de araña, ignorándolo, y solo tomaba la pluma para responder cuando la extrema necesidad lo exigía. Este hombre muere venerado, amado, llorado por millones de obreros revolucionarios como él, desde las minas de Siberia hasta la punta de California, y puedo decir con orgullo que, si tuvo muchos adversarios, no conoció seguramente ni un solo enemigo personal.
Su nombre vivirá a lo largo de los siglos, y con su nombre, su obra”.