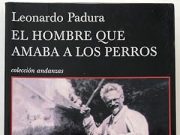Por Carlos Pichuante
La historia reciente de América Latina conoce bien de caudillos, asonadas y amenazas al orden democrático. Pero lo que ocurre en Brasil marca un precedente inédito: un expresidente y un grupo de altos mandos militares enfrentan a la justicia por intentar quebrar el Estado de derecho. Jair Bolsonaro y sus aliados no solo desafiaron a un gobierno legítimamente electo, sino que pusieron en riesgo la institucionalidad de la mayor democracia del continente.
El Supremo Tribunal Federal inicia un proceso que va más allá de nombres propios. Lo que está en juego es la capacidad de las democracias latinoamericanas de defenderse frente a quienes, desde adentro, pretenden desconocer la soberanía popular y sustituirla por la fuerza. Nunca antes un expresidente brasileño había sido sentado en el banquillo por una conspiración golpista. Ese solo hecho revela la gravedad del ataque que sufrió la institucionalidad.
Bolsonaro no solo alentó la desinformación y el odio político, también buscó corroer la confianza en las elecciones, sembrar dudas sobre las urnas electrónicas y abrir espacio a la violencia política. Su estrategia no fue distinta a la de otros populismos autoritarios: desgastar la verdad, polarizar a la sociedad y preparar el terreno para imponer la voluntad de unos pocos por sobre la mayoría.
Por eso, este juicio no debe ser visto como una revancha política, sino como una afirmación ética y jurídica: nadie está por encima de la Constitución. Si las instituciones no reaccionan ante intentos de golpe, la democracia queda reducida a un ritual vacío, vulnerable a la fuerza bruta.
Brasil hoy da una lección al continente: la democracia no se defiende sola, necesita jueces valientes, ciudadanía activa y memoria histórica. Si Bolsonaro y sus cómplices son condenados, el mensaje será claro: en el siglo XXI, en América Latina, ya no hay espacio para golpes de Estado.
La justicia brasileña tiene en sus manos una tarea histórica. Al juzgar a Bolsonaro, en realidad está juzgando la pretensión autoritaria de que la voluntad de un líder puede pasar por encima de la soberanía popular. Defender la democracia es, al mismo tiempo, defender la dignidad de los pueblos.