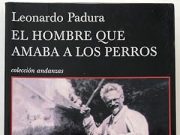Felipe Portales
Sin embargo, todo indica que Pío XI comenzó en 1938 a atisbar el desastre europeo que se avecinaba y la gran
matanza de judíos que harían los nazis, ya que desde julio comenzó a condenar con inusitada frecuencia el
racismo (Ver Georges Passelecq y Bernard Suchecky.- Un silencio de la Iglesia frente al fascismo. La encíclica
de Pío XI que Pío XII no publicó; PPC Editorial, Madrid, 1997; pp. 147-9). Y el 6 de septiembre, en una audiencia
a periodistas belgas, al referirse a un pasaje de la liturgia dominical del Antiguo Testamento, señaló con
emoción –incluso llorando- lo siguiente: “Daos cuenta de que Abraham es llamado nuestro patriarca, nuestro
antepasado. El antisemitismo no es compatible con el pensamiento y la realización sublime que están
expresados en este texto (…) No es posible para los cristianos participar en el antisemitismo (…) El antisemitismo
es inadmisible. Espiritualmente somos semitas” (Ibid.; p. 165). Aunque, reveladoramente, su alocución no fue
reproducida ni en L’ Osservatore Romano ni en La Civilta Cattolica. Sólo la publicó La Libre Belgique del 14 de
septiembre de 1938, y luego –el 5 de diciembre- la revista francesa bimensual, La Documentation Catholique
(ver ibid.).
Y, sobre todo, porque el 22 de junio Pío XI le encargó al jesuita estadounidense John Lafarge un borrador para
una encíclica crítica del racismo y del antisemitismo (Humanis generis unitas). Lafarge se había hecho famoso
por su libro Interrracial Justice, en la que hizo una profunda crítica a la discriminación contra los negros en
Estados Unidos. Además, lo ayudaron en la tarea los jesuitas Gustav Gundlach y Gustave Desbupuois, alemán y
francés respectivamente, que ya se habían distinguido como asesores papales para las encíclicas Quadragesimo
anno y Divini redemptoris.
En todo caso, tampoco se trataba de abandonar el “buen” antisemitismo propiciado desde Constantino por la
Iglesia; sino de condenar el “malo” que con su inminente violencia amenazaba a toda Europa. Esta distinción,
como se ha visto anteriormente, había sido formulada desde 1880 por la revista vaticana-jesuita La Civilta
Cattolica; y había sido reiterada por el propio Gustav Gundlach en 1930. Así, en su artículo “Antisemitismus” del
Lexicon für Theologie und Kirche, lo definió como “un movimiento moderno tendente a combatir al judaísmo
política y económicamente”; y que “pueden distinguirse dos tendencias del antisemitismo, una nacional y
político-racial, y la otra político-estatal. Una combate el judaísmo simplemente a causa de su diversidad racial y
nacional, la otra a causa de la influencia excesiva y deletérea de la parte judía de la población de un mismo
pueblo (…) La primera tendencia del antisemitismo no es cristiana, porque va contra del amor al próximo
perseguir a los hombres únicamente en razón de la diversidad de su nacionalidad, en vez de en razón de sus
acciones. Esta tendencia se vuelve también necesariamente contra el cristianismo, a causa de su vínculo interno
con la religión del pueblo judío, el elegido de Dios (búsqueda de una religión ‘ario-germánica’). La segunda
tendencia del antisemitismo está permitida desde el momento en que combata, con medios morales y legales,
una influencia realmente nefasta de la parte judía del pueblo en los ámbitos de la economía, de la política, del
teatro, del cine, de la prensa, de la ciencia y del arte (tendencias liberales-libertinas)”. Y entre los medios
antisemitas “positivos”, Gundlach destaca el “fortalecimiento de los factores positivos, morales y religiosos en
el seno del judaísmo en contra de los judíos liberales, ‘asimilados’, los cuales, permeables en su mayoría al
nihilismo moral y desprovistos de todo vínculo nacional así como religioso, laboran, tanto en el campo de la
plutocracia mundial como en el del bolchevismo internacional, por la destrucción de la sociedad, dando rienda
suelta así a las oscuras características del pueblo judío expulsado de su patria” (Passelecq y Suchecky; pp. 85-6).
Además, Gundlach agregaba en su artículo que “el antisemitismo del partido de Adolf Stoecker, en Berlín, y de
los social-cristianos, en Viena (junto con el antisemitismo racial de Schönerer), pertenece a la segunda
tendencia. Después de la guerra (mundial), el antisemitismo de la primera tendencia se ha desarrollado mucho
como odio racial, en el seno del movimiento popular (especialmente entre los nazis) e incluso en el Partido
Nacional alemán, ya que se consideraba a los judíos coautores y cobeneficiarios de la guerra y de la derrota”; y
concluía que “la Iglesia ha protegido siempre a los judíos de un antisemitismo práctico procedente de una falsa
envidia, de un falso celo cristiano, o de la necesidad económica. Por otra parte, ha inspirado y apoyado medidas
en contra de la influencia injusta y nefasta del judaísmo económico e intelectual (impregnación cristiana del
espíritu sindical, la prensa católica). La Iglesia debe rechazar los sistemas modernos de antisemitismo que se
basan en falsas teorías del hombre y del curso de la historia, haciendo constantemente hincapié sobre la función
preponderante que se ha atribuído al judaísmo como pueblo elegido en la economía divina y cristiana de la
salvación (ver el decreto del Santo Oficio sobre los Amigos de Israel del 21 de marzo de 1928)” (Ibid.; p. 87).
Reveladoramente, Gundlach citaba aprobatoriamente el mismo documento por el cual ¡se prohibió la existencia
de Los Amigos de Israel, una organización de miles de sacerdotes; centenares de obispos y decenas de cardenales
constituida para terminar con el secular antisemitismo católico, eliminando –entre otras cosas- sus odiosos
conceptos de “pueblo deicida” y sus espantosos mitos del “asesinato ritual” o “libelo sangriento” por el que
se consideraba que los judíos mataban todos los años a niños cristianos para –mezclando su sangre con harina-
confeccionar sus panes sagrados para la Pascua judía (Pesaj)…
Respecto al borrador mismo de la encíclica, planteó una clara oposición al racismo como opuesto a los derechos
humanos y a la Sagrada Escritura que “en su relato de la creación del hombre, enseña la unidad de la raza
humana” (Ibid.; p. 237). Asimismo, señaló que “el racismo niega, en la praxis si no en la teoría, que haya
objetivamente designios y valores comunes a toda la humanidad” (Ibid.; p. 260); y que “constituye, además, una
amenaza permanente contra la seguridad de la vida pública y privada, contra toda especie de paz y de orden en
el mundo” (Ibid.; p. 261). Y si bien a todo lo largo del borrador no se mencionó al “nazismo”, es evidente que el
texto estaba dirigido fundamentalmente en su contra. Así por ejemplo, señaló con énfasis: “¡Ojalá pueda el
mundo liberarse de este racismo erróneo y nefasto que establece una rígida separación entre razas superiores,
inferiores, autóctonas y que implica diferencias invariables de sangre!”; y “Pobre juventud, pobres padres, pobres
profesores, a los que la ley fundamental de la educación racista les abre únicamente a las perspectivas del
fanatismo y del nihilismo!” (Ibid.; p. 264).
El cuidado de no referirse al nazismo por su nombre llama más la atención, dado que hubo una referencia
nominativa respecto de América: “El racismo ha ejercido durante mucho tiempo su perniciosa influencia en ciertas
regiones del continente americano. Allí la idea de una distinción real entre razas inferiores y superiores se ha
mantenido viva no tanto por las circunstancias del medio cuanto por el mantenimiento artificial de ciertos
prejuicios” (Ibid.; p. 266).
Luego, el borrador –también sin nombrarla explícitamente- cuestionó la persecución nazi de los judíos, aunque
en el contexto de una curiosa argumentación: “Nos preguntamos si este objetivo (racista) es lealmente perseguido
por muchos de los principales abogados de una pretendida pureza de raza o si su designio no se dirige más bien a
forjar una hábil consigna para atraer a las masas hacia fines bien diferentes. La sospecha se incrementa cuando
constatamos como las subdivisiones de una misma raza son juzgadas y tratadas de una forma diferente por los
mismos hombres y en la misma época. La sospecha sigue aumentando cuando resulta claro que el combate por
la pureza de la raza termina por ser únicamente la lucha contra los judíos, lucha que no difiere ni en sus
auténticos motivos ni en sus métodos –salvo su crueldad sistemática- de las persecuciones ejercidas en todas
partes contra los judíos desde los tiempos antiguos” (Ibid.; pp. 267 -8). Y de modo increíble los autores del texto
agregaron: “Estas persecuciones han sido reprobadas en más de una ocasión por la Santa Sede, sobre todo
cuando dichas persecuciones desplegaban el manto del cristianismo, para abrigarse debajo de él” (Ibid.; p. 268).
De todos modos fue inequívoca una dura crítica a la persecución nazi de los judíos: “Una vez desencadenada la
persecución, son millones de personas las que se ven despojadas, en el suelo mismo de su patria, de los derechos
y deberes más elementales del ciudadano: se les niega la protección de la ley contra la violencia y el robo; el
insulto y la vergüenza les acechan; se llega incluso a atribuir la deshonra del crimen a personas que hasta
entonces han respetado escrupulosamente la ley de su país. Los mismos que lucharon valientemente por la
patria son tratados como traidores (…) Esta flagrante denegación de la más elemental justicia hacia los judíos
arroja a miles de ellos hacia el exilio en toda la faz de la tierra, sin recursos algunos. Errantes de país en país,
son una carga para ellos mismos y para toda la humanidad” (Ibid.; p. 268).
Pero posteriormente el borrador de la encíclica reivindicó lo medular del atávico antijudaísmo católico. Así,
reafirmó la acusación de “pueblo deicida”: “El pueblo judío condenó a muerte a su Salvador y a su Rey” (Ibid.;
p. 270). Y que por ello fue maldecido por Dios: “Israel es todavía víctima de la cólera divina porque rechazó el
Evangelio” (Ibid.; p. 272). Y que “después del repudio del Mesías por su propio pueblo y de la aceptación del
mensaje cristiano por el mundo pagano que no había tenido parte en las promesas divinas, constatamos en el
pueblo judío una enemistad constante hacia el cristianismo. De lo cual resulta una tensión perpetua entre los
judíos y los cristianos que en realidad nunca ha desaparecido del todo, aunque sus manifestaciones se hayan
ido dulcificando a través del tiempo”. Pero que “mientras persista la incredulidad del pueblo judío y se
mantenga su hostilidad contra el cristianismo, la Iglesia descubre que el odio contra la religión cristiana –ya
sea o no de origen judío- empuja a una serie de desgraciados descarriados a sostener y promover movimientos
revolucionarios que sólo aspiran a darle un vuelco al orden social y a arrancar de las almas el conocimiento, el
respeto y el amor de Dios. Es pues su deber poner en guardia a sus hijos contra estos movimientos, desvelar las
astucias y las mentiras de sus jefes y adoptar las medidas que juzgue necesarias para proteger a los suyos” (Ibid.;
p. 273).
Y si bien reiteró su oposición al antisemitismo violento, concluyó ambiguamente que “es evidente que no es a
través de estos procedimientos (violentos) como hay que luchar útilmente contra el odio. Sería como echar
aceite al fuego. Tampoco se conseguirá a través de la difusión de errores y calumnias. Cristo, Nuestro Señor,
entregado a los tormentos y después a la muerte por los pérfidos fariseos, no invita sin embargo a sus discípulos
a copiar de sus perseguidores las armas de la calumnia, del odio y del orgullo para abordar al pueblo desgraciado
y engañado por esos mismos fariseos” (Ibid.; p. 276). Es más, añadió que la Iglesia “se desinteresa de los
problemas de orden puramente profano en los que el pueblo judío pueda encontrarse implicado. Aún
reconociendo que las situaciones muy diversas de los judíos en los diferentes países del mundo pueden dar
ocasión a problemas muy diversos de orden práctico, la Iglesia deja la solución de estos problemas a los poderes
interesados, insistiendo solamente en que ninguna solución es una verdadera solución si contradice las leyes
muy exigentes de la justicia y la caridad. Sus preocupaciones son de otro orden: conservar intacto el depósito de
la verdad que le ha sido confiado, preservar a sus hijos contra el error y el mal, vigilar la plena realización de los
principios de vida de su Salvador y, por último, a través de su bienhechora influencia conducir el mayor número
de almas posible hasta su casa eterna, en el cielo” (Ibid.; p. 277).
Todo esto llevó muchas décadas después al jesuita holandés Johannes Nota a calificar de “deplorables” las
partes del borrador de la encíclica referidas a los judíos y el antisemitismo: “Cuando se sitúan estas frases en el
contexto de la legislación racista adoptada en esa época en Alemania, podemos decir hoy día: ¡demos gracias a
Dios de que este proyecto quedara en proyecto!” (Ibid.; p. 50). Sin embargo, era tan fuerte el antisemitismo
predominante en el Vaticano y en los niveles más altos de la jerarquía de la época, que dicho borrador se lo
ocultó a Pío XI, quien pocos meses después moriría; y su sucesor, Pío XII, simplemente lo archivó para siempre.
De este modo, John Lafarge, le entregó el texto al General de los jesuitas, el polaco Wlodimir Ledochowski, a
fines de septiembre de 1938. Y éste, en lugar de remitírselo a Pío XI, se lo mandó el 8 de octubre al jesuita
Enrico Rosa que había dirigido por años La Civilta Cattolica, con una impronta fuertemente antisemita.
Preocupado Gustave Gundlach (que residía también en Roma) por lo que consideraba un “intento de sabotaje,
mediante acción dilatoria, por motivos tácticos y diplomáticos” (Ibid.; p. 104) le escribió a Lafarge el 16 de
octubre para que le informase al Papa a través del nuncio en Estados Unidos. El caso es que Rosa falleció el
26 de noviembre sin haber alcanzado –al parecer- a dar un informe sobre el texto. A su vez, Pío XI se enfermó
gravemente, pero continuó activo hasta enero de 1939. Y según el jesuita Walter Abbott, el proyecto de
encíclica solo se le habría entregado al Papa el 21 de enero (ver ibid.; p. 177), quien falleció el 9 de febrero…