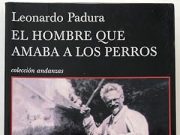Por Felipe Portales
La persecución a los mapuches no terminó con la culminación de su parcial genocidio en 1881. Todo el proceso posterior de su forzada radicación en reducciones estuvo plagado de arbitrariedades, nuevos despojos y violencia. De este modo, durante “las tres primeras décadas del siglo XX (…) se produjeron las grandes usurpaciones sobre las tierras otorgadas en la radicación (…) se calcula que (…) casi un tercio de las (tierras) concedidas originalmente en mercedes, fueron usurpadas por particulares” (José Bengoa.- Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX, Tomo II; LOM, 2000; pp. 369-70).
El proceso anterior se produjo luego que los mapuches -ya desplazados- esperaban por años que llegara la Comisión Radicadora a definir los límites de sus nuevas posesiones. En el intertanto “se producían miles de situaciones de fuerza. Pensemos que una mayoría de familias mapuches pasó más de treinta años en la indefinición –e indefensión- total en lo que respecta a su propiedad. La instalación de un mediero, colono, o simplemente ocupante, terminaba acorralando a los mapuches a un mínimo espacio. Cuando llegaba la esperada Comisión Radicadora, muchas veces habían sido desplazados, achicados, estrechados, etc. Es por todo ello que un importante sector no tuvo radicación” (Ibid.; p. 356).
Además, el proceso de radicación mismo adoleció de severas injusticias: “La radicación se realizó del modo más arbitrario y burocrático imaginable (…) Hay zonas y regiones de suelos muy ricos donde prácticamente todos los indígenas fueron desplazados. Es el caso de la región precordillerana de los arribanos. Perseguidos y diezmados en los años posteriores a la guerra, fueron corridos de las tierras de mejor calidad. En la línea central por donde pasa el ferrocarril y la carretera, contadas reducciones sobrevivieron; fueron por lo general empujadas hacia la cordillera o las zonas marginales” (Ibid.).
Más grave aún, el proceso de despojos se extendió a las provincias al sur de la Araucanía. Así, en 1894 un grupo de caciques le envió al Presidente de la República, Jorge Montt, graves denuncias, en lo que fue conocido como el Manifiesto de Llanquihue: “No hay en la actualidad en la provincia de Llanquihue y difícilmente hay en la de Valdivia una sola familia indígena que no haya sido despojada de sus terrenos (…) En la reducción de Remehue y varias otras, nuestros perseguidores para arrebatarnos nuestros terrenos incendiaban casas, ranchos, sementeras; sacaban de sus viviendas a los moradores de ellas, los arrojaban a los montes y enseguida les prendían fuego, hasta que muchos infelices perecían o quemados vivos, o muertos de frío o de hambre. Jamás en país alguno podrá imaginarse que esto se ha hecho un sinnúmero de veces, vanagloriándose un individuo en la actualidad de haber incendiado siete veces el rancho de una pobre familia” (Rolf Foerster y Sonia Montecino.- Organizaciones, líderes y contiendas de mapuches (1900-1970); Edic. Centro de Estudios de la Mujer, 1988; p. 98).
Por otro lado, en 1901 el subinspector de Tierras y Colonización, Juan Larraín Alcalde, le comunicaba al Gobierno: “Son muchas las personas que hay en Valdivia sindicadas de haber asesinado indios, casi me atrevo a asegurar que nunca se ha levantado un sumario para esclarecer la verdad, pero sí aseguro que éstos son ricos propietarios, dueños de considerables extensiones de terrenos que antes ocupaban los indios” (José Bengoa.- Haciendas y Campesinos. Historia Social de la Agricultura Chilena, Tomo II; Edic. Sur, Santiago, 1990; p. 175).
A su vez, en 1912, el médico Leonardo Matus Zapata señalaba en un informe a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía sobre la Araucanía que “numerosos usurpadores de tierras (…) día a día van estrechando poco a poco las reducciones de los indígenas, incendiándoles sus chozas y sus bosques, matándoles sus animales y poniéndoles todas las dificultades imaginables para hacerlos abandonar sus tierras (…) los usurpadores de tierras no son personas pobres, sino que hombres ricos que gozan de prestigio y hasta de ciertas consideraciones entre las autoridades de la región” (Ibid.).
La pauta más usual del despojo era la siguiente: “Un conflicto por deslindes de tierras se transforma en litigio y pelea; el latifundista o colono da aviso a los ‘trizanos’ o guardias rurales, acusando al indígena de bandido, ladrón de ganado (cuatrero) o simplemente criminal. El mapuche, si se defiende, es muerto o herido, y si es dócil, va a parar a la cárcel” (Bengoa; 2000, Tomo II; pp. 376-7). Las autoridades se colocaban por lo general al servicio de los abusadores. A este respecto, el Poder Judicial desempeñó un papel particularmente cómplice, prestándose para los fraudes de tierras y los encarcelamientos arbitrarios de los indígenas. Y como método alternativo o complementario al despojo violento de tierras, se alcoholizaba a los indígenas.
Además, los particulares usaban en ocasiones al propio Estado a través del corrupto sistema de concesiones. Este se utilizaba “en áreas periféricas, tanto de la costa como de la cordillera. Se lo justificaba diciendo que el Estado no tenía posibilidades de acceso a esos lugares y, por tanto, era mejor encargar a una empresa particular su colonización. Lo ocurrido con las concesiones de tierras fue, por una parte, un gran negociado entre los ‘paniaguados’ del gobierno; y, por otra, una fuente gigantesca de conflictos sociales. Se puede decir que aquí se desarrolló la mayor parte de las historias del ‘far south’ criollo. Lejos de Santiago, donde se contaban maravillas, en esas concesiones se hacía y deshacía. Eran estados dentro del Estado” (Bengoa; 1990, Tomo II; p. 167).
Así, “en el período de 1901-1906, por ejemplo, se otorgaron 46 grandes concesiones con un total de 4.700.000 hectáreas: Concesión Rupanco, hecha a la Sociedad Ñuble-Rupanco, en Osorno; Concesión el Budi, en Cautín; Concesión General Körner, más tarde Concesión Woodhouse; Concesión Nueva Italia en Malleco, etc.” (Julio César Jobet.- Ensayo Crítico del Desarrollo Económico-social de Chile; Edit. Universitaria, 1955; p. 70).
A tal grado llegaron los abusos y despojos, y las denuncias consiguientes, que el Congreso creó en 1912 una Comisión especial que visitó la Araucanía concluyendo que: “En vista de estas solicitudes y de su observación personal ha podido cerciorarse la Comisión de que muchos reclamos son justificados, que los indígenas suelen ser víctimas de gentes inescrupulosas y a veces inhumanas, que los hostilizan, los maltratan o se valen de argucias abogadiles para despojarles de lo suyo (…) que algunos concesionarios tratan de despojar sin razón a personas establecidas dentro de sus concesiones (…) Todo esto ha tenido naturalmente que producir un malestar que se palpa en aquellas regiones y del cual no es posible desentenderse. Ha habido graves atentados y un sinnúmero de procesos criminales” (Bengoa; 1990, Tomo II; p. 168).
La violencia contra los indígenas se expresaba también a través de las mutilaciones (“marcaciones”) hechas a “los mapuches considerados rebeldes, ladrones o peligrosos (a quienes) se los marcaba en el cuerpo (por ejemplo, corte de oreja), de modo que fueran reconocidos por los demás colonos (…) La marcación de indios fue una práctica habitual (…) En la región de Arauco hemos recogido varios testimonios directos de parientes a los cuales les cortaron un trozo de oreja, al estilo de la marca de animales” (Bengoa; 2000, Tomo II; p. 375 y 377).
Precisamente, la “marcación” de Juan Painemal, miembro de una connotada familia mapuche, generó la primera protesta masiva posterior a la derrota de 1881. Fue en 1913, en Imperial, y se congregaron entre tres a cuatro mil indígenas. Entre otros oradores, Onofre Colima señaló que “los araucanos que pacíficamente han dejado despojarse de sus tierras; que sin una queja han visto talar sus campos, incendiar sus rucas y vejar sus mujeres por los expoliadores amparados muchas veces por las autoridades, no han podido permanecer impasibles ante esta última afrenta” (Ibid.; p. 378).
En un registro de diarios regionales de casos mortales consignado por José Bengoa podemos ver que en 1911 se dio muerte al menos a cinco indígenas en un desalojo efectuado por la Concesión Rupanco; en 1912, a quince huilliches en Forrahue, cerca de Osorno; en 1913, al cacique Manquipán y a quince familiares en Loncoche; en 1914, a varias personas en Boroa; en 1915, a alrededor de veinte indígenas en Loncoche; en 1916, al cacique Juan Pailahueque en Frutillar; en 1917, al cacique Cayuqueo, en Choll Choll, y a numerosas personas cerca de Loncoche; en 1920, a una niña mapuche en Collimalín; en 1923, a dos mapuches arrojados al río Choll Choll; y, en 1924, al cacique Mariano Millahuel y a varios familiares suyos en Caburque y a otras personas de una comunidad de Donguill (ver Ibid.; pp. 371-3).
En suma, como lo señala Pablo Neruda: “Contra los indios todas las armas se usaron con generosidad: el disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en forma más paternal se empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus campos, el juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego eterno. Y, por fin, el aguardiente consumó el aniquilamiento de una raza soberbia cuyas proezas, valentía y belleza, dejó grabadas en estrofas de hierro y de jaspe don Alonso de Ercilla en su Araucana” (Confieso que he vivido. Memorias; Edit. Planeta, Barcelona, 1988; p. 16).
Por cierto, todo lo anterior fue posible por la continuación de la demonización del pueblo mapuche efectuado por la oligarquía y sectores medios. Así, El Diario Austral mismo, en noviembre de 1916, daba cuenta de la lógica perversa que pretendía justificar la expoliación y el crimen contra los indígenas: “Hasta ayer se tenía de los indios la idea más triste y eran estimados como rémora dentro del progreso de la civilización nacional. En virtud de este concepto la generalidad del público toleraba y aceptaba como lógico que nuestros aborígenes fueran lanzados de sus tierras y sometidos al influjo y a la acción de los que procuraban corromperlos y extinguirlos sin omitir los más delictuosos medios. Los indios son ebrios, los indios son flojos, los indios son ladrones, deben perecer todos y se les debe quitar sus suelos para entregarlos a quienes los soliciten: éste era el estribillo que repetía el público inconscientemente por quienes no se detuvieron jamás a meditar acerca de la suerte de los araucanos en su propia tierra, y maliciosamente por los esquilmadores y corruptores de tan indómita y venerable raza” (Foerster y Montecino; pp. 82-3).
Las mismas ideas anteriores las expresaba el sacerdote misionero, Jerónimo de Amberga, en 1917: “Y para chuparle la sangre y despojar a los indios de sus suelos no se ha necesitado ni esfuerzos de inteligencia ni esfuerzos de dinero; han bastado la audacia, la maldad y la mentira, pintando al indio como vicioso, degenerado, inepto o ladrón” (Bengoa; 1990, Tomo II; p. 203).
A su vez, el ingeniero belga, Gustave Verniory, en su estadía de fines del siglo XIX en la Araucanía, percibía que “todos los chilenos desprecian profundamente a los indígenas” (Diez años en Araucanía. 1889-1899; Edic. Pehuén, 2001; p. 464).
Por otro lado, el destacado historiador Francisco Antonio Encina planteaba en 1911 que “la gruesa masa de campesinos cargados de sangre aborigen, privada de la eficaz influencia civilizadora que por sugestión habían ejercido los elementos superiores, hasta entonces en estrecho contacto con ella, no pudo proseguir la evolución que venía realizando” (Nuestra Inferioridad Económica; Edit. Universitaria, 1972; p. 157).
Incluso, un político e intelectual de clase media tan crítico como Carlos Vicuña Fuentes, estaba compenetrado del desprecio al mapuche: “Felizmente, la clase media se refina cada día con la inmigración europea, que le aporta sangre nueva, vigorosa, activa, rica de sentimentalidad y de inteligencia. Así, el coeficiente indio, fuente de pereza y de barbarie, va disminuyendo poco a poco y permitiendo que sobresalgan algunos tipos superiores, que son ejemplo y estímulo de dignificación social” (La tiranía en Chile; LOM, 2002; p. 37).
También, el político radical del ala progresista, Armando Quezada Acharán, decía en 1908 que “la gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconsciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (La Cuestión Social en Chile; Edic. Univ. De Chile, 1908; p. 25).
Y como señalan Luis Barros Lezaeta y Ximena Vergara: “Acaso ninguna otra manifestación expresa el desprecio racial de manera tan total y desembozada como la anécdota siguiente: Ciertos empresarios de espectáculos se preparan para llevar a la Gran Exposición Universal de Paris (1900) a un grupo de araucanos. Este hecho despierta tenaz oposición en un diario de la capital (El Porvenir; 21-4-1900). Alega que ello no sólo atenta contra la caridad, sino que también desacredita al país: ‘¿Qué interés nacional se sirve acarreando, para exhibirlo en Paris como muestra de Chile, un puñado de indios casi salvajes, embrutecidos, degradados, de repugnante aspecto? ¡Qué vergüenza que en Paris puedan identificar a Chile con los miembros de una raza inferior!’ ” (El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900; Edit. Aconcagua, 1978; pp. 148-9).