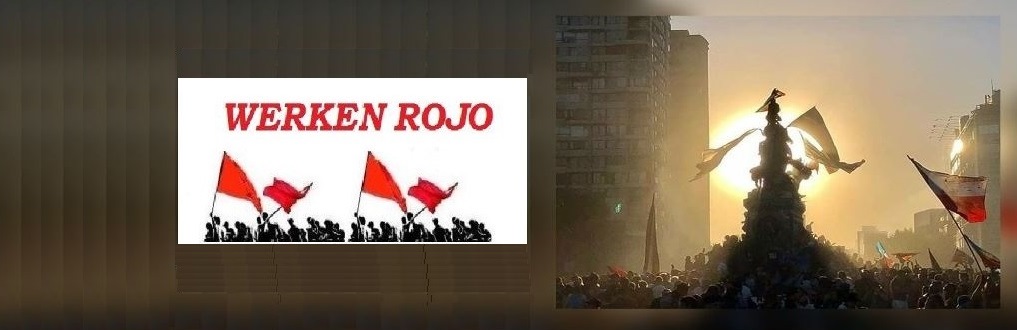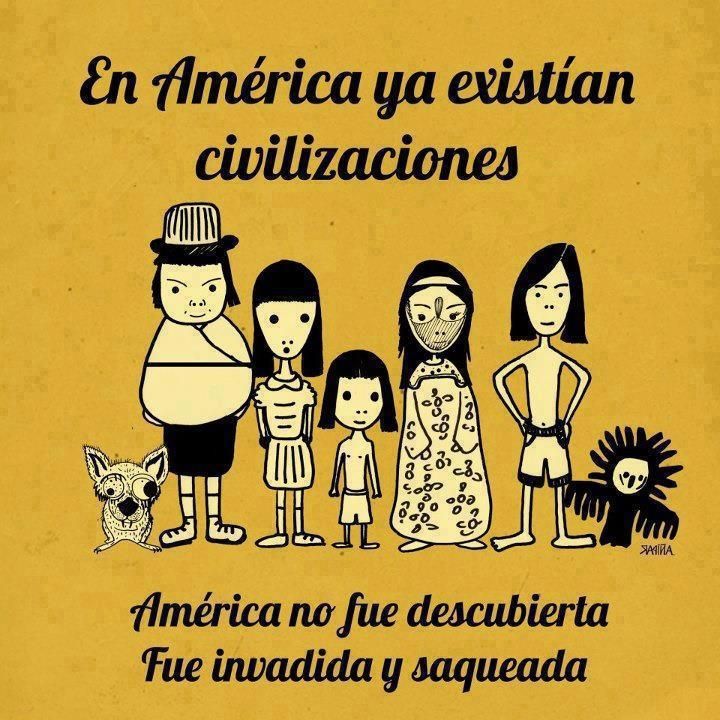Este es el primer artículo de una serie que tiene como objetivo desmontar las falacias y ciertos mitos nacionales de la historia de Chile.
I. Introducción: Historia oficial, mito político y lucha por la memoria
Toda nación es, en algún nivel, un relato. No solo porque sus orígenes están tejidos con hechos y procesos que luego se reinterpretan, sino porque el poder político necesita narrar esos hechos como un mito fundacional para legitimarse. Chile no escapa a esa regla: su historia republicana está atravesada por ficciones útiles, silencios convenientes y glorificaciones interesadas que han construido la imagen de un país nacido en unidad y heroísmo. La realidad fue distinta: la independencia, las guerras civiles y la formación del Estado fueron escenarios de una lucha de élites criollas por el control del poder político, económico y simbólico, en la que el pueblo fue —salvo excepciones— actor subordinado o manipulado.
Como señala el historiador Gabriel Salazar, “la historia oficial chilena fue escrita por la elite para la elite, y en ella el pueblo no es sujeto sino paisaje” (Construcción de Estado en Chile: 1800–1837; 2006). Esa operación no fue accidental: la historia, convertida en ideología, ha servido para mantener la hegemonía de quienes monopolizaron el poder desde la independencia hasta el presente. Las Fiestas Patrias, los “padres de la patria” y los relatos escolares son productos de esa operación simbólica.
II. Los “padres de la patria”: genealogía de un mito oligárquico
1. La invención del “padre”: entre la historia y la propaganda
La figura del “padre de la patria” es una construcción política, no un dato histórico. Ninguno de los llamados próceres fue reconocido de ese modo por sus contemporáneos. El término aparece y se consolida en el siglo XIX, cuando la joven república buscaba héroes que encarnaran sus valores y garantizaran continuidad entre el nuevo Estado y la élite dirigente.
El caso paradigmático es Bernardo O’Higgins, exaltado como “Padre de la Patria” en manuales escolares, discursos oficiales y monumentos. Sin embargo, O’Higgins fue depuesto en 1823, acusado de autoritarismo, nepotismo y de intentar perpetuarse en el poder.
Benjamín Vicuña Mackenna, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX, reconocía ya en 1860 que O’Higgins fue más odiado que amado: “El país entero respiró aliviado el día en que O’Higgins se retiró al Perú. Su nombre no despertaba gratitud sino resentimiento” (Historia crítica y social de la ciudad de Santiago; 1869).
Pese a ello, la historiografía oficial del siglo XIX —escrita en gran medida por miembros o allegados a la oligarquía conservadora y liberal— lo rehabilitó como símbolo de unidad. No porque representara al pueblo, sino porque su figura permitía fundar el mito de un Estado fuerte, centralizado y conducido por “hombres virtuosos”.
2. Los héroes proscritos: Carrera, Rodríguez y Freire
El contraste más revelador es José Miguel Carrera, figura marginada del panteón oficial durante más de un siglo. Carrera lideró el primer gobierno autónomo, impulsó símbolos nacionales y defendió un proyecto federalista. Fue fusilado en Mendoza en 1821 tras enfrentarse tanto a los realistas como a la facción o’higginista.
La historiografía conservadora lo presentó como un “caudillo turbulento” y no como fundador de la república. El propio Diego Barros Arana, historiador liberal y artífice de la narrativa republicana del siglo XIX, escribió que “Carrera representaba el espíritu de la anarquía, el militarismo sin leyes” (Historia General de Chile; 1884).
Sin embargo, Carrera representaba un proyecto distinto al de O’Higgins y sus aliados: una república más descentralizada, con protagonismo regional y una mayor base ciudadana. Fue derrotado no por sus errores personales —que los hubo— sino porque su visión chocaba con los intereses de la oligarquía santiaguina.
También Manuel Rodríguez, convertido en mito popular posterior, fue traicionado y asesinado en 1818 por órdenes emanadas del círculo o’higginista. Rodríguez, que proponía una independencia con participación popular y cuestionaba el autoritarismo naciente, fue eliminado porque resultaba peligroso para el orden que la elite pretendía instaurar.
Como recuerda Gabriel Salazar, “Rodríguez fue el primer proyecto plebeyo de nación, y por eso fue silenciado” (Labradores, peones y proletarios; 1985).
Incluso Ramón Freire, artífice de la abdicación de O’Higgins y líder de la república liberal temprana, fue expulsado de la historia heroica. Freire fue derrotado por la facción portaliano-conservadora en la guerra civil de 1829–1830, y su figura fue demonizada durante décadas por el Estado que se fundó tras su caída.
3. San Martín: el héroe extranjero y la apropiación simbólica
El caso de José de San Martín es revelador en otro sentido. A pesar de su papel decisivo en la independencia de Chile, su figura fue relegada en el relato nacional; no obstante que «los vecinos notables» quisieron darle el cargo de Director Supremo de Chile.
El Estado chileno prefirió construir un panteón de héroes propios y minimizar el papel de actores extranjeros, incluso cuando su influencia fue determinante. Esto muestra que la creación de héroes responde menos a su relevancia histórica que a su utilidad política para la narrativa nacionalista.
III. La independencia como conflicto de élites: oligarquía colonial versus burguesía criolla
1. El mito de la unidad nacional
La independencia de Chile no fue una gesta popular homogénea ni unánime. Fue una lucha entre facciones criollas —aristocracia colonial, comerciantes, militares, burócratas ilustrados— por el control del poder, con participación subordinada del pueblo.
Julio Pinto y Gabriel Salazar sostienen que la independencia fue, ante todo, un proceso de sustitución de una elite por otra (Historia Contemporánea de Chile, vol. I; 1999).
La aristocracia terrateniente vinculada al Imperio español defendía sus privilegios frente a una nueva burguesía criolla emergente, influida por las ideas republicanas. Ambas coincidían en mantener un orden jerárquico y en excluir al pueblo del poder. La participación popular —indígenas, campesinos, plebeyos urbanos— fue crucial en la guerra, pero su exclusión política fue casi total en la república. La Constitución de 1833, redactada por la élite conservadora bajo la influencia de Diego Portales, estableció un sistema censitario en que solo los propietarios hombres podían votar.
2. O’Higgins como garante del orden oligárquico
El gobierno de O’Higgins (1817–1823) fue clave en esta transición. Si bien se presenta como el libertador, su gobierno consolidó un Estado centralizado que favorecía a la oligarquía comercial y militar. O’Higgins reprimió a sectores populares y marginó a sus antiguos aliados.
En palabras del historiador Sergio Villalobos, “O’Higgins fue menos un revolucionario que un modernizador conservador” (Historia del pueblo chileno; 1992).
El derrocamiento de O’Higgins por Freire no significó un triunfo popular, sino una pugna intraelitista. La guerra civil de 1829–1830, que llevó al poder al bando portaliano, selló la victoria de la aristocracia terrateniente y marcó el fin del proyecto liberal temprano.
IV. Guerras civiles y revoluciones: la continuidad de la lucha oligárquica
1. La guerra civil de 1829–1830: Pelucones vs. Pipiolos
Esta guerra no fue un enfrentamiento entre el pueblo y la tiranía, sino entre dos visiones de élite: los pipiolos (liberales, más abiertos a reformas) y los pelucones (conservadores centralistas). La victoria de los pelucones en Lircay instauró el Estado portaliano, un régimen autoritario con una constitución diseñada para limitar la participación popular.
Parafraseando a Diego Portales, canonizado por el Estado, en su concepción oligárquica de la República, decía que esta no es el gobierno de todos; es el gobierno de los mejores (Cartas políticas, 1833). Esa frase revela el núcleo ideológico del proyecto conservador: la república debía ser conducida por la élite ilustrada, no por el pueblo.
2. Revoluciones del siglo XIX: pueblo instrumentalizado
La guerra civil de 1851, encabezada por liberales contra el gobierno conservador de Manuel Montt, y la de 1859, ambas sofocadas con violencia, repitieron el patrón: conflictos entre élites que ocasionalmente movilizaban al pueblo, pero sin otorgarle protagonismo político. La represión brutal del movimiento radical de 1859 en Copiapó, con fusilamientos masivos, demuestra que la élite —liberal o conservadora— temía más a la participación popular que a sus rivales.
3. Guerra civil de 1891: Parlamento vs. Presidencia
Incluso la guerra civil de 1891, a menudo descrita como lucha entre “dictadura presidencial” y “libertad parlamentaria”, fue un enfrentamiento dentro de la élite.
Tomás Moulian lo sintetiza así: “La guerra de 1891 fue la confrontación de dos fracciones oligárquicas que se disputaban el control del Estado, no una revolución democrática” (Chile actual. Anatomía de un mito; 1997). El pueblo combatió y murió en ambos bandos, pero no definió el desenlace ni obtuvo beneficios significativos (esta guerra civil será desarrollada con mayor profundidad en la segunda parte de estos artículos).
V. La “Pacificación” de la Araucanía: violencia colonial y mito civilizador
La expansión del Estado chileno hacia el sur en la segunda mitad del siglo XIX fue presentada como una “pacificación”. En realidad, fue una campaña militar de conquista y colonización, con desplazamientos forzados, expropiación de tierras y destrucción de estructuras sociales mapuches. La historiografía oficial silenció el carácter violento de este proceso.
José Bengoa lo describe sin eufemismos: “Fue una guerra colonial interna que destruyó una nación indígena” (Historia del pueblo mapuche; 2000).
La operación semántica de llamar “pacificación” a una guerra colonial fue otra de las mentiras útiles del Estado oligárquico. Al eliminar la agencia política mapuche, se consolidó la idea de un Estado homogéneo, negando el carácter plurinacional del territorio.
VI. Las Fiestas Patrias: del mito heroico al consumo masivo
El 18 de septiembre no conmemora la independencia —proclamada el 12 de febrero de 1818— sino la instalación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, un acto de fidelidad al rey Fernando VII. La elección de esta fecha por el Estado fue deliberada: permitía construir una continuidad entre monarquía y república, y evitar el conflicto simbólico con el 12 de febrero, asociado a Carrera y San Martín.
Tomás Moulian lo señala con ironía: “Celebramos una Junta monárquica como si fuera el nacimiento de la república, porque la república real siempre fue un proyecto incompleto” (Chile actual; 1997).
La festividad se transformó en un rito nacionalista que oculta las tensiones sociales y legitima el orden. En el siglo XX y XXI, el contenido cívico fue desplazado por el consumo y el espectáculo, lo que Salazar llama “la mercantilización de la patria” (En el nombre del poder popular constituyente; 2011).
VII. Conclusión: desmontar la historia para construir memoria
La historia oficial de Chile es un entramado de mitos construidos por la élite para legitimar su poder: héroes seleccionados según conveniencia, guerras civiles presentadas como gestas nacionales, violencia colonial rebautizada como “pacificación” y fiestas patrias que celebran la obediencia monárquica como independencia. El pueblo, cuando aparece, es decorado como tropa anónima o masa agradecida, nunca como sujeto político.
La tarea de la historiografía crítica —de Salazar, Pinto, Bengoa, Moulian y muchos otros— ha sido desmontar esa narrativa. Al revelar que la historia chilena fue una larga lucha entre élites, con el pueblo sistemáticamente excluido del poder, estos autores devuelven la historia a la sociedad y no al Estado.
El desafío contemporáneo es doble: desmitificar sin destruir, y reconstruir sin repetir. Como escribió Gabriel Salazar, “la historia del pueblo chileno aún no ha sido escrita” (Labradores, peones y proletarios, 1985). Hacerlo implica cuestionar los altares oficiales, revisar críticamente a los llamados “padres de la patria” y reconocer que la república no nació en un acto heroico, sino en una pugna desigual donde la memoria popular fue marginada. Solo así la historia dejará de ser un instrumento de dominación y se convertirá en una herramienta de emancipación.
Extractado de: https://kaosenlared.net/las-mentiras-de-la-historia-de-chile-mitos-fundacionales-padres-impostores-y-la-historia-como-disputa-de-elites-primera-parte/
Fuente: Blog de Sergio Medina Viveros