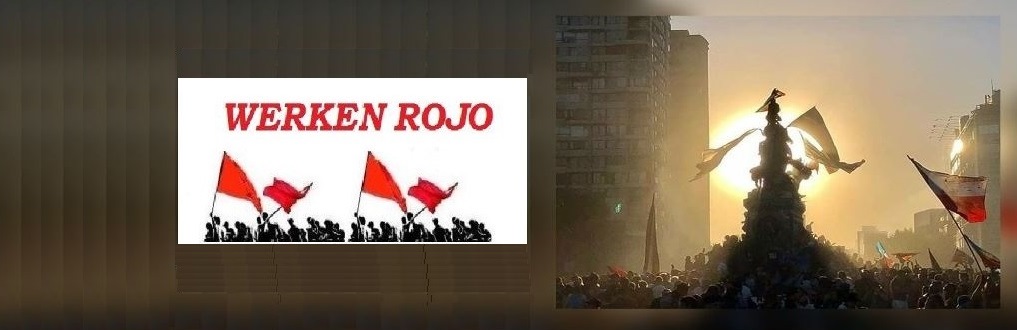La política burguesa y las elecciones como administración de la crisis: ¿Por qué solo la revolución puede abrir un horizonte verdaderamente democrático?
EL PORTEÑO 05/10/2025
por Gustavo Burgos
“Entre la sociedad capitalista y la comunista media el período de la transformación revolucionaria de aquélla en ésta. A este período corresponde también un período político de transición cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado.”
— Karl Marx, Crítica del Programa de Gotha
I. La democracia liberal en su fase terminal
En el siglo XXI, la democracia liberal —esa que las élites capitalistas exhibieron durante décadas como el símbolo supremo de libertad y civilización— atraviesa un proceso de descomposición irreversible. Su crisis no es coyuntural ni accidental: es estructural. A medida que el capitalismo entra en su fase de declive histórico, las formas políticas que lo sostuvieron se vacían de contenido, se corrompen y revelan su verdadero rostro: el de una dictadura del capital que ya ni siquiera necesita disimular su violencia.
La completa ausencia de debate sustantivo en las élites, manifestada en procesos electorales —como las elecciones presidenciales chilenas— en los que no solo no se discute política, sino en los que el único “ruido de campaña” lo constituyen imputaciones de inmoralidad cruzadas entre los candidatos, es la confirmación más clara de esta realidad.
En efecto, en la Europa de posguerra, el “Estado de bienestar” y la llamada “democracia keynesiana” no fueron concesiones benevolentes de las clases dominantes. Fueron el resultado directo de un equilibrio de fuerzas impuesto por la existencia de la Unión Soviética, la amenaza de la revolución y la organización de masas del movimiento obrero. La burguesía se vio obligada a tolerar ciertas libertades políticas, a ampliar derechos sociales y a sostener un mínimo pacto social.
Pero con el derrumbe de los Estados obreros burocratizados y el avance arrollador del neoliberalismo, esa necesidad desapareció. Lo que vemos hoy es el desenmascaramiento de esa democracia: sin un enemigo sistémico que la obligue a guardar las formas, la clase capitalista vuelve a sus métodos predilectos —el fraude, la coacción y el golpe de Estado— como instrumentos de gobierno cotidiano.
Las evidencias abundan. En mayo de este año en Rumanía, la anulación de elecciones por resultados desfavorables no provocó escándalo alguno entre los defensores del “Estado de derecho”. En Moldavia, las elecciones se transformaron en un grotesco simulacro: partidos prohibidos horas antes de votar, observadores expulsados, urnas llenas desde el amanecer y compra masiva de votos. La interferencia directa de Bruselas, Washington y la OTAN en la política de países enteros ya ni siquiera se disfraza de diplomacia.
Los métodos de la “revolución de colores” —desestabilización, paramilitarismo, campañas mediáticas coordinadas— se repiten sistemáticamente contra cualquier gobierno que cuestione mínimamente el rumbo belicista y rusófobo del bloque occidental.
La misma lógica se extiende al escenario global. La imposición de gobiernos serviles mediante golpes de Estado, la destrucción de países enteros y la guerra económica contra quienes se resisten, aunque sea tangencialmente, no son hechos aislados: forman parte de una ofensiva mundial en curso cuyo objetivo es perpetuar la hegemonía declinante del imperialismo norteamericano.
En ese contexto, la democracia liberal deja de ser siquiera un ritual; se convierte en una farsa abierta, un mecanismo de legitimación de la violencia estructural del capital.
II. El conflicto interburgués: consenso imperialista y contrainsurgencia
No hay que engañarse: la burguesía nunca ha sido partidaria de la democracia en abstracto. El cinismo democrático de la burguesía no pasa de representar un ejercicio a ratos demencial de identidad de clase. Su apego a ella ha dependido siempre de que sirviera a sus fines. Cuando las mayorías populares han estado desorganizadas o despolitizadas, la democracia ha sido funcional a su dominación. Pero cuando las urnas amenazan con producir resultados “indeseables”, el capital no duda en recurrir al fraude, la represión o la guerra. Lo que se llama “Estado de derecho” no es más que la forma jurídica de la dictadura del capital. Nuestro 11 de septiembre de 1973 es el paradigma de este aserto.
Los bolcheviques lo comprendieron con claridad hace más de un siglo: la democracia burguesa no es, ni puede ser, la democracia de los trabajadores. Es un terreno de lucha en el que el proletariado puede —y debe— intervenir tácticamente, pero sin olvidar jamás su objetivo estratégico: el derrocamiento revolucionario del orden burgués.
“La táctica electoral —decía Lenin— solo puede ser la adaptación de la táctica general de la lucha de clases a una forma concreta de combate.” Defender las libertades democráticas frente a la reacción fascista no significa idealizarlas ni convertirlas en un fin en sí mismo. Significa utilizarlas como trincheras temporales desde las cuales organizar la ofensiva revolucionaria.
La alternativa no es reformar la democracia burguesa, sino superarla. En nuestros días, la llamada “política de derechos” apenas sirvió de taparrabos de la política contrainsurgente de Boric y su gente. El proletariado —por el contrario— tiene su propia concepción de democracia: la democracia soviética, asamblearia, basada en el poder directo de los trabajadores organizados, en la revocabilidad de los delegados, en la planificación colectiva de la economía y en la eliminación del dominio del capital.
Esto es irrefutable: los dos últimos alzamientos revolucionarios en Chile han estado marcados por formas asamblearias de poder: los Cordones Industriales en 1972 y las asambleas populares surgidas durante el levantamiento de Octubre de 2019. En estos episodios revolucionarios la clase obrera ha buscado expresarse políticamente como doble poder y como caudillo del conjunto e la nación oprimida, tendencia que no logró expresarse por la exclusiva incapacidad de los trabajadores de dotarse de una propia dirección política propia.
La degeneración actual de la democracia liberal —con su militarización, su corrupción sistémica y su servilismo al capital financiero— no es una rareza circunstancial: es la confirmación histórica de su esencia. El capitalismo en crisis necesita menos participación y más coerción, menos libertades y más control. La creciente militarización de la política internacional, el auge del complejo industrial-militar y la normalización del genocidio como herramienta de dominación son síntomas inequívocos de que esta tendencia solo puede agudizarse bajo la dominación del capital.
III. La crisis del modelo democrático burgués en Chile
En el marco de la descomposición histórica de la democracia liberal analizada, el conflicto que hoy se expresa en el terreno electoral chileno no puede entenderse como un enfrentamiento político en sentido pleno. No hay en curso un debate programático, ni una disputa ideológica, ni mucho menos una confrontación estratégica sobre el rumbo del país. Lo que ocurre es un reacomodo interno del bloque dominante, un proceso de reajuste entre facciones burguesas que, pese a sus diferencias tácticas, comparten un proyecto común: preservar la dominación del capital en su fase imperialista y asegurar la continuidad del orden social frente al peligro de la insurrección popular.
La homogeneización de la clase dominante chilena es la primera característica esencial de este proceso. Las antiguas divisiones entre burguesía “industrial” y “financiera”, entre sectores “productivos” y “rentistas”, o entre “nacionalistas” y “globalistas”, han perdido todo contenido real después de la dictadura de Pinochet. La totalidad del bloque burgués se encuentra hoy subsumida bajo la lógica del capital financiero transnacional, articulada a los intereses políticos del imperialismo norteamericano y sus socios europeos y los requerimientos de materias primas de la gigantesca industria china. Ninguna de las candidaturas con representación parlamentaria cuestiona esta inserción estructural; todas, por el contrario, la refuerzan y profundizan.
El modelo de AFP es la expresión más clara de este dominio: no solo constituye el núcleo del sistema previsional, sino que opera como mecanismo de concentración y valorización del capital financiero, canalizando el salario diferido de millones de trabajadores como fuente de liquidez, inversión global y financiamiento del endeudamiento estatal. El consenso en torno a su preservación demuestra la profundidad de esa homogeneidad burguesa.
La ausencia de diferencias programáticas sustantivas conduce inevitablemente a que el verdadero eje del debate electoral sea la forma más eficaz de estabilizar el régimen tras el levantamiento revolucionario de Octubre de 2019. Desde entonces, la política institucional se ha dedicado a diseñar mecanismos de contención, cooptación y represión que impidan la reorganización del movimiento popular.
Este es, en realidad, el núcleo de la disputa entre las candidaturas presidenciales del régimen: Jara, Kast, Matthei. Todas comparten la necesidad de profundizar la militarización, ampliar las facultades represivas y redefinir el pacto social para garantizar la obediencia de las clases subalternas. La diferencia radica solo en los medios: represión abierta o gobernabilidad democrática con discursos progresistas.
El sistema electoral institucionaliza la disidencia, asegurando que la oposición funcione como oposición sistémica. La alternancia en el poder no altera la estructura de propiedad, sino que simplemente redistribuye los roles en la administración de la dictadura de clase.
Incluso las fuerzas que se presentan como “alternativas” —partidos emergentes o proyectos de izquierda institucional distintas de las principales ya señaladas— carecen de un proyecto político autónomo. Su función es canalizar el descontento y reforzar la legitimidad del orden que dicen cuestionar.
IV. Dictadura patronal o poder obrero: el dilema histórico
Lo que emerge de este cuadro no es una democracia que deba reformarse, sino una dictadura de clase. La política burguesa ya no busca integrar a las masas, sino neutralizarlas mediante la represión, la cooptación y la fabricación de consensos artificiales. El sistema electoral es un ritual que disfraza la dictadura, renovando periódicamente el personal político sin alterar el contenido del poder.
La decadencia de la democracia liberal es la manifestación política de la crisis terminal del capitalismo. No habrá salida mediante reformas, pactos o acumulación electoral. Solo un levantamiento insurreccional de la clase trabajadora, orientado al derrocamiento revolucionario del Estado burgués y a la construcción de un poder obrero, podrá abrir un horizonte verdaderamente democrático. No hay democracia posible sin revolución.
Comprender la naturaleza del conflicto interburgués es indispensable para no caer en sus trampas. Mientras el capital reorganiza sus mecanismos de dominación, la tarea histórica del proletariado sigue siendo organizar su poder y disputar el mando de la sociedad. Todo lo demás —elecciones, relevos o reformas— son simples máscaras de un mismo orden cuya esencia es la dictadura del capital.
El Estado-capital ya no delega la violencia en el fascismo; la ejerce directamente, produciendo guerra, destrucción y genocidio desde sus propias instituciones. La historia enseña que el capitalismo no caerá por sus contradicciones internas ni por la indignación moral. Caerá cuando la clase obrera organizada se alce insurreccionalmente y lo derrote por la vía revolucionaria.
En la era de la descomposición democrática, la única salida verdaderamente democrática es la lucha por el poder obrero. Todo lo demás —las reformas, los “frentes amplios”, las bancadas parlamentarias— no son más que formas de administrar la agonía del viejo mundo. Esta definición programática constituye la médula de todo programa revolucionario y el centro del debate político con el activismo obrero. La construcción de una nueva dirección política solo podrá expresarse vigorosamente en la lucha de clases en tanto tenga la capacidad de expresarse en ruptura y contra toda concepción democratizante, de sumisión a la institucionalidad patronal, su Constitución y sus valores democráticos.
La tragedia de las corrientes de izquierda que se proclaman revolucionarias es precisamente la incapacidad, a estas alturas endémica, de romper con la tradición del reformismo. Décadas en esta condición han llevado a las mismas a razonar en términos puramente electorales, conformándose en una especie de coro de lamentos por la «democracia» perdida. El despliegue mundial de corrientes de extrema derecha es una manifestación material de la incapacidad de estas corrientes de capitalizar el hundimiento de las ilusiones democráticas con una perspectiva insurreccional y de ruptura institucional. La completa ausencia de un debate político serio sobre el problema militar y la cuestión de la insurrección, son una expresión concreta de este extravío.
Siguiendo el paradigma planteado por Programa de Transición de Trotsky, la lucha por las reivindicaciones elementales de las masas solo puede sostenerse en tanto a partir de las mismas se plantee la cuestión del poder. Es precisamente por eso que para enfrentar la feroz ofensiva patronal que despliega la burguesía de forma metódica contra las condiciones de vida de los trabajadores en todo el mundo, es necesario oponer no la defensa del viejo orden constitucional, sino que la defensa de las conquistas y reivindicaciones sociales precisamente para acabar con toda forma institucional de dominación capitalista. No hay otra respuesta más que la revolución.