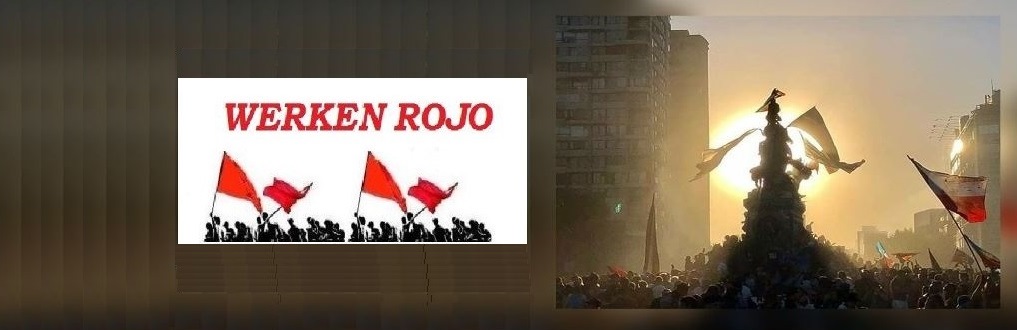El Porteño
por Alejandro Valenzuela Torres
En Italia, ayer 3 de octubre, falleció tras décadas de exilio Marcela Rodríguez Valdivieso, militante del MAPU-Lautaro, combatiente revolucionaria y símbolo de una generación que, a diferencia de las corrientes que negociaron con la dictadura, decidió continuar la lucha más allá de la salida formal de Pinochet. Para la prensa del régimen fue “la Mujer Metralleta”, un apodo que buscó reducirla al morbo sensacionalista y criminalizar su figura. Para el pueblo, sin embargo, Marcela fue otra cosa: un nombre grabado en la memoria rebelde de quienes comprendieron que la llamada transición no fue sino la preservación del régimen de Pinochet sin Pinochet.
Marcela nació el 3 de marzo de 1953 en Santiago y creció en Villa Sur, una población obrera del sur de la capital. Su infancia estuvo marcada por el ejemplo familiar: su padre, antiguo dirigente sindical, le enseñó desde pequeña la historia del movimiento obrero chileno y mundial. En la escuela Alfonso Matte y luego en la Técnica Femenina N°3 de San Miguel, Marcela adquirió las herramientas que —como diría después— le permitieron “interpretar el mundo”.
En el Chile de los años 60, atravesado por la efervescencia social y la politización juvenil, se sumó a la Federación Juventud Unidad (FJU), participó en un conjunto folclórico y en un grupo de teatro. En 1968 ingresó a las Juventudes Comunistas, participando activamente en la campaña que llevaría a Salvador Allende a la presidencia. Recordaba aquellos años como una época de intensa militancia, donde la política se discutía en las calles y los diarios se defendían “a puño limpio”.
El 11 de septiembre de 1973 cambió el curso de su vida. Con el golpe de Estado, Marcela intentó reorganizar a sus compañeros en la población, pero la represión y el terror paralizaban a muchos. Aun así, se negó a retroceder: escondió perseguidos, organizó panfletadas clandestinas y escribió consignas en micros y baños públicos. Gestos mínimos que, en un contexto de muerte y delación, podían costar la vida.
En 1974 ingresó a la UTE, donde continuó su resistencia solitaria bajo constante vigilancia y represión. La dictadura golpeó directamente a su familia: su hermana fue detenida y llevada al Estadio Nacional. Marcela, sin formación clandestina y con escasos recursos, persistió en su militancia, fabricando panfletos con una vieja máquina de escribir y distribuyéndolos en condiciones extremadamente peligrosas.
En 1976 se casó, pero el dolor marcó nuevamente su camino: dos hijas murieron a los pocos meses de nacer, en 1976 y 1978. Esa experiencia devastadora profundizó su compromiso con la lucha revolucionaria. En esos años se integró al MAPU, colaborando en centros culturales que articulaban organización popular a través del arte, el teatro y la educación política.
En 1982, tras la división del partido, se sumó al MAPU-Lautaro, organización que apostó abiertamente por la lucha armada. Marcela integró sus milicias y luego pasó a las FRPL, desde donde participó en múltiples acciones contra la dictadura y posteriormente contra el régimen pactado de la Concertación. Su convicción era clara: la pobreza, la explotación y el poder del gran capital no desaparecerían con el retorno pactado a la “democracia”.
Durante el plebiscito de 1988, Marcela y sus compañeros permanecieron en las calles, armados, preparados para enfrentar un eventual desconocimiento del resultado por parte de Pinochet. Pero cuando el dictador aceptó la derrota y la Concertación tomó el relevo del poder, la ofensiva mediática y política contra el Lautaro no se hizo esperar: fueron presentados como criminales, “mata pacos” y asaltantes. La decisión de no plegarse al consenso les costó el aislamiento.

Marcela participó en las “recuperaciones” —acciones de expropiación— destinadas a financiar al movimiento y redistribuir recursos en las poblaciones. Pollos, juguetes, ropa interior, condones o incluso carne para el 18 de septiembre: el objetivo era aliviar las necesidades populares y politizar la solidaridad. También organizaban campañas de educación sexual en colegios, desafiando el poder moral de la Iglesia y denunciando las causas estructurales del embarazo adolescente.
El 14 de noviembre de 1990, ya bajo el gobierno del exgolpista Patricio Aylwin, Marcela participó en el rescate armado de Marco Ariel Antonioletti. El enfrentamiento dejó cinco uniformados muertos y a Marcela con un disparo en la columna vertebral que la dejó inválida. El rescatado, sin embargo, fue delatado por un militante socialista y colaborador policial, Juan Carvajal Trigo, quien lo llevó a su propia casa bajo engaño. Allí, agentes del Estado lo asesinaron con un tiro en la frente mientras dormía. Décadas después, el delator ocuparía altos cargos comunicacionales en los gobiernos de la Concertación, incluyendo la dirección de la Secom bajo Michelle Bachelet. Con honorarios millonarios, Carvajal ha actuado hasta hoy como asesor comunicacional del Gobierno de Boric para contribuir al posicionamiento de sus autoridades , hecho que rebela la estrecha continuidad política y moral de la actual administración con el régimen de los 30 años.
Tras el operativo, Marcela fue capturada y encarcelada. En prisión fue sometida a aislamiento en una celda sin ventanas, torturada y privada de atención médica. Solo la intervención de la Cruz Roja Internacional consiguió que fuese trasladada a otras dependencias, ya en estado grave. En pleno régimen democrático, fue condenada por tribunales militares —una muestra brutal de la continuidad institucional del pinochetismo— y se le negó tratamiento de rehabilitación. Son los tiempos de «La Oficina» de Marcelo Schilling.
En 1999, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle selló su suerte: se le ofreció la libertad a cambio de abandonar el país. El “autoexilio” fue en realidad una deportación política, una expulsión pactada por quienes administraban la herencia de la dictadura.
Marcela Rodríguez representa a esa vanguardia revolucionaria que no aceptó el pacto de la derrota ni el reparto de cuotas de poder entre viejos y nuevos administradores del capital. Su vida, marcada por la convicción de que la lucha no termina con la firma de acuerdos, sino con la abolición de las estructuras de explotación, es un recordatorio para las nuevas generaciones: la transformación social no se alcanza en los salones del Congreso ni en los consensos de palacio, sino en la acción decidida y consciente de los pueblos en lucha.
Las limitaciones programáticas del MAPU-Lautaro no borran el significado profundo de su legado. En un tiempo en que la transición fue celebrada como “reconciliación nacional”, Marcela siguió combatiendo a la tiranía del capital, manteniendo viva la llama de una conducta revolucionaria que no claudica ante las promesas del orden burgués.
Marcela Rodríguez Valdivieso murió en Italia, lejos de su tierra, en el exilio al que fue empujada por quienes traicionaron la lucha popular. Estamos seguros de que en sus últimos momentos su corazón latió agitado por la grandiosa huelga general del «Bloqueemos Todo», contra la guerra genocida en Ia Palestina ocupada y contra el régimen de Meloni. Un reguero de luchas en todo el mundo agitó sus últimos días. Pero su nombre, como el de tantos combatientes que se negaron a entregar sus banderas, seguirá vivo en la memoria colectiva: consuelo del oprimido, arteria estratégica de su pueblo. La despedimos puño en alto, hasta la victoria, siempre.
por Alejandro Valenzuela Torres
En Italia, ayer 3 de octubre, falleció tras décadas de exilio Marcela Rodríguez Valdivieso, militante del MAPU-Lautaro, combatiente revolucionaria y símbolo de una generación que, a diferencia de las corrientes que negociaron con la dictadura, decidió continuar la lucha más allá de la salida formal de Pinochet. Para la prensa del régimen fue “la Mujer Metralleta”, un apodo que buscó reducirla al morbo sensacionalista y criminalizar su figura. Para el pueblo, sin embargo, Marcela fue otra cosa: un nombre grabado en la memoria rebelde de quienes comprendieron que la llamada transición no fue sino la preservación del régimen de Pinochet sin Pinochet.
Marcela nació el 3 de marzo de 1953 en Santiago y creció en Villa Sur, una población obrera del sur de la capital. Su infancia estuvo marcada por el ejemplo familiar: su padre, antiguo dirigente sindical, le enseñó desde pequeña la historia del movimiento obrero chileno y mundial. En la escuela Alfonso Matte y luego en la Técnica Femenina N°3 de San Miguel, Marcela adquirió las herramientas que —como diría después— le permitieron “interpretar el mundo”.
En el Chile de los años 60, atravesado por la efervescencia social y la politización juvenil, se sumó a la Federación Juventud Unidad (FJU), participó en un conjunto folclórico y en un grupo de teatro. En 1968 ingresó a las Juventudes Comunistas, participando activamente en la campaña que llevaría a Salvador Allende a la presidencia. Recordaba aquellos años como una época de intensa militancia, donde la política se discutía en las calles y los diarios se defendían “a puño limpio”.
El 11 de septiembre de 1973 cambió el curso de su vida. Con el golpe de Estado, Marcela intentó reorganizar a sus compañeros en la población, pero la represión y el terror paralizaban a muchos. Aun así, se negó a retroceder: escondió perseguidos, organizó panfletadas clandestinas y escribió consignas en micros y baños públicos. Gestos mínimos que, en un contexto de muerte y delación, podían costar la vida.
En 1974 ingresó a la UTE, donde continuó su resistencia solitaria bajo constante vigilancia y represión. La dictadura golpeó directamente a su familia: su hermana fue detenida y llevada al Estadio Nacional. Marcela, sin formación clandestina y con escasos recursos, persistió en su militancia, fabricando panfletos con una vieja máquina de escribir y distribuyéndolos en condiciones extremadamente peligrosas.
En 1976 se casó, pero el dolor marcó nuevamente su camino: dos hijas murieron a los pocos meses de nacer, en 1976 y 1978. Esa experiencia devastadora profundizó su compromiso con la lucha revolucionaria. En esos años se integró al MAPU, colaborando en centros culturales que articulaban organización popular a través del arte, el teatro y la educación política.
En 1982, tras la división del partido, se sumó al MAPU-Lautaro, organización que apostó abiertamente por la lucha armada. Marcela integró sus milicias y luego pasó a las FRPL, desde donde participó en múltiples acciones contra la dictadura y posteriormente contra el régimen pactado de la Concertación. Su convicción era clara: la pobreza, la explotación y el poder del gran capital no desaparecerían con el retorno pactado a la “democracia”.
Durante el plebiscito de 1988, Marcela y sus compañeros permanecieron en las calles, armados, preparados para enfrentar un eventual desconocimiento del resultado por parte de Pinochet. Pero cuando el dictador aceptó la derrota y la Concertación tomó el relevo del poder, la ofensiva mediática y política contra el Lautaro no se hizo esperar: fueron presentados como criminales, “mata pacos” y asaltantes. La decisión de no plegarse al consenso les costó el aislamiento.

Marcela participó en las “recuperaciones” —acciones de expropiación— destinadas a financiar al movimiento y redistribuir recursos en las poblaciones. Pollos, juguetes, ropa interior, condones o incluso carne para el 18 de septiembre: el objetivo era aliviar las necesidades populares y politizar la solidaridad. También organizaban campañas de educación sexual en colegios, desafiando el poder moral de la Iglesia y denunciando las causas estructurales del embarazo adolescente.
El 14 de noviembre de 1990, ya bajo el gobierno del exgolpista Patricio Aylwin, Marcela participó en el rescate armado de Marco Ariel Antonioletti. El enfrentamiento dejó cinco uniformados muertos y a Marcela con un disparo en la columna vertebral que la dejó inválida. El rescatado, sin embargo, fue delatado por un militante socialista y colaborador policial, Juan Carvajal Trigo, quien lo llevó a su propia casa bajo engaño. Allí, agentes del Estado lo asesinaron con un tiro en la frente mientras dormía. Décadas después, el delator ocuparía altos cargos comunicacionales en los gobiernos de la Concertación, incluyendo la dirección de la Secom bajo Michelle Bachelet. Con honorarios millonarios, Carvajal ha actuado hasta hoy como asesor comunicacional del Gobierno de Boric para contribuir al posicionamiento de sus autoridades , hecho que rebela la estrecha continuidad política y moral de la actual administración con el régimen de los 30 años.
Tras el operativo, Marcela fue capturada y encarcelada. En prisión fue sometida a aislamiento en una celda sin ventanas, torturada y privada de atención médica. Solo la intervención de la Cruz Roja Internacional consiguió que fuese trasladada a otras dependencias, ya en estado grave. En pleno régimen democrático, fue condenada por tribunales militares —una muestra brutal de la continuidad institucional del pinochetismo— y se le negó tratamiento de rehabilitación. Son los tiempos de «La Oficina» de Marcelo Schilling.
En 1999, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle selló su suerte: se le ofreció la libertad a cambio de abandonar el país. El “autoexilio” fue en realidad una deportación política, una expulsión pactada por quienes administraban la herencia de la dictadura.
Marcela Rodríguez representa a esa vanguardia revolucionaria que no aceptó el pacto de la derrota ni el reparto de cuotas de poder entre viejos y nuevos administradores del capital. Su vida, marcada por la convicción de que la lucha no termina con la firma de acuerdos, sino con la abolición de las estructuras de explotación, es un recordatorio para las nuevas generaciones: la transformación social no se alcanza en los salones del Congreso ni en los consensos de palacio, sino en la acción decidida y consciente de los pueblos en lucha.
Las limitaciones programáticas del MAPU-Lautaro no borran el significado profundo de su legado. En un tiempo en que la transición fue celebrada como “reconciliación nacional”, Marcela siguió combatiendo a la tiranía del capital, manteniendo viva la llama de una conducta revolucionaria que no claudica ante las promesas del orden burgués.
Marcela Rodríguez Valdivieso murió en Italia, lejos de su tierra, en el exilio al que fue empujada por quienes traicionaron la lucha popular. Estamos seguros de que en sus últimos momentos su corazón latió agitado por la grandiosa huelga general del «Bloqueemos Todo», contra la guerra genocida en Ia Palestina ocupada y contra el régimen de Meloni. Un reguero de luchas en todo el mundo agitó sus últimos días. Pero su nombre, como el de tantos combatientes que se negaron a entregar sus banderas, seguirá vivo en la memoria colectiva: consuelo del oprimido, arteria estratégica de su pueblo. La despedimos puño en alto, hasta la victoria, siempre.