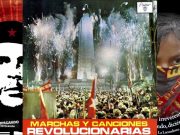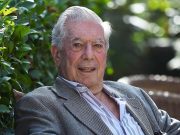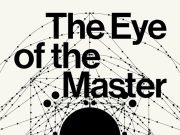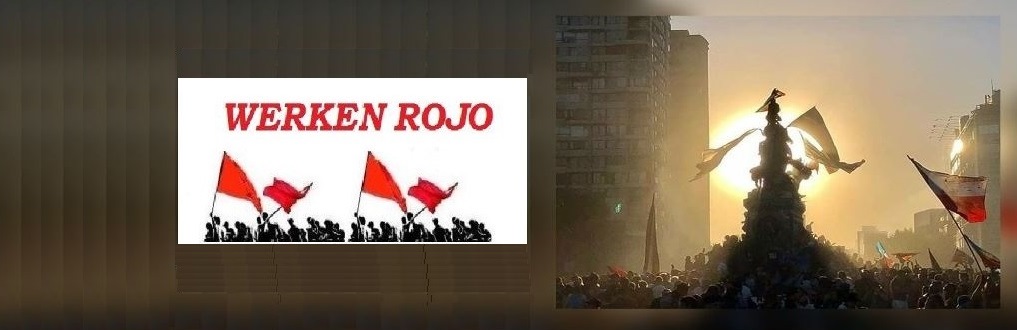JACOBIN
Lejos de la imagen mitificada de un dogmático, Lenin se revela, a través de sus múltiples giros tácticos, rupturas teóricas y encarnizadas polémicas estratégicas, como un iconoclasta implacable, dispuesto a cuestionarlo todo —incluso sus propias certezas— con tal de hacer avanzar la causa revolucionaria. ¿Qué queda hoy de ese espíritu en la izquierda?
En una serie de ensayos biográficos sobre Lenin, escritos entre 1918 y 1924, León Trotsky afirma que lo que caracterizaba la naturaleza espiritual del líder soviético era la «tensión hacia el objetivo». Esta tensión está, por supuesto, relacionada con la propia personalidad de Lenin y su historia individual: un revolucionario profesional que desde muy joven y hasta el día de su muerte dedicó todas sus fuerzas y pensamientos a la causa de la liberación del proletariado. Como observó el viejo Plejánov refiriéndose a Lenin: «¡De esta madera se hacen los Robespierres!». No es que Lenin no tuviera otros intereses en la vida. Le gustaba cazar, jugar al ajedrez, era un profundo conocedor de la literatura rusa y europea. Pero para él el verdadero placer provenía del trabajo intelectual y revolucionario. Incluso en el Kremlin, ocupaba una pequeña y modesta habitación del grandioso ala residencial. Una cama para descansar y un pequeño escritorio le bastaban, siempre que tuviera a su disposición libros, muchos libros; y estadísticas, muchas estadísticas.
Pero la «tensión hacia el objetivo» de Lenin no era solo un rasgo psicológico, una idiosincrasia de su personalidad. Trotsky se empeña en precisar: esa tensión abarcaba todo su ser, y sobre todo su forma de hacer política, de construir el partido y de dirigir el Estado soviético. Lenin subordinaba no solo su tiempo, sino todo a la victoria. Aunque es venerado por muchas sectas como una especie de monumento inamovible, Lenin era, ante todo, un iconoclasta, incluso de sí mismo. Lenin no consideraba que su misión fuera la preservación de ninguna tradición, fuera cual fuera. Todo podía revisarse, revisitarse, si era necesario para alcanzar el objetivo. En eso consistía, sobre todo, esa «tensión hacia el objetivo» de la que nos habla Trotsky.
La «tensión hacia el objetivo» en Lenin
Lenin comienza su actividad revolucionaria e intelectual a finales del siglo XIX como un crítico demoledor de las concepciones populistas, predominantes entre la izquierda revolucionaria rusa. El populismo defendía un socialismo agrario como objetivo y el terrorismo individual como método. Lenin destruye estas ideas una a una en una serie de libros y artículos que escribe aún en su juventud. Sin embargo, cuando se trata de construir el partido, absorbe una parte de las ideas populistas: el partido revolucionario ruso no puede ser la organización abierta y amorfa de la socialdemocracia alemana. La represión zarista impone la construcción de un partido estricto, bien delimitado, jerarquizado, altamente centralizado, basado en el secreto y la confianza mutua, una verdadera cofradía de conspiradores, hasta que el asalto final esté a la orden del día. La heterodoxia del joven revolucionario ruso escandaliza a los viejos maestros alemanes y austriacos y provoca un interesante debate entre él y Rosa Luxemburgo sobre la organización de los socialdemócratas. Lenin es acusado de absorber ideas ajenas al marxismo, a lo que él responde: solo está aplicando el marxismo a las condiciones específicamente rusas.
Pero nada en Lenin es permanente, salvo el propio cambio. Cuando estalla la primera revolución rusa, en 1905, polemiza con sus propios discípulos: exige que el partido se abra y acoja a los miles de obreros que despiertan a la lucha política y buscan una organización. Es la polémica con los «komitetchiki», u «hombres del comité», esos organizadores clandestinos muy serios, talentosos y abnegados, pero demasiado acostumbrados a la rutina de una organización cerrada y rígida.
Cuando la revolución es finalmente derrotada, en 1906-1907, se produce un nuevo giro: hay que aprovechar el simulacro de democracia de una Duma (parlamento) censitaria y carente de poderes reales, pero que puede ser un importante apoyo en la tarea de reorganización de la clase. Lenin estudia la legislación, escribe discursos para candidatos y diputados electos, elabora tácticas electorales audaces, celebra acuerdos con las fuerzas más improbables para garantizar que la socialdemocracia ocupe el mayor número posible de escaños en la curia obrera (cada clase social de Rusia elegía por separado su propia «curia», una especie de «grupo parlamentario» en la Duma Estatal).
En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Lenin considera que la posición frente al conflicto es una cuestión de principios: bajo su orientación, los diputados bolcheviques no dudan en oponerse a la guerra, por lo que son destituidos, arrestados y enviados a Siberia. Nada era más importante que la agitación antibelicista y la transformación del conflicto interimperialista en insurrección revolucionaria. Sus giros bruscos entre febrero y octubre de 1917 son bien conocidos: desde la oposición de izquierda al Gobierno Provisional en abril, pasando por la exigencia de romper con la burguesía en mayo, el rechazo a una aventura ultraizquierdista en las Jornadas de Julio, la construcción del Frente Único contra el golpe de Kornílov en agosto y llegando a la convocatoria y organización efectiva de la insurrección en octubre. Nada se mantiene en pie ante la velocidad de Lenin. Los cuadros no pueden seguirle el ritmo. Cuando se acostumbran a una política, es hora de un nuevo giro. Los giros bruscos no son indoloros: la ruptura del centralismo de Zinóviev y Kámenev en septiembre es uno de los episodios más dramáticos. Lenin se enfurece, exige la expulsión de ambos, pero luego se calma y los lazos se recomponen.
En noviembre de 1917, defiende la aceptación de un acuerdo draconiano con los alemanes para poner fin a la guerra. Bujarin quiere transformar la guerra interimperialista en una guerra revolucionaria. Trotsky propone su política de «ni guerra, ni paz»: ni firmar un tratado humillante, ni seguir luchando. Lenin advierte del peligro de tal propuesta, pero es derrotado y la acepta. Los alemanes se aprovechan de la fragilidad de la Rusia revolucionaria y conquistan casi la mitad de Ucrania y Bielorrusia. La cuestión vuelve a debatirse y Lenin defiende la firma de cualquier tratado que ponga fin a la guerra. Su posición finalmente triunfa.
Durante la Guerra Civil, acepta la polémica propuesta de Trotsky de utilizar oficiales zaristas en el Ejército Rojo. Stalin se enfurece y abre contra Trotsky una intensa lucha fraccional dentro del Ejército, ensayo de la lucha contra la Oposición de Izquierda unos años más tarde. Pero los números convencen a Lenin: los casos de traición por parte de oficiales zaristas son irrelevantes. En nombre de la victoria, hay que aceptarlo. En la organización interna, nuevo cierre del partido. Hay que evitar la entrada de oportunistas, arribistas y cobardes que quieren huir de la Guerra Civil ingresando en el partido dirigente.
Con la Nueva Política Económica (NEP) de 1921, se produce un rearme inesperado. Lenin caracteriza que la principal tarea es ganar tiempo y que la enorme clase campesina aún no está dispuesta a aceptar un orden socialista sin resistencia. Es necesario admitir las relaciones capitalistas en el campo y en el comercio, mientras que el Estado controla fundamentalmente la industria (pero no toda) y el sistema bancario. De nuevo, resistencia y disidencias. De nuevo, la flexibilidad y la sensibilidad organizativa de Lenin, además de su enorme autoridad, evitan la ruptura.
Cuando el capitalismo se estabiliza, a partir de 1920-1921, se produce un nuevo giro, esta vez «a la derecha», no solo en el partido ruso, sino en toda la Internacional Comunista. La lucha inmediata por el poder es sustituida por una consigna mucho más moderada: «a las masas». Primero hay que ganar la mayoría en el movimiento obrero para poder pensar en la conquista del Estado. En 1922, Lenin profundiza el giro hacia la derecha y, junto con Trotsky, lanza la consigna del Frente Único en toda la Internacional: la política de unidad con la socialdemocracia reformista para tareas defensivas se vuelve oficial y amplia.
Sea cual sea el período analizado, lo que se verá en Lenin serán giros inesperados, retrocesos, cambios, reorientaciones, avances bruscos. No hay una línea recta. Pero siempre hay un hilo conductor: la búsqueda de la victoria. Lenin veía el marxismo no como una colección de textos sagrados o «ejemplos instructivos», y mucho menos como un conjunto de paralelismos y analogías que debían copiarse, sino como un método abierto que debía aplicarse a cada situación concreta. Lenin adaptó el marxismo a las condiciones específicas de Rusia y por eso logró vencer. Sin dejar de ser un internacionalista hasta la médula, Lenin es también profundamente nacional en el mejor sentido de la palabra. Lo que siempre llama la atención es lo inesperado de sus propuestas y su capacidad para lidiar con la resistencia interna. Una de las condiciones de su victoria es la plasticidad de su partido, la enorme capacidad de adaptación y reinvención de sus cuadros: desde organizadores clandestinos, pasando por agitadores de masas, luego jefes militares y llegando a administradores del Estado. Supieron hacer de todo, aprendieron de cada oportunidad, de cada lucha.
Así, lo que se llama «partido bolchevique» es, en gran medida, una abstracción: ¿De qué período? ¿Durante qué lucha? ¿En qué condiciones? Esta increíble máquina de hacer política, formar, agitar y organizar surgió tanto de la experiencia concreta de la clase obrera rusa como de la mente del hombre que fue su principal artífice y la construyó desde el principio.
La «tensión hacia el objetivo» entre nosotros
Las actuales organizaciones de la izquierda radical deberían preguntarse: ¿actuamos con un espíritu verdaderamente leninista? Esta pregunta debería hacerse todas las organizaciones sin excepción, porque este problema nos concierne a todos y cada uno de nosotros. Me parece que, en general, no es así. Hay muchas cosas no leninistas en nosotros. Me refiero, en particular, a esa «tensión hacia el objetivo» que muchas organizaciones parecen haber perdido o nunca han tenido.
Muchas corrientes socialistas radicales se encuentran hoy sumidas en una rutina mortificante. Para quienes viven la vida militante, parece que no hay rutina alguna: el ritmo es vertiginoso y cada día es diferente al anterior. Se sufre de agotamiento, no de aburrimiento. Pero mirando desde cierta distancia, se ve: la rutina parlamentaria, la rutina sindical, la rutina organizativa interna, la rutina de la disputa fratricida con otras organizaciones, la rutina de las redes sociales. Ningún día es igual a otro, pero todos los ciclos (electorales, sindicales y otros) son iguales entre sí.
Muchas organizaciones de la izquierda revolucionaria dejaron de luchar por una causa y pasaron a luchar por un legado, una identidad, ciertos textos, ciertos autores, ciertos conceptos. Estas organizaciones mantienen la misma política desde hace años, la misma forma organizativa desde hace décadas, la misma capa de dirigentes desde su existencia. Son partidos-museos que se resignaron a ser testigos de la historia y comentaristas de la lucha de clases. A veces tienen éxito. Ganan luchas, tienen parlamentarios, dirigen sindicatos, conquistan aparatos, reclutan nuevos militantes. Incluso quieren ganar. Pero no como Lenin. Quieren, ante todo, ser fieles al credo.
Desarrollan una especie de miedo a la victoria: miedo a capitular, miedo a las presiones, miedo a las dificultades y peligros que se derivan de adoptar un rumbo audaz e inesperado. No dan giros, no cambian de opinión, de estrategia, de métodos.
Querer ganar y estar enojado son cosas diferentes. Una organización puede estar formada por militantes muy enojados y combativos y, aun así, tener miedo de ganar. Quizás pesen las derrotas; el trágico destino de Trotsky como arquetipo militante; el prestigio de ser un pequeño líder de un pequeño grupo. O tal vez estas organizaciones están relativamente satisfechas con su propia marginalidad (sí, por increíble que parezca, la marginalidad, sobre todo en tiempos algorítmicos, también puede generar acomodación y comodidad). El hecho es que ciertas corrientes parecen dispuestas a entregar una única cosa en el altar de la historia: su propio sacrificio de mártir. Seremos derrotados, pero seguiremos en la misma línea de siempre y eso basta.
No estoy cien por cien seguro de que este sea un criterio leninista. Si bien es cierto que Lenin se mantuvo, por supuesto, fiel a una serie de principios, su actividad práctica se caracteriza mucho más por la flexibilidad de formas y objetivos tácticos. Como observó en una ocasión Daniel Bensaïd, incluso cuando intenta ser «ortodoxo» (por ejemplo, cuando reivindica a Kautsky), Lenin interpreta los conceptos a su manera, introduciendo a veces modificaciones significativas en la teoría y dando lugar a una visión fresca sobre la realidad.
En vida, Lenin siempre fue acusado de heterodoxia, de ser excesivamente ruso, de abogar por una desviación del marxismo «clásico», tal y como lo entendían principalmente los viejos jefes de la socialdemocracia alemana y austriaca. Fue cuando murió cuando el estalinismo lo convirtió en un canon inmutable y su imagen pasó a asociarse con la ortodoxia. Lo que era específicamente ruso se convirtió, bajo los golpes de la miseria teórica estalinista, en un falso universal.
Nuestra tarea no consiste, por lo tanto, en defender a Lenin, Marx o Trotsky de un ataque que nadie está haciendo, sino en aplicar el marxismo a nuestra realidad, en crear un movimiento revolucionario verdaderamente nacional, verdaderamente popular, verdaderamente concreto. Este «nacional» no puede ser un mero colorido cultural. Se refiere al contenido mismo de nuestra actuación. Es necesario analizar cada hecho de nuestra vida nacional y buscar su singularidad en comparación con otros países e historias.
Una revolución triunfa o es derrotada siempre por razones concretas, específicas. No actuamos en la Rusia de 1917 ni en un espacio abstracto, sino en nuestro propio país y en el siglo XXI. Eso lo cambia todo. Es necesario recuperar la «tensión hacia el objetivo» de Lenin: una concentración extraordinaria de fuerzas y una búsqueda inquebrantable de la victoria, porque solo eso importa. Pero precisamente por eso exige también una enorme flexibilidad táctica: la disposición a tomar caminos inesperados y nunca transitados. No nos guía un manual, sino un método.